
 Pete Souza (Official White House) Pete Souza (Official White House)La ejecución de Bin Laden el pasado 1 de mayo dejó una imagen poderosa y única: la del presidente de los EE UU, Barack Obama, siguiendo la operación en directo junto al vicepresidente Joe Biden (primero por la izquierda), la secretaria de Estado Hillary Clinton (segunda por la derecha) y su equipo de Seguridad Nacional. |
||
|
Steven Pinker es un monstruo, un bulldozer voraz en el frondoso panorama del ensayo científico contemporáneo. Cada cuatro años publica unos tratados monumentales, abrumadores, incontenibles que se llevan por delante sectores enteros del anacrónico y raquítico pensamiento posmoderno que campa aún por los influyentes mandarinatos de las humanidades y las ciencias sociales, lanzándolos a los vertederos de detritus. Lo que hizo con la génesis y los mecanismos del lenguaje, con los mimbres de la naturaleza y la instrucción en los humanos, o con los tejidos del pensamiento y la cognición sabias ahora lo dedica a la historia de la violencia. En su último misal hace un quiebro sorprendente, además, para situarse desde la psicobiología evolutiva en el bando de los buenos, de los benignos, de los esperanzados en la condición humana a fin de expulsar también de este último reducto a los anticientíficos militantes. La pacificación de la humanidad Pinker anuncia la buena nueva: no somos tan mala gente como la fría biología mecanística o el pensamiento escéptico y amargado de los ilustrados más realistas se habían empeñado en proclamar. Hay que continuar azotando a los roussonianos cándidos o cínicos, pero conviene acotar con precisión el potencial benefactor que nos distingue para cultivarlo y amplificarlo. Hemos heredado, pregona Pinker, el mejor de los mundos, el más disfrutable y aprovechable de todos cuantos nunca se han vivido y lo podemos dejar aún mucho más aseado y apasionante para las generaciones ulteriores. En épocas de grandes conmociones y penurias financieras no podía haber un sermón mejor. Propongo elevar a Pinker al santoral de golpe y para todas las comuniones devotas de base religiosa o laica. El Premio Nobel de la Paz para él, con urgencia: candidato único e indiscutible. Valga este escrito para que Mètode lo traslade al comité noruego que se encarga de adjudicarlo. Nos hemos pacificado y Pinker ha parido un compendio para certificarlo que será obligatorio muy pronto; imprescindible, de hecho, en todas las facultades de humanidades y de ciencias sociales, y una vez purgado y abreviado, en los iPads de los bachilleres del mundo entero. A partir de ahora habrá que enseñar el largo y penoso itinerario de los humanos de otro modo. Rebajando la épica pero atenuando, también, el rosario de malignidades. Hemos sido unos destructores salvajes y unos canallas sanguinarios durante milenios, pero durante los últimos cuatrocientos años nos hemos suavizado, nos hemos endulzado, nos hemos civilizado y nos hemos sofisticado y hay que celebrarlo como corresponde. Faltaría más. En los ojos de todo el mundo, sin embargo, las guerras, los genocidios, los asesinatos y la victimización ocasionada por las riadas de violencia parece que no paran de crecer. La espectacular y puntual cobertura mediática que reciben todos estos incidentes promueve una percepción de incremento incesante al mismo tiempo que enmascara una realidad que va por debajo y que es mucho más tozuda. Las probabilidades de ser asaltados, secuestrados, torturados o asesinados en el mundo de hoy son, de hecho, cada vez menores y han ido disminuyendo, sistemáticamente, en los últimos siglos. En The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined, Pinker disecciona la mayor parte de descubrimientos que sustentan esta merma de los daños y los sufrimientos que los humanos nos infligimos unos a otros, y lo hace para todas las modalidades de violencia, desde la doméstica y más cotidiana a las guerras mayores y menores. Y pretende, además, explicar los orígenes de un fenómeno tan decisivo. Pinker criba un torrente de datos que muestran que las tasas de víctimas como consecuencia de las guerras, los homicidios, el terrorismo, la tortura, las ejecuciones, la esclavitud, el bandolerismo, la violencia familiar, la gangsteril, los abusos a niños, las persecuciones y humillaciones a minorías y otras modalidades agresivas han ido disminuyendo, ostensiblemente, en todas partes. En su aproximación hay muchas más cosas, no obstante, que un raudal de estadísticas en escala logarítmica y casi siempre a la baja. Su capacidad para enlazar información es tan sensacional que la narración va desde la prehistoria a las transformaciones sociales de los últimos siglos mezclándolo con los conocimientos de frontera sobre el cerebro y el comportamiento humano, combinando un dominio envidiable no solo del trabajo de neurocientíficos, biólogos evolutivos y psicólogos sociales, sino de la flor y nata de los historiadores, los economistas, los politólogos y los filósofos más incisivos en asuntos de moralidad. La conclusión es que se han puesto en marcha unos potentes vectores de transformación que han tendido a reducir los incentivos para infligir daño físico y que han cambiado la sensibilidad y las actitudes ante las interacciones violentas y lesivas. Acepta Pinker, de entrada, que el proceso civilizador tuvo dos arietes fundamentales bien conocidos. Uno fue la ampliación del Leviathan hobbesiano, al monopolizar el estado moderno y progresivamente abarcar el uso de la violencia y los mecanismos de arbitraje y sanción en los litigios, reduciendo así la necesidad de acudir a la revancha para compensar los daños sufridos y prevenir los futuros. El otro fue la expansión del comercio plácido y amable, así que al irse imponiendo las múltiples transacciones en las que a menudo puede ganar todo el mundo aumentó la prudencia, la contención, el respeto y los buenos modales entre las clases mercantiles, con la traslación ulterior de estas virtudes a segmentos cada vez más amplios de población. Europa y particularmente Inglaterra y los Países Bajos fueron los lugares donde antes cuajaron las tendencias a la reducción de la violencia. Los vectores frenadores, Pinker los detecta incluso en las guerras: el análisis de la frecuencia y las bajas ocasionadas por los conflictos armados muestra un declive del que no se escapa el siglo xx, con las dos grandes guerras mundiales. Representan dos picos estentóreos que se sitúan entre las grandes escabechinas de la historia, pero no hacen de la centuria una época destacada por la mortalidad, más bien al contrario. A partir de la segunda mitad del xx empezó un larguísimo período de «paz duradera» que ningún agorero habría previsto. De todas formas, anota el dato no menor de que, en los últimos siglos y como consecuencia de la sofisticación del armamento, las guerras han disminuido en frecuencia pero han ganado en letalidad. Las debilidades de «la aventura pinkeriana» Hay dos cosas, sin embargo, que sorprenden en la disección de las series declinantes, en violencia, del dieciocho acá: faltan curvas de otros fenómenos, en el mismo período, que vayan también a la baja sin rozar el conflicto de intereses, y faltan curvas que vayan al alza, en el período, sobre vectores sospechosos de tener relación con aquellas bajadas históricas. Es decir, faltan contrastes con fenómenos coetáneos, una especie de «controles» aparejados, quiero decir, para conocer al detalle si estamos ante un rasgo social aislado que requiere explicaciones específicas o estamos, más bien, ante una tendencia que corre, en paralelo, a otras coincidentes y que podrían vincularse con factores no directamente accesibles, pero comunes. Las únicas curvas ascendentes que invoca Pinker son el incremento de rentas, que muestran, por cierto, un desfase con respecto a la atenuación de la agresividad –empezó a bajar la violencia social antes de que mejorasen las rentas europeas–; y también la edición de libros y el acceso a la alfabetización, donde sí que se aprecia un paralelismo al alza reconfortante, que aprovecha para remachar el optimismo sobre la potencia de la razón ilustrada y humanitarista como motor de cambio de costumbres y de civilidades. Pero se echan en falta otros parámetros importantes de historia económica: las relaciones con los cambios demográficos, en primer lugar, a nivel general, regional y local. No es que no toque el fenómeno –las tasas de violencia son siempre relativas al grueso de población y el declive violento ha coincidido, en todas partes, con la expansión poblacional y la urbanización–, pero no se discute a fondo, en ningún lugar. Tampoco hay cifras comparativas sobre el incremento de funcionarios armados y desarmados dedicados a la vigilancia, o sobre la evolución del número de prisiones y de la población recluida –o sancionada–, ni sobre la evolución y el impacto de los saltos tecnológicos, ni tampoco sobre los índices sanitarios –medidas de higiene, incidencia de plagas y enfermedades infecciosas, episodios de hambre y escasez–, o sobre la evolución de los flujos comerciales interestatales y locales, que permitirían prever tendencias en lo que Pinker considera como vectores a priori. |
«Hemos sido unos destructores salvajes y unos canallas sanguinarios durante milenios, pero durante los últimos cuatrocientos años nos hemos suavizado, civilizado y sofisticado y hay que celebrarlo como corresponde»
|
|
|
|
«Hemos heredado, según Pinker, el mejor de los mundos, el más disfrutable y aprovechable de todos cuantos nunca se han vivido» |
|
|
Y faltan también, de una forma muy estentórea, curvas sobre la evolución de los delitos económicos y financieros, sobre incidencias del gangsterismo y la criminalidad vinculada a los narcóticos y otras actividades comerciales oscuras, sobre la delincuencia internética, sobre el acoso laboral y escolar, sobre la victimización en delitos de tráfico así como en otras modalidades de fricciones violentas que van adoptando formas renovadas en función de la época y la oportunidad. Es decir, faltan datos sobre anomalías más o menos locales, transitorias o duraderas, pero no del todo coincidentes con el patrón genérico descendente. Por tanto, uno queda anonadado ante el gigantesco esfuerzo para mostrar que el descenso de la violencia es un rasgo robusto y global, pero sin ofrecer un panorama convincente de lo que ha sucedido en la conflictividad social, ni en los últimos trescientos años ni en los últimos cincuenta de la «paz duradera». Y evidentemente, no acabamos de decantarnos por la propuesta de celebrar la paz o de preservar la prudencia, mientras sospechamos que tan solo se trata de otra tregua disfrutable, pero tan frágil como muchas otras también prolongadas que se han vivido. Una de las debilidades de «la aventura pinkeriana» es la poca importancia que otorga a las desigualdades económicas que han sido el predictor más firme de la variabilidad en las tasas de homicidio. Lo liquida discutiendo puntos discordantes menores en relación a variaciones inconsistentes entre ambos parámetros, renta y homicidios, en los Estados Unidos. El problema es que no se ha de esperar que las oscilaciones entre desigualdades en renta y las cifras de homicidios vayan en paralelo, a corto plazo. Al fin y al cabo, el relato que Pinker desgrana con tanto brío y detalle, la progresiva erosión del despotismo y el florecimiento de gobiernos democráticos y de costumbres tolerantes, es una crónica sobre la reducción de los rangos de desigualdad en muchos lugares del planeta, que habría sido bien útil poder ver reflejada en series cuantitativas. Los lectores atentos pueden encontrar chapuzas diversas en una obra tan torrencial: atribuir a la contracultura y al hippismo antinormativo de los años sesenta la génesis del aumento en las tasas criminales en los Estados Unidos e incluso en Europa, en los años setenta y ochenta, es un salto mortal con la red a medio colocar. Y adjudicar, por el contrario, la regresión delictiva, a partir de los años noventa, al incremento de los efectivos policiales, de los encarcelamientos y al endurecimiento sancionador es apresurado. Por no hablar del desprecio a las ayudas tecnológicas, ausentes casi en el corpus pinkeriano: ¿dónde quedan las cámaras de vigilancia, las señales semafóricas y otros reguladores de tránsito, la cobertura y seguimiento global de las comunicaciones telefónicas, las pulseras trazables a grandes distancias, las cámaras acorazadas, los trazados de tarjetas, las huellas dactilares, las bases de datos globales, los satélites, los misiles y los artefactos no tripulados dedicados a vigilancia y expediciones punitivas, los fármacos domesticadores de violencia y tantas otras muletas auxiliares del Leviathan? ¿Explica la biología el descenso de la violencia? Pinker establece, apropiadamente, los vínculos entre la historia de la domesticación de la violencia con el funcionamiento de los dispositivos especializados de la mente humana, a partir de una descripción de los «demonios interiores» ineluctables y de los «ángeles benefactores» que se encargan de compensarlos. Repasa lo que la neurociencia ha aportado sobre los engranajes de la agresividad, la empatía y la moralidad además de a los inductores que propician actitudes de compasión y generosidad, o más bien de confrontación y hostilidad, así como el surgimiento y la función de las normas sancionadoras; y osa, incluso, avanzar una conjetura optimizadora de la cautela y la tolerancia vinculándolas con un incremento de la capacidad de razonar, en las generaciones actuales, a la hora de explicar el progresivo taponamiento de las tendencias querulantes y homicidas, o de la querencia nepótica a favorecer a los parientes, los amigos y los camaradas, en el lado de la atenuación de las hostilidades intergrupales y la aversión al belicismo. Como es bien consciente de la posibilidad de enfangarse en la red inextricable de vectores intervinientes cuando se quieren seleccionar arietes para los fenómenos sociales, hacia el final de la obra cambia de rumbo, olvida las series de fechorías y se dedica a averiguar el papel de los vectores individuales del incremento de benignidad. Es decir: ¿puede haber factores biológicos plausibles, dianas en la naturaleza humana donde dirigir la mirada para explicar el descenso de la violencia? O, dicho de otra manera, la domesticación de las tendencias lesivas ha producido variaciones en los genes o en la circuitería mediadora de los impulsos ofensivos o de la placidez humana? Y aquí viene la parte más original de la obra, porque Pinker avanza vectores potenciales. Nos habríamos domesticado y civilizado por tres rutas esenciales. Nos hemos vuelto más sensibles e intolerantes ante el sufrimiento ajeno; nos hemos vuelto más cautos, más prudentes y más controlados ante el riesgo de confrontación lesiva; nos hemos vuelto más agudos y sofisticados y eso lleva al caletre a calcular mejor las posibilidades de ganancias y pérdidas en cualquier fricción. Somos, por tanto, más sofisticados cognitivamente, más próximos en afectividad y más abiertos con las costumbres y las opciones de los otros. Somos, en definitiva, más virtuosos y liberales. Todo eso implica cambios neurales que deberían ser detectables. Ni un solo dato directo, sin embargo, que avale que estas transformaciones hayan realmente sucedido y menos aún que sean correlatos del descenso o la evaporación de muchas formas de violencia. Datos indirectos hay muchos, tantos como queráis. Pinker detalla las bases biológicas plausibles para esos fenómenos y aporta, incluso, conjeturas sobre candidatos moleculares a la hora de hurgar en los dispositivos neurales y endocrinos. Pero avisa al mismo tiempo de que no tiene nada sustantivo, de momento, en la naturaleza individual para vincularlo a los enormes cambios sociales que ha descrito. El nexo más firme que explora es el incremento de inteligencia abstracta que es detectable desde los inicios del siglo xx hasta ahora. Las generaciones que han ido poblando el mundo durante la última centuria han tendido a presentar rendimientos crecientes en las pruebas de agudeza cognitiva más relacionadas con el razonamiento –sin variaciones, sin embargo, por lo que respecta a los rendimientos verbales, de cálculo o memorísticos–. Es un hecho que continúa dando muchos quebraderos de cabeza a los investigadores que quieren atrapar los mecanismos que lo mueven, pero que se adjudica a la presión de vivir en entornos tecnológicamente cada vez más complejos y a las rutinas escolares –y sociales– de practicar ejercicios y tareas relacionadas con el razonamiento desnudo –sin carga informativa–. Como, sin embargo, hay una vinculación negativa reiteradísima entre violencia e inteligencia –la gente que destaca en agudeza tiende a evitar los escenarios y los litigios violentos–, Pinker encuentra aquí el punto de fundamentación más agradecido. La base más fuerte para sustentar el edificio esperanzado de la modernidad finalmente ilustrada y domesticada. Hay que darse cuenta, sin embargo, de que se trata de vinculaciones indirectas, cogidas con pinzas y que muestran una potencia menor, casi siempre, que las relaciones entre violencia y desigualdades económicas –o geográficas–, por ejemplo. Pinker renueva, al final, el abrazo al Leviathan más el Comercio promotor de intereses y suavizador de maneras; dos factores que quizás en el futuro podrán vincularse con presiones selectivas que hagan cambiar los resortes moleculares. Sin embargo, por ahora, no hay más que la esperanza de descubrimientos confirmatorios en el horizonte. Para garantizar el montaje, de momento, hay que acudir a las mujeres: quizá con el añadido del poder femenino con unas interacciones menos androgénicas y con menos propensión, por tanto, a escalar litigios directamente lesivos, la cosa se aguanta mejor. Para cerrar el libro hace una defensa entusiasta de la modernidad impregnada de ilustración, de razón y de ciencia. Su hipótesis primordial no huye, por tanto, del marco que se había avanzado hace siglos para explicar la forja de un proceso civilizador que ha ido erosionando la utilidad de la violencia directa y de sus atractivos. Inventa al final una apasionante variante del dilema del prisionero, el «Dilema del Pacifista», para redondear una síntesis que hace de The Better Angels of Our Nature una lectura desafiante y un logro remarcable. Pinker trufa el texto con referencias frecuentes a su vida cotidiana y revela, incluso, que escribe no lejos de la Biblioteca Pública de Boston, uno de los barrios más plácidos y civiles del mundo –aunque no ahorran insultos cuando uno no llega a las exigencias inmisericordes de propina requeridas–, y evidentemente, desde aquel lugar en el centro de uno de los hornos más activos de intelligentsia, las cosas tienen un color. Desde las riberas del Mediterráneo tan próximas como siempre al camorrismo y a las perrerías de jeques y caciques, las cosas tienen otro color. Eso pensaba mientras volvía a inspeccionar una de las imágenes que me han cautivado más en los últimos meses: los espectadores reunidos alrededor del presidente Obama enla Situation Room de la Casa Blanca para seguir en directo, a través de las pantallas, la ejecución de Bin Laden. Es una imagen portentosa por única y excepcional en la historia: poder ver los rostros de los comandantes que han ordenado una misión liquidadora y estudiar sus reacciones durante los instantes capitales de la ejecución. Veo unas apreturas y un interés comparable al de las representaciones que nos han quedado de las ejecuciones públicas de malhechores que, hasta hace poco más de una centuria, se hacían en las plazas –y que aún se celebran en muchos sitios del mundo–. Mantengo la sospecha de que si se hubiese retransmitido la liquidación de Bin Laden en directo para todo el mundo, es decir, por televisión y en abierto, igual como se hizo en la Situation Room, la audiencia habría batido todos los récords. Ni la Super-Bowl, ni la final de la Champions, ni los Juegos Olímpicos habrían podido competir con ella. He aquí una de las raíces de mi escepticismo ante los ángeles pinkerianos, aparte de los problemas con el tratamiento de las series numéricas y la selección de vectores explicativos. Quiero decir, con eso, que Pinker ha menospreciado el factor crucial que hay tras el descenso de la violenta: la tecnología vigilante y disuasiva, así como los cuerpos armados especializados en punición, nos permiten contenerla y delegarla. Es civilización, sí, pero sospecho que el atractivo por los episodios violentos y los múltiples dispositivos internos para propiciar acciones lesivas, cuando es rentable hacerlo, continúan sin tocarse. Los ángeles que yo también detecto no son tan genuinos ni tan reconfortantes. Adolf Tobeña. Catedrático de Psiquiatría. Instituto de Neurociencias. Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. |
«Pinker ha menospreciado el factor crucial que hay tras el descenso de la violencia: la tecnología vigilante y disuasiva» |
|

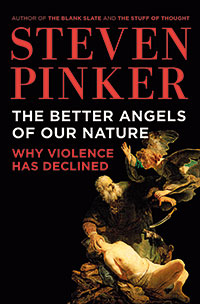
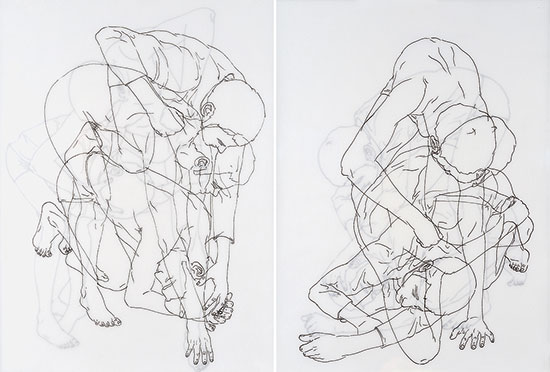 A la izquierda, Moisés Mahiques. Violence Happening Location n. 16, 2012. Pluma, papel vegetal sobre papel, dimensiones variables.
A la izquierda, Moisés Mahiques. Violence Happening Location n. 16, 2012. Pluma, papel vegetal sobre papel, dimensiones variables.



