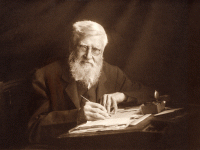Fantasmas de la ciencia española
Juan Pimentel
Marcial Pons. Madrid, 2020. 416 páginas.
Este libro de Juan Pimentel pertenece, desde luego, al campo de la historia de la ciencia –de la ciencia española–, pero confinarlo únicamente a esta categoría constituiría un grave error, porque es mucho más que eso. No es una obra de historia de la ciencia al uso, sino un original ejercicio de análisis cultural, perlado de sugerentes conexiones con pensadores clásicos como, entre otros, Walter Benjamin, Jacques Derrida, Michel Foucault, Bruno Latour, Sigmund Freud, José Ortega y Gasset o Aby Warburg. Una obra que, junto a científicos españoles –Celestino Mutis, Antonio José Cavanilles, Santiago Ramón y Cajal, Miguel Catalán…– pueblan también personajes de otras galaxias, literarias pero pictóricas sobre todo (Durero, Velázquez, Goya, El Greco, Klee, Magritte, Gris, Picasso o Maruja Mallo). No es sorprendente esa presencia artística porque, si se buscan fantasmas –Fantasmas de la ciencia española es el título de este libro–, un buen sitio –no el único, por supuesto– donde explorar es en las imágenes, que abundan (magníficas y bien reproducidas) en esta obra. Pero lo primero que cualquier lector se preguntará es: «¿Qué quiere decir Pimentel con fantasmas?» Pues bien, dejemos que sea él quien hable: «Los estudios espectrales rastrean sujetos y objetos del pasado de alguna manera invisibles o invisibilizados, ocultos en tanto que han sido postergados o marginados. Las cosas y los seres humanos del pasado se han desvanecido, pero han dejado huellas, rastros, imágenes: espectros de su presencia. Son los materiales con los que trabajamos los historiadores, empeñados en hablar a los muertos, en escucharles o seguir dialogando con ellos». Sí, es cierto, los historiadores perseguimos fantasmas, espectros del pasado, pero cegados por el resplandor del aura, del halo que rodea a algunos de esos fantasmas que parecen seguir vivos –«No hay muerte si no hay olvido», escribió Carlos Castilla del Pino–, los de los Newton, Euler, Lavoisier, Darwin, Cajal o Einstein, no vemos lo que está alrededor, aquello o aquellos de los que se nutren. Fantasmas «redivivos» y descubiertos que, utilizando de nuevo la magnífica prosa de Pimentel, «emergen del tiempo para mostrar una pérdida que les ha de ser restituida, una herida no cerrada, un cadáver que no se enterró como se merecía». Manifestación paradigmática de tal «deslumbramiento» –y su consiguiente «oscurecimiento»– es la fotografía de Cajal tomada por Alfonso Sánchez García, Clase de disección (capítulo VI, «Una lección de anatomía») en la que, inevitablemente, la mirada se dirige hacia el maestro, y tenemos que esforzarnos para detenernos en los ocho acompañantes que le rodean, aunque entre ellos figuren personajes tan destacados como Nicolás Achúcarro y Francisco Tello.
Existen distintas maneras, métodos, para desenterrar e identificar muertos ahora (¿solo ahora?) olvidados. La escuela de los Annales, por ejemplo, se esforzó por recuperar a personajes «secundarios», ejemplificados por Carlo Ginzburg en su libro de 1976, El queso y los gusanos. El cosmos de un molinero del siglo XVI, en el que reconstruyó la vida de uno de esos personajes –fantasmas evanescentes para la historia tradicional–, el molinero Domenico Scandella. Otro ejemplo: conocemos mucho de la vida de Ramón y Cajal, pero ¿qué sabemos del alimañero que en Madrid le surtía de, como él mismo recordó en su Historia de mi labor científica, «culebras, lagartos, mochuelos, cornejas, lechuzas, gallipatos, salamandras, percas, truchas, etc., vivos», con los que pudo avanzar en sus investigaciones? La historia no se puede comprender en su totalidad si junto a los grandes personajes o instituciones, a los reyes todopoderosos, políticos influyentes, guerreros o aventureros, a los gigantes del pensamiento, a las sociedades en las que se reunían los mejores intelectos de la época o a los reinos en los que podía llegar a no ponerse el sol, no se incluye también a esos humildes artesanos y técnicos que hicieron posible –o sufrieron– la existencia de estos: soldados, mendigos, amanuenses, impresores, fabricantes de queso, administrativos o albañiles, a los que en la ciencia hay que incluir específicamente otros como pueden ser fabricantes de instrumentos, ayudantes de laboratorio o pulidores de lentes.
«No es una obra de historia de la ciencia al uso, sino un original ejercicio de análisis cultural, perlado de sugerentes conexiones con pensadores clásicos»
El método de Juan Pimentel se basa sobre todo en la exploración de imágenes, en desenmarañar ovillos que él, solo él, sabe qué jersey tejerán. Puede empezar, como hace en el capítulo III («La mirada del microscopista y la cultura del desengaño»), mencionando un óleo pintado por Antonio de Pereda en el siglo XVII y las láminas del Atlas anatómico (1689) de Crisóstomo Martínez –al que califica de uno de los «tesoros sumergidos de la ciencia española»–, y continuar con bodegones, disquisiciones sobre ángeles, y llegar al microscopista holandés Leeuwenhoek y al telescopio de Galileo.
Elegido semejante itinerario, el de una imaginativa mirada indagadora, no es sorprendente que otro de los capítulos, el IV («La flora imaginaria»), esté protagonizado por José Celestino Mutis, al que se puede recordar por varias cosas: «Mutis», escribe Pimentel, «fue un personaje excesivo y carismático, un profeta de la nueva ciencia en el trópico, digno de un relato de García Márquez»; pero, sobre todo, se le recordará por la expedición botánica que organizó en el Nuevo Reino de Granada entre 1783 y 1808, y que produjo una colección extraordinaria de dibujos de plantas. Y tampoco podían faltar los mapas, esas imágenes «donde una comunidad se proyecta, donde se representa y se observa representada» (capítulo V, «Figuras de la nación y del tiempo»).
Y si se trata de fantasmas del pasado, fantasmas ignorados, evitados o, simplemente, desconocidos, ¿cuáles pueden ser más conspicuos que las mujeres? A ellas, encarnadas en la pintora Maruja Mallo y la química Piedad de la Cierva, está dedicado el capítulo VII («Mujeres que observan»).
Es este, en definitiva, un libro para disfrutar, reflexionar y aprender.