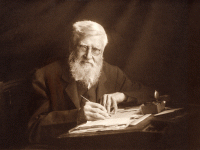Hablando de alguien con pocas luces, hay una expresión que dice: «es más simple que el mecanismo de un botijo». Una frase rotunda que califica inevitablemente al individuo de bobalicón. Pero si lo piensas bien, te das cuenta enseguida de que la cosa no es tan simple. Me explico. Para que un botijo sea bueno, es decir, para que sea de esos que refrescan el agua en verano, debe reunir una serie de requisitos imprescindibles: que, además del pitorro, tenga otra boca, más grande, de manera que el aire entre en el interior del recipiente y permita salir, por la ley de la gravedad, un chorro de agua uniforme, sin turbulencias ni interrupciones, para beber higiénicamente, sin mojarse la cara ni las manos. Y, sobre todo, es necesario que el material cerámico del que está hecho el botijo sea poroso y deje transpirar el contenido líquido del interior, de manera que por convección se evapore el calor y disminuya la temperatura del agua. Es conveniente que la boca grande –que deja entrar el aire– tenga una malla de hilo para que no entren moscas y otros insectos, y que el botijo repose sobre un platito, para evitar que, si suda, no manche la superficie. Si no es así, el botijo no dará buena agua y no calmará la sed del personal. Poca broma.
Esta reflexión me ha venido a la cabeza mientras me adentraba en la lectura de un libro que, tal y como apunta su título, podríamos considerar una obra de divulgación histórica, pero a la vez, también, de divulgación científica y técnica. El autor, Pedro Ruiz-Castell, licenciado en Física por la Universitat de València y doctor en Historia por la Universidad de Oxford, analiza una veintena de objetos, ordenados de más antiguo a más moderno: desde el fuego, la rueda y el papiro, hasta la bomba atómica, el transistor o el ordenador.
Pero no se trata de descripciones, más o menos minuciosas, de artefactos relevantes en la historia de la humanidad, acompañadas de menciones de sus inventores y constructores. Tan solo con hojear el sumario del libro, se ve por los subtítulos que cada uno de los veinte apartados conecta con un tema relevante en la historia de la tecnología. Así, el apartado correspondiente al reloj mecánico está asociado a las relaciones entre ciencia, tecnología y religión; el de la máquina de vapor, a la industrialización; el del hormigón, al desarrollo urbanístico y la expansión territorial, y el del teléfono, a los litigios sobre patentes. El autor aprovecha cada uno de los artefactos para introducir cuestiones abiertas que recorren la historia social de la ciencia y de la técnica desde la prehistoria hasta la actualidad. La obra cierra con una reflexión sobre los riesgos de la tecnología en una sociedad que «camina como una sonámbula», solo preocupada por resolver los problemas inmediatos.
Es de agradecer que el libro se acompañe de una extensa bibliografía para quien quiera saber más. También que las imágenes que lo ilustran sean fotografías de época, o bien recreaciones hechas por Isabel Gálvez. La de la portada, que muestra a una poderosa Bertha Benz conduciendo uno de los primeros coches de motor de la historia, es todo un acierto. Para terminar, hay que decir que el autor usa una prosa diáfana, un léxico preciso y una sintaxis tan adecuada como eficaz, que facilita y hace grata la lectura.