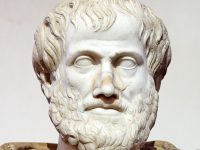|
||
|
La diversidad cultural ha interesado desde sus inicios a la filosofía moderna. Sin embargo, en un principio lo hizo de una manera paradójica: reduciendo la pluralidad a un mínimo común predicado como universal de la humanidad. Este artículo analiza las relaciones entre filosofía y antropología cuando, a la vista de la diversidad cultural, de dilucidar una naturaleza humana se trata. La filosofía moderna, desde sus albores, se interesó por la diversidad de las gentes. Una fascinación que hizo a Descartes afirmar que durante nueve años no se dedicó «sino a andar de acá para allá, por el mundo, procurando ser más bien espectador que actor en las comedias que en él se representan». Montaigne –que no se movió ni muchas veces ni excesivamente lejos de su Périgord natal– dispuso su célebre ensayo Los caníbales según el dispositivo retórico del «haber estado allí», a lo lejos, pues su relato se articula a partir del testimonio «de un hombre que había vivido diez o doce años en ese otro mundo, que ha sido descubierto en nuestro siglo», es decir, en Brasil, donde llegó Villegaignon en 1557. Por ello, pretendiendo una verosimilitud observacional, dice atenerse a los informes de comerciantes y marineros conocedores de aquellas tierras «sin confrontarlos con los informes de los cosmógrafos», pues estos (como él) apenas se movían de casa. También Locke, en el Ensayo sobre el entendimiento humano, recurrió a los tupinamba comentados por Montaigne para afirmar que hay poblaciones que no tienen una idea de Dios y que, por tanto, esta no es innata; y en el Tratado del Gobierno Civil acude a La historia natural y moral de las Indias de José de Acosta (1590) cuando pretende dar cuenta de la génesis de la propiedad o de la sociedad civil. Los filósofos, viajeros inmóviles Montaigne, Descartes o Locke no tuvieron una experiencia de intenso extrañamiento cultural. Pero, a pesar de ser «viajeros inmóviles», todos hicieron de la actitud de ponerse en la piel de gentes distantes un procedimiento insoslayable para pensar la humanidad. Quizá la apoteosis de semejante punto de vista la encontramos en Herder. En una carta de 1768 confiesa a Kant: «El objetivo de mi existencia es conocer a más gente y considerar algunas cosas de modo diferente a como podía verlas Diógenes desde su barril.» Y con ese espíritu viajero describe su proyecto en el Diario de mi viaje de 1769: «¡Qué obra sobre el género humano! ¡Sobre el espíritu humano! ¡Sobre la cultura de la Tierra! ¡Sobre todos los espacios! ¡Tiempos! ¡Pueblos! ¡Fuerzas! ¡Mezclas! ¡Figuras! ¡Religión Asiática!… ¡Todo lo griego! ¡Todo lo romano! ¡Religión del norte, derecho, costumbres, guerra, honor! ¡Época papista, monjes, erudición…! ¡Política de China, de Japón! ¡Ciencias naturales del nuevo mundo! ¡Costumbres americanas, etcétera! ¡Historia universal de la formación del mundo!» Con todo, es otro viaje de otro viajero inmóvil el que aporta una perspectiva diferente que vino para quedarse: Diderot y su Suplemento al viaje de Bougainville. En él vemos cómo se recorta un espacio para un nuevo saber de doble vertiente, una disciplina que todavía no tiene nombre pero que Diderot piensa de carácter científico. Por una parte, es Bougainville, el comandante de la Boudeuse redactor de Voyage autour du Monde, el que aporta un saber observacional que no solo traza cartas y rutas para que el mundo llegue a ser un mundo, sino que versa tanto sobre la naturaleza animal o vegetal como describe las costumbres y maneras de los hombres, sus relaciones de parentesco, propiedad, creencias religiosas o formas de gobierno. Pero, por otra parte, la meditación de Diderot es un «suplemento» a la relación de ese marino que catastra la diversidad botánica, zoológica y humana; una meditación, del que está en París, a partir de una «experiencia vivida» de alguien que se ha desplazado lejos y ha vuelto para contarlo. Ahora bien, lo nuevo reside en que lo que hasta entonces estaba separado (recuérdese los casos citados) Diderot lo atisba reunido, y no ahorra comentarios sobre las características que debe poseer quien practique esa nueva clase de investigación. Es decir, ni el conocimiento empírico ni la reflexión criticofilosófica son aisladamente suficientes. Pues ese conocimiento de la diversidad cultural proporcionaría conocimiento riguroso sobre una naturaleza humana que se piensa que trasciende lo que solo es peculiar de aquí o de allá. Andando el tiempo, la antropología, con sus niveles etnográfico (descriptivo) y etnológico (comparativo), ocupará el lugar recortado por Diderot. Por cierto, ya desde entonces impregnado de una fuerte motivación crítica y moral, pues su intención era establecer un fundamento natural de una moral universal y de una política mínima que, siendo acordes con la naturaleza humana, no hicieran desgraciados a los hombres, como era el caso de la religión católica y el absolutismo. Desde la constitución de la antropología como disciplina con pretensiones científicas, mucha de la filosofía no dejó de mirar de reojo ese saber abastecedor de la insoslayable alteridad cultural que, si bien empírico, tenía un fuerte componente filosófico. Sin embargo, a partir de un momento, esa provisión la hizo de una manera peculiar o paradójica: insistiendo en la pluralidad para al cabo abolirla, reduciéndola a un mínimo común merecedor de ser predicado universalmente de todos los hombres (predicado, el de la universalidad, de siempre considerado propio de las leyes de la naturaleza física). No obstante, algunos desarrollos tempranos de la disciplina, como el particularismo influenciado por Herder, habían abandonado esa dirección. Pero el caso es que en esa disyuntiva, pluralidad/unidad, todavía estamos. Veamos. La vocación de la antropología Puede decirse que la pauta del proceder aquí ejemplificado con Diderot, aunque cumplida de muy diversas maneras, se ha repetido incesantemente. Pues mucho del afán de la antropología ha sido deslindar lo que puede considerarse local, variable y, por tanto, convencional, de lo que se estima constante, universal y, por ende, natural. Independientemente de cómo se hayan sustantivado esos dos niveles, tal punto de vista general nos legó una imagen del hombre como un compuesto jerarquizado de estratos biológico, psicológico, social y cultural. Una imagen que también incluía una estrategia de investigación satisfecha –obviamente– de muy diversas maneras: por una parte, buscar en las distintas culturas unos principios universales o uniformidades empíricas que se mantuvieran a través de la diversidad espaciotemporal de las costumbres; por otra, intentar relacionar esos principios con los elementos invariables establecidos por la biología, la psicología o la sociología. O dicho de otra manera: se trataba de discernir necesidades subyacentes de corte biológico, psicológico o social, y entonces considerar los universales culturales como maneras institucionales de lidiar con tales necesidades. Pero las promesas no fueron fáciles de cumplir y en su incumplimiento la misma noción de naturaleza humana quedó herida. Una herida producida por diversos embates. En primer lugar, fue el parecer de muchos que nunca pudieron incuestionablemente establecerse genuinas interconexiones funcionales en las que los rasgos culturales fueran una función del nivel biológico o psicológico, etc. Lo más que pudo establecerse, según algunos, fueron analogías o paralelismos entre casos diferentes. Pero es que, además, ¿de qué puede servir –qué efectivo conocimiento sobre lo humano aporta– afirmar, por ejemplo, que de la necesidad de todas las sociedades de reproducir sus miembros o bienes se desprende la universalidad de la familia o del comercio? ¿No son meramente abstracciones vacías frente a la multiplicidad de formas de familia o de comercio? ¿Y no es teniéndolas presentes y comparándolas como podemos acabar comprendiéndolas en su peculiaridad o hibridación? Por tanto, en segundo lugar, cabe la pregunta de si, en una definición de la humanidad, esos principios universales o regularidades empíricas son tan centrales que las particularidades culturales deben ser comparativamente consideradas netamente irrelevantes o de importancia secundaria. Pongamos un ejemplo. Kluckhorn afirmaba que es universalmente predicable de toda religión la creencia en una vida después de la muerte. Pero puede replicarse que, para que esa creencia sea atribuible a los budistas, los católicos, los chiítas o a las miríadas de animistas, etc., debe ser formulada de forma tan abstracta y general que su afirmación como universal queda desvirtuada y sin fuerza. Pues cada tipo de creyente entenderá de forma muy distinta vida y muerte, a la vez que tiene una concepción del tiempo («después de») completamente diferente. Fue C. Geertz, de quien he tomado parte de la argumentación anterior, el que afirmó algo que ya se rumoreaba. De poco vale dedicarse a discernir rasgos culturales empíricamente universales si no son relevantes por su contenido: «La cuestión no es […] si en el funcionamiento de sus mentes [de los hombres] existen unos rasgos comunes que sean independientes del lugar en el que viven (los papúes sienten envidia, los aborígenes sueñan) […]. Lo importante es cómo podemos utilizar estas cualidades indubitables a la hora de explicar rituales […] o comparar lenguas.» Dicho de otra manera, lo relevante no es, por ejemplo, que los hombres compartan con ciertos primates superiores la capacidad de distender los músculos faciales ante estímulos placenteros y contraerlos ante los desagradables; tampoco que todos los hombres tengan la capacidad de sonreír; lo relevante desde el punto de vista del conocimiento de la humanidad es lo que nos dicen las distintas formas de sonrisa y sus variados usos en múltiples contextos sociales. Es decir, lo que importa no es tanto lo que creamos que es común, siempre muy general, pues lo que nos debe interesar es la comparación y el contraste por mor de pergeñar formas renovadas de vida que creamos deseables vivir. De esta primacía de las diferencias culturales en el entendimiento de lo humano surgió tanto el abandono de la pregunta por «una» naturaleza humana, como el predominio del punto de vista particularista y hermenéutico en la antropología social y cultural. Tantas veces ha ocurrido así: no es que una cuestión se responda, es que cambia el punto de vista que se adopta y por ende las cuestiones que interesan. No otra cosa, en resumen, defendió Foucault frente a Chomsky en un famoso debate ante las cámaras de la televisión holandesa en 1971: el concepto de naturaleza humana no era tanto un concepto científico, cuanto un «indicador epistemológico»; es decir, un concepto que había servido en el siglo xviii para delimitar un campo de saber frente a otros como la teología, la biología o la historia. Pero ocurre que en el último tercio del siglo xx, con quien había que batirse no era con la teología (como en el caso de Diderot), sino con la historia. La antropología no pudo, pues, sino atender al desmoronamiento de un rasgo –de importancia no menor– del mundo que le dio vida, la desaparición de la estructura de dominio colonial. Y es a partir de la emancipación masiva de las colonias cuando, grosso modo, la pregunta por la naturaleza humana pierde el interés que tuvo en otros tiempos.
Actualidad de la antropología Como afirmó Shweder, el relativismo, queriendo escapar de un universalismo abstracto eurocéntrico, pretendía a fin de cuentas «dar permiso a la diversidad cultural». Y sin duda, mucha de la antropología poscolonial, especialmente la interpretativa, tiene en nuestros días una clara tonalidad relativista cuya intención, también crítica y moral, no es más que dar toda la relevancia posible a las diferentes formas de estar en el mundo, tanto desde el punto de vista transcultural como transhistórico. En ese contexto, la noción de naturaleza humana (o esencia del hombre), con sus notas de universalidad y atemporalidad, se ha considerado más un obstáculo que un principio rector de las investigaciones etnológicas.
A diferencia de Diderot, hoy son pocos los que piensan, al menos en el ámbito de la antropología empírica, que pueda deducirse una moral y una política universal de una naturaleza humana común como, por cierto, defendía Chomsky en aquel debate con Foucault. Pues pensaba que el tremendo desajuste entre la rudimentaria experiencia lingüística del niño y la ilimitada capacidad para lidiar con situaciones totalmente novedosas (derivada de esa experiencia precaria y parcial) solo podía explicarse si se postulaban unos esquematismos o principios organizativos innatos que gobernaran toda nuestra conducta social e intelectual. Tales principios y esquemas, que resume una y otra vez en el concepto de «creatividad», serían los constitutivos de una naturaleza humana que un proyecto científico de corte físico-biológico debía estudiar. A la vez, pensaba que un modelo de sociedad decente se fundamentaba en, y derivaba de, tal naturaleza. Recurriendo al viejo concepto de alienación, afirmaba que una sociedad por la que combatir era la que no inhibiera, bajo cualquier modo de coerción, el desarrollo de tan preciada creatividad. Las objeciones de Foucault en este punto fueron cercanas a las esgrimidas por la antropología poscolonial americana (de hecho, a partir de él se elaboraron adecuándolas a las urgencias de la propia disciplina). No solo postular una naturaleza humana ignota –que se afirma cognoscible según un pagaré otorgado a largo plazo– es epistemológica y políticamente poco útil, sino que se corre el riesgo de pensarla en términos de un determinado momento de nuestra sociedad y cultura: el socialismo de finales del xix y principios del xx concibió la naturaleza humana alienada según una sexualidad, un modelo de familia y una estética de tipo burgués. Ni siquiera pudo escapar de las asunciones subyacentes a las concepciones tayloristas y fordistas del trabajo, concebir el hombre como motor humano (y, salvo raras excepciones, cuando se decía «hombre» hoy hay que entender «varón»). Sin embargo, cuando lo común no se ha buscado a partir de la diversidad cultural sino en relación a posibles cambios específicos, la discusión sobre la naturaleza humana ha retornado. Pero hay que decir que no tanto para ser tematizada, sino para acotar la discusión sobre los límites normativos de la biotecnología, con el fin de salvaguardar una autocomprensión de la especie basada en las nociones de autonomía, libertad e igualdad de los individuos (Habermas, El futuro de la naturaleza humana). Si la manipulación genética, no con fines terapéuticos (en la vida futura del individuo) sino en razón de elegir rasgos de la personalidad futura, quedara a la elección de los padres o instancias exteriores al no nato, entonces las personas ya no podrían auto-comprenderse como las responsables de sus biografías. Y no vale decir que también cabe hablar de una asimetría en la relación padres-hijos respecto a la educación de estos, pues, en lo tocante a su identidad, el adulto puede volver reflexiva y críticamente sobre aquella asimetría. Por el contrario, en el caso de las manipulaciones genéticas, al ser irreversibles, no se da «esta posibilidad de una apropiación autocrítica de la historia de la propia formación». Ahora bien, este tipo de discusión parece darle de nuevo la razón a Foucault en lo concerniente a su afirmación sobre el uso de la noción de naturaleza humana como delimitadora de un ámbito de saber. Pues lo que está aquí en juego es el deslinde de un espacio discursivo donde se discurre sobre «la autocomprensión ética de la especie» (la expresión es de Habermas, el énfasis, mío). Es decir, en el fondo, una reivindicación de la filosofía en cuanto le corresponde argumentar que estos problemas no pueden decidirse desde las ciencias (la biología), sino desde un ámbito intersubjetivo donde se discuten y razonan los puntos de vista normativos. Así, de lo que se discute no es acerca de una naturaleza humana inmutable y atemporal, sino sobre qué noción hemos llegado a tener, o queremos tener y extender, de dignidad humana. Ante las distintas opciones de vida que se nos ofrecen, ya sea a partir de la pluralidad cultural que la antropología empírica aquilata, ya sea a partir de las posibilidades que la biología y la técnica plantean, más que buscar denominadores comunes abstractos constitutivos de una esencia de lo humano, el acento reposa ahora en garantizar las condiciones que posibiliten un diálogo inacabable, mezcla de esperanza y escepticismo, donde alcanzar acuerdos parciales y los desacuerdos sean de tal forma circunscritos que nos permitan ulteriormente seguir discutiendo sobre los diferentes proyectos sustantivos de una vida buena. Nicolás Sánchez Durá. Profesor titular del Departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento. Universitat de València. |
© P. Millet, 2009 «Desde la constitución de la antropología como disciplina con pretensiones científicas, mucha de la filosofía no dejó de mirar de reojo ese saber abastecedor de la insoslayable alteridad cultural que tenía un fuerte componente filosófico»
«El afán de la antropología ha sido deslindar lo que puede considerarse local, variable y, por tanto, convencional, de lo que se estima constante, universal y, por ende, natural»
«Hoy son pocos los que piensan que puede deducirse una moral y una política universal de una naturaleza humana común»
«La noción de naturaleza humana, con sus notas de universalidad y atemporalidad, se ha considerado más un obstáculo que un principio rector de las investigaciones etnológicas»
«La discusión sobre la naturaleza humana ha retornado para acotar la discusión sobre los límites normativos de la biotecnología»
|
|