
Una noche de otoño de 2011, en un piso de Heidelberg, Mattia Pascale, un joven científico italiano con un futuro brillante, recogía desoladamente y con cierta precipitación sus pocas pertenencias. No había tenido tiempo de acumular muchas cosas, así que meterlo todo en el maletero fue una operación relativamente rápida. Se marchó sin siquiera regar las hojas del poto una última vez, pero, antes de desaparecer del mapa completamente, sí que fue a despedirse del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, una de las catedrales europeas de la ciencia, la ilusión de una vida.
Al día siguiente, sobre las ocho de la mañana, ya todo el mundo en el Laboratorio había leído la nota que acompañaba la retractación de su último estudio publicado por la revista Science: «Hemos identificado que algunos datos han sido fabricados por el primer autor». Fin de su credibilidad. Fin del futuro brillante.
Mattia, sirviéndose de todas las evidencias acumuladas durante los últimos cuatro años, había ido construyendo una teoría que suponía un cambio de paradigma en la biología molecular y un avance importantísimo en el campo de la oncología. ¡Era la bomba! Le faltaba solo una pieza del mosaico para que todo cuadrara: si la teoría era correcta, en su sistema debía registrarse una bajada en la expresión del gen que codifica por la culina 3, coloquialmente conocida como CUL3 (los científicos saben cómo elegir nombres surrealistas).
Las teorías científicas son como las orquestas: para que suenen bien todos los instrumentos, cada uno debe hacer su parte. Un instrumento que desafina o que pasa de la partitura lo estropea todo. La culina 3 es parte de un conjunto de proteínas implicadas en un proceso llamado autofagia, es decir, células que se «comen» a sí mismas: se autodigieren para limitar la proliferación celular que se observa en el cáncer. Teóricamente, una bajada en la expresión de CUL3 ponía en marcha una serie de procesos que podrían aumentar la autofagia. Teóricamente. Y, antes que nada, tenía que bajar.
El día que hizo el experimento y vio que la expresión de la culina 3 bajaba, aunque ligeramente, el entusiasmo liquidó la prudencia. Pregonó a los cuatro vientos que había encontrado cómo controlar la muerte celular programada e invitó a todo el laboratorio a tomar unas copas. Aquella noche cogió una borrachera que ni a los diecisiete años con lambrusco.
Pero un solo experimento nunca es suficiente.
Nunca más volvió a ver esa bajada. Repitió el experimento mil veces, las primeras veces con alegría, después con preocupación, finalmente con angustia. CUL3 no variaba. Y punto.
Por algún motivo, Mattia ignoró estas evidencias, bien porque creía ciegamente en su teoría o bien porque no quería decepcionar las expectativas que había generado: lo que ocurre en la mente de un astro naciente de la ciencia europea cuando, de repente, su carrera cuelga de un hilo, es un magma difícilmente descifrable. Así, en lugar de atribuir los problemas técnicos al primer resultado, los atribuyó a los innumerables resultados contrarios que siguieron al primero, todos ellos coherentes entre sí, pero no con la teoría.
Antes de tomar la decisión que le cambiaría la vida, Mattia se había pasado medio año midiendo su proteína. Y, que conste, medir la cantidad relativa de una proteína en un extracto celular no es coser y cantar: un experto, siempre y cuando todo vaya como debe ir, tarda al menos un día en conseguir un resultado. Es un protocolo largo, con multitud de parámetros a tener en cuenta; por tanto, con una multitud de maneras de cagarla. El último paso del protocolo, el revelado, es el más analógico de todos y el más mágico, puesto que, por razones técnicas, tiene lugar dentro de una cámara oscura, bajo la luz roja.
Durante los seis meses previos a enviar su estudio a Science, Mattia había ido casi todos los días a revelar. Cada vez probaba condiciones distintas. Había acumulado una cantidad exorbitante de películas, y ninguna mostraba lo que él quería ver.
Un día, Mattia estaba revelando la enésima película, cuando una estudiante de doctorado siciliana, Viola, un encanto de chica que acababa de llegar a Heidelberg, abrió la puerta mientras las películas estaban fuera de la caja protectora. Normalmente, cuando se está revelando dentro de la cámara oscura, se pulsa un botón y fuera se enciende una luz que indica que no se puede abrir la puerta. Si se abre por error, entonces la luz del pasillo se carga las películas fotográficas, carísimas, y a quien ha abierto, evidentemente, se le cae el pelo.
Mattia iba de cabeza y se había olvidado de pulsar el botón.
—¡No! —rugió.
—La luz de fuera está apagada —explicó Viola pasmada, con un hilo de voz. Mattia salió y comprobó que, efectivamente, la luz estaba apagada.
Exactamente en ese momento, Mattia se dio cuenta de que, a pesar de que él era el culpable, tenía ganas de dar un puñetazo en la cara a aquel ángel en bata blanca. Fue ante esos ojos azules llenos de terror cuando Mattia cayó del burro y decidió que así no podía continuar.
—Tienes razón —dijo. Recogió sus cosas y salió del cuarto oscuro sin decir ni pío.
«Esto se ha acabado», pensó más tarde, mientras ponía orden en su mesa de laboratorio, «es una quimera».
Aún no sabía cómo, pero, de una forma u otra, su proteína tenía que hacer lo que la teoría le pedía. Los siguientes días, como si la teoría fuera más auténtica que los mismos hechos, empezó a maquillar los datos.
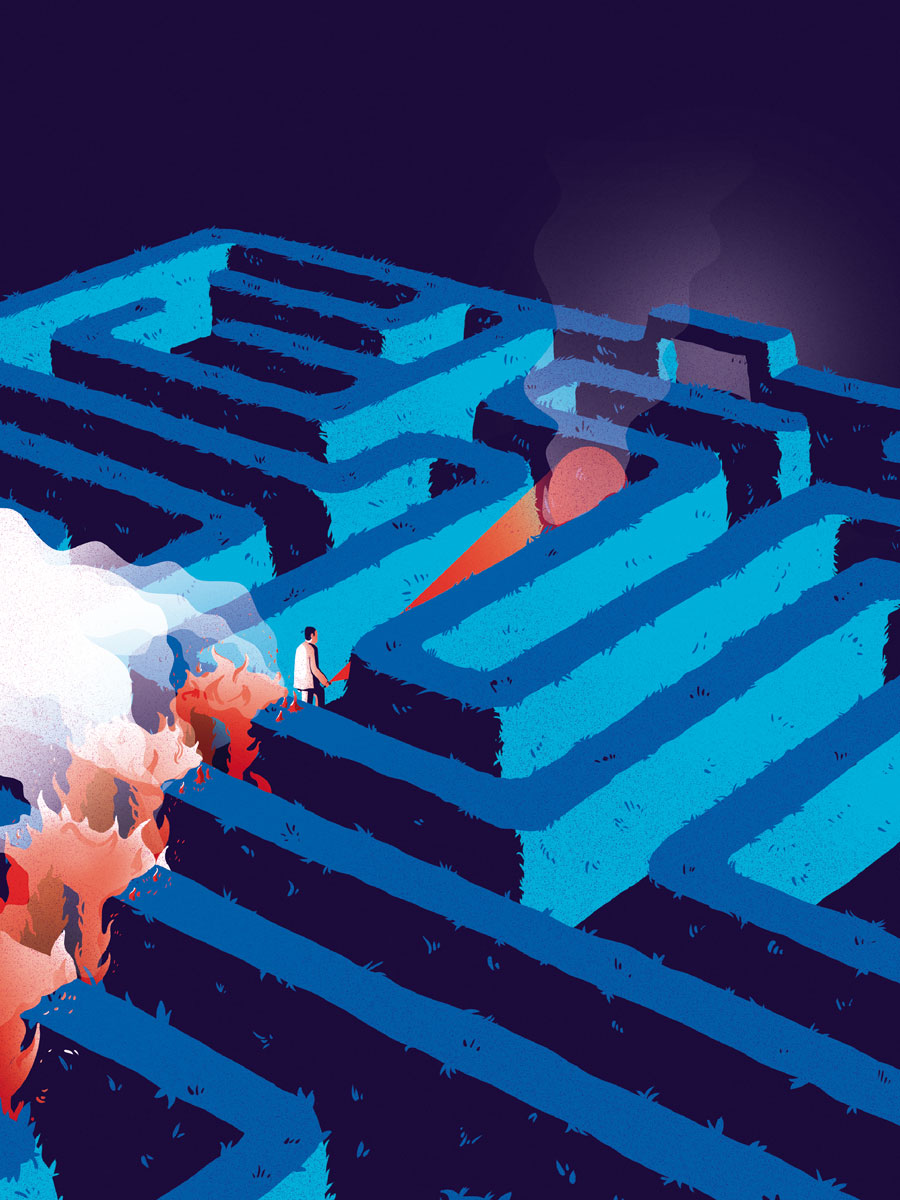
Las primeras veces que hacía trampa le temblaban las manos, oía cómo sus tripas se retorcían y el esófago le dolía como si se hubiera tragado un sapo. Sin embargo, poco a poco se sintió más a gusto mientras jugaba con los niveles de brillo de la imagen para alcanzar aquella bajada tan deseada. Perdió incluso la conciencia, si es que alguna vez la había tenido, de que lo que hacía era una aberración epistemológica como una casa. Aparte de ser ilegal, por supuesto. Pero hacer los retoques le resultaba cada vez más fácil, ya que aquel frenesí que le agitaba al principio, que le hacía perder el sueño y el apetito, había desaparecido y dejado paso a otro interés, un interés más sano: el interés por Viola.
Él y Viola se veían cada día en el cuarto oscuro y, ay, si los cuartos oscuros de los institutos de investigación pudieran hablar…
El cuarto oscuro es un tipo de no-lugar, una burbuja sin tiempo. En un cuarto oscuro puede pasar, por ejemplo, que mientras se espera que la película salga de la máquina reveladora, la mente empiece a divagar, que el olfato se despierte improvisamente por la falta de luz y que, por todo ello, se produzcan experiencias sensoriales, al menos, curiosas. Más de un amor, lícito y no, ha nacido en el cuarto oscuro de un instituto de investigación. Los enamorados, o los amantes, se reconocen porque suelen reservar plaza a la misma hora para poder encontrarse juntos inmersos en la oscuridad de la luz roja. No hay tiempo de hacer mucho más que eso, disfrutar juntos de ese resquicio en la realidad cotidiana, pero es una experiencia incomparablemente más erógena que coincidir en la sala de las ultracentrífugas en medio de ruidos siniestros y de hedor de caldo de cultivo.
Cuando recibió el mensaje de que la revista Science había aceptado su artículo, Mattia estaba en un café con Viola. Sin decir nada, pasó el móvil a la que ya se había convertido en su novia, porque él no acababa de creérselo. Sin embargo, la sonrisa amplia de Viola le convenció de que lo había entendido bien, de que su sueño de bambino se hacía realidad, que ahora era un científico mundialmente reconocido. Entonces, ¿de dónde venía esa inquietud? ¿Por qué tenía tantas ganas de vomitar?
—¡Caramba! ¡Hay que celebrarlo! —gritó Viola, loca de alegría.
—¡Claro que sí! —acordó él, fingiendo entusiasmo.
La revista científica más prestigiosa del mundo publicaba su estudio y él nunca se había sentido tan triste y tan de golpe. ¿Por qué no habían puesto en duda sus datos? ¿Por qué no cuestionaban las evidencias que él presentaba, si ningún otro científico en el mundo había observado lo que él observaba? La enormidad del hecho le aplastaba: la imagen de la grandiosa estatua de la diosa Minerva, que tantas veces había saludado levantando imperceptiblemente la barbilla, en la Universidad La Sapienza de Roma, le caía encima.
—Viola, el sistema está podrido —afirmó en tono de broma.
El caso es que él había creído en serio en la ciencia, hasta el punto de subordinarlo todo a esta, incluso a su madre. Mattia estaba revelando mientras ella se moría. Era entonces un estudiante de doctorado, años atrás, y la noche antes de que la madre muriera le habían avisado de que estaba en urgencias en el hospital más triste de los Apeninos. Él había pensado: «Mi madre es fuerte y este experimento tiene que acabarse. Revelo, y después voy y me la llevo a un hospital decente». Pero no pudo ser.
Todo por un bien superior, todo por ser el paladín de la ciencia. Ser parte de ese esfuerzo colectivo hacia la verdad era el sentido de su vida. Ciencia igual a verdad, esta había sido la gran falacia: considerar la ciencia como una actividad más noble que las demás, algo superior, ultraterrenal. Ahora se daba cuenta de que la ciencia, por mucho que en ciertos ámbitos se aproxime más a la verdad que a otras formas de conocimiento, no deja de ser una actividad humana. Profundamente humana, con todas las limitaciones del caso. Por eso Mattia decidió abrazar su humanidad, abrazarla entera: en lugar de dedicarse a conocer el nombre y el orden de las cosas del mundo de fuera, se dedicaría finalmente a buscar dentro de su mundo interior, que hacía tiempo que había abandonado y ahora lo tenía todo patas arriba.
Pero antes de marcharse, quería poner su último granito de arena.
Mientras excogitaba su plan para rescatar a la ciencia, hizo todo lo que se espera de un investigador que acaba de sacar un Science: celebró el gran evento con los compañeros de laboratorio, e incluso invitó a su jefe. Fue de punta en blanco a una cena que el departamento organizaba en su honor; aceptó la invitación de una universidad estadounidense que le invitaba a dar una charla sobre su trabajo… Finalmente, como todo científico poderoso, pidió poder elegir un colaborador que pudiera ayudarle en su proyecto: Viola.
Antes de pedirle su opinión, desde el departamento asignaron a Viola al proyecto de Mattia.
—¿Qué tal CUL3, Viola? —le pedía de vez en cuando Mattia.
—Es raro, Mattia, no baja… —dudaba Viola—. ¿No será por los anticuerpos específicos?
—Mira, esta empresa ha comercializado este nuevo anticuerpo que se ve que es la bomba, intenta comprarlo.
—De acuerdo —decía Viola, y volvía a zambullirse en el trabajo experimental.
En agosto estaba claro que, a pesar de todos los intentos de optimización del protocolo, la culina no se inmutaba.
—¿Qué tal la culina, Viola? —ella parecía no saber cómo decírselo.
—Lo siento, Mattia, he probado de todo y, cuando lo hago yo, bueno… pues no baja. Debo estar haciendo algo mal. ¿Por qué no pedimos a otro del laboratorio que haga el experimento? Porque, te lo juro, yo no sé qué más probar…
—¿No podría ser que en realidad no baje?
—¡No fastidies! No puede ser que no baje, está publicado.
—Bien, tú has probado de todo y no baja…
—Por eso te digo, que debo ser yo la que está haciendo algo mal sin querer.
Los estudiantes de doctorado tienen la tendencia de poner en duda sus capacidades experimentales antes que poner en duda los datos presentados en un artículo publicado: el doctorado es una época en la que la fe en las publicaciones es absoluta. Cuando se avanza en la carrera de investigación, en cambio, se aprende que no es insólito que algunas de las observaciones publicadas por otros laboratorios no puedan reproducirse: a veces, tan solo cambiar el agua puede introducir cambios que afectan al resultado. A veces los instrumentos tienen calibraciones diferentes. A veces, más raramente por suerte, el problema es que directamente los datos son falsos. La presión por publicar es tan brutal que puede ocurrir que se peque.
Sin embargo, cuando no se pueden reproducir las observaciones en un mismo laboratorio, la cosa chirría, y mucho.
—Viola, ¿y si te dijera que este experimento lo hice solo yo?
—Por eso te lo digo. No puede ser que no me salga.
—Ojo, Viola, porque si dices que no sale, se deduce que hay un resultado correcto.
—Ostras… es verdad —se sorprendió Viola.
—¿Y si te dijera que la culina no baja?
—Te diría que se va a la mierda toda la teoría. No puede ser.
—Quítate los guantes. Tengo que enseñarte algo.
Mattia le mostró los datos tal cual, los que nadie le había pedido nunca. Mientras los miraba, Viola tenía cara de no saber si reír o llorar.
—Pero, entonces, ¿por qué en el artículo se ve claramente que desciende? —preguntó. Mattia vio que se negaba a ver la única explicación posible.
—Fácil —respondió él. Abrió un archivo y le enseñó cómo jugar con los niveles de la imagen para hacer ver una cosa y la contraria. Viola alucinaba.
—Mañana trae tus datos, por favor—dijo Mattia—. Pediré una reunión con Bernhardt.
Esto era un escándalo mayúsculo, no solo para Mattia sino también para Bernhardt, su jefe de laboratorio, para el Instituto y para la revista. Sin embargo, Mattia era consciente de que él se llevaría toda la culpa; sin embargo, no le importaba: que su sacrificio sirviera de escarmiento. El último mensaje que envió a Viola, antes de desaparecer, decía: «Los datos mandan. Recuérdalo, cariño».
Luego se le perdió completamente la pista. Hay quien dice que regresó al oscuro pueblo de Molise de donde venía; otros piensan que se perdió por Argentina, y hay quien afirma que abrió una tienda de cupcakes en Barcelona.
Yo le encontré.
Mattia se ríe de todas las especulaciones de nuestros amigos y conocidos. Años después, cuando piensa en el pasado, no se explica cómo se le ocurrió encerrarse en esa torre de marfil, cuando él lo que quería realmente era estudiar las ballenas. Con la mirada que abraza la bahía de Faxaflói, mientras observamos a los frailecillos en la luz de la medianoche, de aquella torre me dice que solo añora una cosa: mi perfume peleándose con el ácido acético del revelado en el cuarto oscuro.





