«Pontífice de la grey monista»
Haeckel y las polémicas evolucionistas en España

El 10 de febrero de 1927, bajo los auspicios de la Asociación Profesional de Estudiantes de Ciencias, el paleontólogo castellonense José Royo Gómez dictaba en la Universidad de Madrid una conferencia titulada «La paleontología y la evolución de las especies». La conferencia reivindicaba la necesidad de los estudios paleontológicos a la hora de dar cuenta de los procesos evolutivos, y partía de la asunción explícita de que el hecho de la evolución ya no era motivo de discusión en la comunidad científica internacional. Otra cosa era, por supuesto, el mecanismo explicativo que cada autor o escuela invocaba, lo que sí que daba motivo a polémicas y diatribas (Royo Gómez, 1927). Por aquel entonces, Royo ya era un naturalista muy bien considerado, y no solamente en España. Sus estudios sobre el Mioceno continental ibérico y sus faunas malacológicas, más sus trabajos sobre los vertebrados del Cretácico inferior, incluidos los crecientemente populares dinosaurios, le habían reportado buenas relaciones entre la comunidad geológica y paleontológica europea.
Royo trabajaba en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, una institución especialmente activa en las primeras décadas del siglo XX, tanto en lo que respecta a las investigaciones que acogía, como al interés en ofrecer al público una oferta museística atractiva, misión en la que Royo tampoco escatimó esfuerzos. De ideas izquierdistas, Royo acabó por hacer carrera política durante el período republicano, al mismo tiempo que fue un activo masón. El desenlace de la Guerra Civil forzó su exilio, de modo que se estableció sucesivamente en Colombia y Venezuela, países donde halló continuidad su carrera científica hasta su muerte (Glick, 1995). Con un perfil así, y como representante de la generación que sucedió a la de las grandes polémicas en torno al darwinismo en la España de la Restauración, a nadie debe extrañar que Royo expresara sin ambages que la evolución debía ser considerada «una verdad axiomática». Pero una cosa es declarar que la evolución es una realidad indiscutible, y otra muy distinta decir que su mecanismo está esclarecido. Desde luego que no, decía Royo, que, con cierta aprensión, pero con bastante claridad, hablaba de cómo se estaban planteando desde hacía algún tiempo «serias objeciones a las hipótesis expuestas por los primeros creadores de esta teoría, especialmente a las de Darwin». Royo hablaba muy elogiosamente de Darwin; sin embargo, no hay duda de que se adhería a alguna de esas corrientes objetoras de las hipótesis darwinistas. Es fácil verlo, sobre todo, por lo que no dice: ni una palabra sobre la selección natural, ni sobre la divergencia. Y aunque sí que admite un gradualismo, lo asocia a un proceso de perfeccionamiento no exento de sentido finalista.
«Podemos decir que España se apropió de Darwin a través de las obras de Haeckel»
Esto no debería resultarnos extraño. Es bien sabido que el final del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX no son precisamente buenos momentos para la aceptación del darwinismo como teoría explicativa del hecho evolutivo. Los paleontólogos como Royo trabajaban por entonces con otras explicaciones causales de la evolución; y no estaban solos, pues la mayoría de los practicantes de otras especialidades de las ciencias de la vida, incluida la naciente genética, también postulaban alternativas teóricas a la propuesta clásica de Darwin (Bowler, 1985). En todo caso, hay que destacar de la conferencia de Royo el que repita el adjetivo axiomática para aplicarlo, esta vez, a la ley biogenética de Ernst Haeckel. La idea de que el desarrollo del individuo (ontogenia) «recapitula» el curso evolutivo (filogenia) tenía una larga historia, y Haeckel fue, en cierto modo, quien la llevó a sus últimas consecuencias, al considerarla el principio central de su morfología general, además de popularizarla (Richards, 2008). Royo, es cierto, recomendaba cautela a la hora de aplicar este principio, pues la aceleración de los procesos embrionarios podía ocasionar la pérdida de estadios de desarrollo y de los caracteres a ellos asociados, de modo que la fidelidad recapitulativa quedaba comprometida. Además, las peculiares condiciones de desarrollo de los embriones también podrían forzar la aparición de adaptaciones especiales. Aun así, no dudaba en afirmar e ilustrar con ejemplos que «el estudio de las formas fósiles viene a comprobar esta ley, encontrando en estados adultos organizaciones que en los seres actuales no se ven más que en el embrión». De hecho, también afirmaba que los resultados de aplicar la ley de Haeckel deben «someterse siempre al control de la Paleontología». En este apunte hay, por supuesto, una reivindicación de la propia rama del saber que representa Royo; pero una profesión de fe haeckeliana tan explícita a finales de la tercera década del siglo XX nos indica, también, hasta qué punto las controvertidas propuestas del naturalista alemán hallaron eco perdurable en la España de finales del siglo anterior.

El paleontólogo castellonense José Royo Gómez (de pie, décimo por la izquierda) con los diputados de Acción Republicana en las Cortes constituyentes de la Segunda República (1931); Manuel Azaña, el líder del partido, está sentado (cuarto por la izquierda). La militancia evolucionista solía asociarse al compromiso político progresista en muchos científicos españoles de la época./ Imagen: Archivo General de la Administración (AGA), Archivo fotográfico Alfonso, núm. 060646
Una larga presencia
Haeckel fue siempre un hombre ambicioso, con una idea misionera de su reivindicación de la ciencia evolucionista y del poder argumentativo de su propio aporte teórico (Di Gregorio, 2005). Lo que no sabemos es si, tras pasar cuatro meses en las islas Canarias, a donde llegó en noviembre de 1866 tras haber estado en Inglaterra con Darwin y hacer escala en Portugal, para desembarcar a la vuelta en Algeciras antes de regresar a casa en la primavera del año siguiente, pensó en algún momento hasta qué punto iba a dejar huella en un país tan católico. Como señala Thomas Glick (2010), las obras del autor alemán, varias de ellas traducidas entre los años setenta y ochenta del siglo XIX, más o menos a la vez que algunos libros de Darwin, contribuyeron de forma decisiva a la «difusión» de las teorías evolucionistas en España; o, si se prefiere, podemos decir que España se apropió de Darwin a través de Haeckel. Las revistas culturales, tan importantes en la divulgación de novedades científicas en aquel momento, fueron un medio especialmente relevante al respecto. Destaca la Revista Europea, con su característico enfoque abierto, receptivo a contraponer opiniones. En sus páginas hubo espacio para la publicación de traducciones de autores extranjeros evolucionistas, entre los cuales sobresale el propio Haeckel, cuya Natürliche Schöpfungsgeschichte fue parcialmente vertida al español bajo el título de Historia de la creación de los seres organizados. Pero la Europea también ofreció tribuna pública a la disputa entre el publicista Manuel de la Revilla, procedente de los círculos krausistas, y el paleontólogo católico Juan Vilanova, crítico sutil y bien informado de las teorías evolucionistas; incluida, desde luego, la del autor alemán. Otra de estas cabeceras, la Revista Contemporánea, tomó una posición mucho menos matizada a favor del evolucionismo, incluida su versión haeckeliana, como cabría esperar de un medio dirigido por José del Perojo, promotor de la primera traducción completa y directa al español de El origen de las especies de Darwin (Puig-Samper et al., 2017). En todo caso, además de por la acción publicista canalizada por estas revistas y culminada con traducciones como la de la Generelle Morphologie der Organismen en 1887 –precisamente la obra donde expone la ley biogenética fundamental–, la perdurable presencia de Haeckel se explica por la apropiación que de sus ideas realizaron autores como el catedrático de anatomía de la Universitat de València Peregrín Casanova, que llegó a mantener correspondencia postal con el científico alemán (Glick, 2010). No fue el único español en hacerlo: el epistolario de Haeckel conserva también cartas de Francisco Tubino, secretario de la Sociedad Antropológica Española; de Antonio Machado y Núñez, abuelo de los poetas y catedrático de Historia Natural en la Universidad de Sevilla; de Odón de Buen, también catedrático de universidad e impulsor de los estudios oceanográficos, autor que sufrió en carne propia la condena eclesiástica por difundir ideas evolucionistas, y del futuro director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, el entomólogo Ignacio Bolívar, que en su juventud le dedicó una nueva especie de ortóptero, Ectobia haeckelii. Personajes con gran proyección en otros ámbitos, como el urbanista Arturo Soria o el novelista Pío Baroja, también se contaron entre los corresponsales españoles de Haeckel (Sarmiento et al., 2019).
No hay que pensar, en todo caso, que los evolucionistas españoles fueran en conjunto receptores acríticos de las ideas del profesor de Jena. Hay muchos matices en las actitudes de cada autor. Como de nuevo recuerda Glick (2010), el programa investigador de morfólogos de la talla de Luis Simarro y Nicolás Achúcarro debe no poco al fermento intelectual de Haeckel, mientras que un referente como Santiago Ramón y Cajal se mostró sensiblemente crítico ante el exceso de efusividad biogenética. Hubo militantes de la legión librepensadora que mantuvieron las distancias, como algunos krausistas-institucionistas, quienes reconocían el papel protagonista de Haeckel en el intento de crear un orden general de la naturaleza en clave evolucionista, pero que recelaban abiertamente de su materialismo radical. Desde posturas positivistas, alguien como el mencionado Tubino cuestionó por su carga metafísica las propuestas de Haeckel sobre el origen de la vida, del mismo modo que otro antropólogo, Rafael Ariza, rechazó su postulado de continuidad entre lo inorgánico y lo orgánico (Pelayo, 1999). El caudal crítico, en todo caso, no se canalizó preferentemente por estos grupos y autores, a la postre evolucionistas en uno u otro sentido, sino en los que hallaban una dificultad de principio en la compatibilización de la evolución con las creencias religiosas tradicionales que defendían.
Más que hostilidad
Hay que ser cautos, en cualquier caso, y huir de las caracterizaciones groseras. Ya hemos mencionado a Vilanova, un autor católico que se manifestó contrario a las teorías evolucionistas, a las que contraponía argumentos científicos, al tiempo que rechazaba los modos y razones de buena parte de los autores con los que compartía fe religiosa por su ausencia de matices y su renuencia a dialogar con la cultura moderna. En España también hubo eclesiásticos, como el dominico Juan Tomás González de Arintero, que transitaron de posiciones contrarias a toda evolución a propuestas que incorporaban conceptos evolutivos. Así pues, ni todos los anticlericales fueron igualmente evolucionistas, ni todos los católicos fueron antievolucionistas furibundos. Los matices no solo vienen de las actitudes personales: tan importante como estas es no olvidar que el evolucionismo no está representado solo por la obra de Darwin. Las mediaciones pueden ser tan importantes como las doctrinas en sí.
«El problema no era el darwinismo como tal, sino el uso que hacían de él materialistas y ateos, con el monista Haeckel a la cabeza»
No poco del rechazo a las teorías evolucionistas por parte de muchos católicos españoles se debió, sin duda, a la amplia presencia que las doctrinas específicamente haeckelianas hallaron en la divulgación de dichas teorías. El hecho de que Haeckel, a diferencia de Darwin, aspirara a elaborar un sistema explicativo global de la realidad le hacía entrar en pugna con cualquier cosmovisión de raíz religiosa. Él, en efecto, articuló su interpretación del darwinismo –y no entraremos en la ardua discusión de si era o no un verdadero darwinista– mucho más allá de la mera teoría biológica, al hacerlo parte fundamental de su filosofía monista; una cosmovisión unificada que reducía el funcionamiento de la mente y el espíritu a las propiedades de la materia, que trataba lo humano como una parte más de lo orgánico, que negaba toda trascendencia y que predicaba una base biológica para la ética (Gliboff, 2008). No es de extrañar que, en un contexto de extrema polarización respecto a la función social de la religión y sus instituciones, la reacción antievolucionista en España se centrara preferentemente en el ataque al espantajo haeckeliano. Los ejemplos de invectivas furibundas son muy abundantes en la producción impresa de las décadas de los setenta y ochenta del siglo XIX. En ellos, se mezclan teorías evolucionistas muy distintas bajo la etiqueta general de darwinismo, pero con embestidas especialmente acres contra Haeckel en la mayoría de las ocasiones. Pero no todo fue tan simple.
Un caso lleno de matices nos lo proporciona la obra del dominico Zeferino González, quien acabó siendo promovido a la púrpura cardenalicia y fue maestro del mencionado González de Arintero. Fray Zeferino, como se le conocía popularmente, era un escolástico con una sólida preparación filosófica y bastantes conocimientos científicos. En una serie de obras escritas en los años setenta del siglo XIX, negaba taxativamente toda posibilidad de conciliar cristianismo y darwinismo, especialmente en la aplicación de este a la discusión sobre el origen de la humanidad. Ya por entonces ponía en contraste la escasa proclividad de Darwin a pronunciarse sobre el origen de la vida o del hombre frente a la audacia al respecto manifestada por Haeckel. Poco a poco, González fue matizando su rechazo frontal al darwinismo para admitir que, si no se aplicaba a la especie humana y al origen del alma racional, dicha teoría no ponía en riesgo la fe católica. Para comienzos de la década de los noventa, próximo ya al final de su vida, el cardenal González decía que, por sí misma, la teoría de Darwin no se oponía a ninguna verdad revelada ni a la exégesis de la Biblia. El problema no era el darwinismo como tal, sino el uso que hacían de él materialistas y ateos, con el monista Haeckel a la cabeza (Pelayo, 1999). Los intentos conciliadores de estos dominicos españoles no podían transigir, desde luego, con el materialismo monista, y por muy buenas razones filosóficas y teológicas. El esfuerzo de distinción, sin embargo, no se generalizó a otros sectores católicos, de modo que, incluso ya entrado el siglo XX, muchos autores, especialmente en la órbita de los jesuitas, seguían anclados en rechazos muy firmes al evolucionismo en su conjunto y, desde luego, proseguían con su particular cruzada contra Haeckel. La peculiaridad del caso es que la Compañía de Jesús estaba bien nutrida de elementos con muy buena formación científica, e incluso varios de ellos eran cultivadores activos de diversas ramas de la biología. Hubo algunas críticas dirigidas desde argumentos sólidamente fundamentados en el estado de la cuestión. Sin embargo, siguió dominando un tono crudamente apologético, incluso cuarenta años después de que Darwin fuera traducido al español.
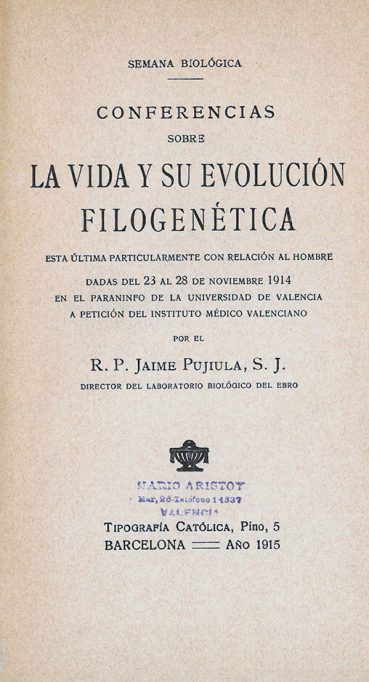
Tomemos como ejemplo a Jaime Pujiula, un personaje que desarrolló una destacada labor como embriólogo y morfólogo en los laboratorios biológicos que los jesuitas fundaron en Roquetes (Tarragona) y Sarrià (Barcelona), y cuyas investigaciones se extienden a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. En un ciclo de conferencias divulgativas (pero de un nivel nada vulgar) impartidas en la sede de una congregación católica barcelonesa en 1910, Pujiula distinguía dos tipos de evolución. Una se refería al proceso de desarrollo del individuo desde el cigoto hasta el estado adulto, mientras que la otra se ocupaba de los árboles genealógicos que explicaban la descendencia en el tiempo de las múltiples especies actuales a partir de una sola o de unas pocas. Para él solamente la primera –objeto de estudio de su especialidad–, a la que denominaba evolución ontogenética, era plenamente verdadera, mientras que juzgaba que la segunda, la evolución filogenética, era especulativa, más teórica que efectiva, y sin plausibilidad real. Junto a una oposición con argumentos básicamente científicos a cualquier hipótesis que supusiera la transformación de una especie en otra, mostraba una oposición aún más radical, basada en consideraciones filosóficas y teológicas, al pretendido origen animal de la especie humana, del cual hacía principal responsable a Haeckel y «su fiel tropa», como proponentes de una evolución monista, «nombre con que se ha querido paliar la desnudez de un verdadero ateísmo o, por mejor decir, una sarta de errores y sandeces que pugnan contra la fe, contra la filosofía y contra la ciencia». Ridiculizaba Pujiula, de pasada, la afición de Haeckel a proponer términos con raíces griegas, «sonantes a ciencia y, por esta causa, muy aptos para deslumbrar y cautivar a los profanos» (Catalá-Gorgues, 2013). Lo notable del caso es que él mismo estaba dejándose seducir por la fértil inventiva de neologismos del alemán, autor de los términos ontogenia y filogenia que el propio Pujiula, como vemos, utilizaba para caracterizar los dos tipos de evolución que pretendía discutir (Gould, 1977).
Los jesuitas fundaron por aquellos años la revista Ibérica, cabecera divulgativa de la que fue activo colaboradores el propio Pujiula. Ibérica se convirtió en el gran bastión del antievolucionismo español hasta muy avanzado el franquismo. De ahí que, en la necrológica publicada con ocasión de la muerte de Haeckel en 1919, su subdirector, el también jesuita Andrés F. Linari, no dudara en decir que aquel habría podido ser un naturalista reconocido universalmente de no haber sucumbido a hablar de lo que no sabía –o sea, de filosofía– por su inquina al cristianismo, y convertirse de ese modo en el «pontífice de la grey monista» (Catalá-Gorgues, 2013).
Después de muerto, Haeckel siguió suscitando pasiones encontradas. Si Royo lo hacía autor de una verdad que había devenido axiomática, un discípulo de Pujiula y, como él, hijo de san Ignacio, José Antonio de Laburu, arremetía en un libro sobre el origen de la vida, publicado en 1923, contra el que denominaba, ahora con mayúsculas, «Pontífice Máximo del Monismo». El libro fue parcialmente reimpreso veinte años después en Uruguay, adonde Laburu había sido destinado. La portada mostraba a Louis Pasteur frente a un microscopio, como figura ejemplar de cierta idea de buena ciencia compatible con la buena religión. Pasteur siguió ocupando, sin duda por méritos propios, un lugar muy destacado en la construcción idealizada de la ciencia biológica que iban negociando sus practicantes en aquellas décadas centrales del siglo pasado. Unas décadas donde también se estaba sustanciando la nueva síntesis evolutiva, que vino a arrumbar o aminorar buena parte de las contribuciones de Haeckel, incluida su celebérrima ley biogenética. Su legado se mantiene, sin embargo, en un puñado de términos brillantemente acuñados, y en la extraña fascinación que siguen ejerciendo la vehemencia de sus postulados y las no menos vehementes reacciones contrarias que los mismos suscitaron.
Referencias
Bowler, P. J. (1985). El eclipse del darwinismo. Teorías evolucionistas antidarwinistas en las décadas en torno a 1900. Labor.
Catalá-Gorgues, J. I. (2013). Los jesuitas españoles ante el evolucionismo durante el período restauracionista (1875-1922). En R. Ruiz, M. A. Puig-Samper, & G. Zamudio (Eds.), Darwinismo, biología y sociedad (p. 211–233). Doce Calles.
Di Gregorio, M. A. (2005). From here to eternity: Ernst Haeckel and scientific faith. Vandenhoeck & Ruprecht.
Gliboff, S. (2008). H. G. Bronn, Ernst Haeckel, and the origins of German Darwinism: A study in translation and transformation. MIT Press.
Glick, T. F. (1995). Josep Royo i Gómez (Castelló de la Plana, 1895-Caracas, 1961). La paleontologia a dos continents. En J. M. Camarasa, & A. Roca Rosell (Dirs.), Ciència i tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfica (p. 1277–1304). Fundació Catalana per a la Recerca.
Glick, T. F. (2010). Darwin en España. 2a edición. Publicacions de la Universitat de València.
Gould, S. J. (1977). Ontogeny and philogeny. Belknap Press.
Pelayo, F. (1999). Ciencia y creencia en España durante el siglo xix. CSIC.
Puig-Samper, M. A., García González, A., & Pelayo, F. (2017). La polémica evolucionista en España durante el siglo xix: una revisión. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 24(3), 585–601.
Richards, R. J. (2008). The tragic sense of life: Ernst Haeckel and the struggle over evolutionary thought. The University of Chicago Press.
Royo Gómez, J. (1927). La paleontología y la evolución de las especies. Conferencias y Reseñas Científicas de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 2, 189–205.
Sarmiento, M., Puig-Samper, M. A., Pelayo, F., & Albalá, M. J. (2019). Cartas haeckelianas. El epistolario de Haeckel con científicos e intelectuales españoles. En M. Sarmiento, R. Ruiz, M. C. Naranjo, M. J. Bentancor, & J. A. Uribe (Eds.), Reflexiones sobre darwinismo desde las islas Canarias (p. 181–191). Doce Calles.





