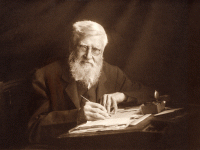Este artículo versa sobre el nacimiento de la teoría y el tratamiento del dolor crónico desde la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se defiende la tesis de que la medicina del dolor emergió como resultado de la confluencia de prácticas relacionadas con el tratamiento de los pacientes terminales y de quienes sufrían de dolor incurable. Aunque importante, la distinción entre el dolor agudo y el dolor crónico no explica por sí sola la puesta en valor de una condición que constituye una anomalía dentro del marco teórico o que se percibe como una necesidad dentro del contexto cultural.
«La presencia de un malestar que comienza y que no acaba pone en tela de juicio el esquema de racionalidad que ha servido para encuadrar durante siglos la experiencia de enfermar»
En una comunicación publicada en diciembre de 1832, el profesor Elliotson describía una neuralgia resistente a toda forma de tratamiento. La historia alternaba la especificación clínica con la incapacidad de producir no ya una cura, sino un alivio temporal de los síntomas (Turnbull, 1837). El mal se manifestaba en las piernas, los brazos y las muñecas, así como en el lado derecho de la cara, en el nervio submaxilar. El paciente había estado en esta situación durante algunos años, pero los inicios de su enfermedad eran aún más lejanos. Al principio, el dolor –agonizante, lacerante, como el que produciría el corte de una plumilla que nos atravesara el dedo– se concentraba en el dedo índice de la mano izquierda. El menor roce le producía una reacción muy violenta, como un shock eléctrico. La desesperación llegaba al extremo de que se comía las uñas enteras de la mano sana como si pudiera hacer desaparecer con ese gesto el sufrimiento extremo de la otra. El médico, que decía desconocer la causa inmediata del mal, no hizo en este caso referencia alguna al hipnotismo o a la mesmerización. Por el contrario, intentaba construir un diagnóstico en función de los elementos negativos que se desprendían de la exploración: no había inflamación, ni enrojecimiento, ni aumento de la temperatura. «No hay nada de nada –decía– excepto ese dolor agonizante».

Botella vacía de morfina utilizada para combatir el dolor en el siglo XIX. Su nombre hace referencia a Morfeo, el dios de los sueños en la Grecia antigua. / © Science Museum, London
Elliotson comenzó por administrar carbonato de hierro combinado con un cuarto de muriato de morfina. También aplicó al dedo una solución de cianuro de potasio. Ante la ausencia de mejoría, aumentó la dosis a un grano de morfina cada noche. Prescindió entonces del hierro y comenzó con la estricnina, primero en el exterior y luego por vía oral. Al mismo tiempo, incrementó las dosis de morfina diarias, pero la salud general del paciente empezó a deteriorarse sin que se produjera cambio significativo alguno. Inició entonces un tratamiento con arsénico. Cuando la cantidad de morfina ya alcanzaba los ocho granos diarios, la agonía era tan grande que el enfermo suplicaba el opiáceo en dosis cada vez más altas. De otra manera, decía, apenas si podía existir (Turnbull, 1837). Los extractos de estramonio o de belladona se mostraron también ineficaces. La amputación del dedo que el paciente reclamaba con insistencia no solucionaría nada, pues se trataba, escribía Elliotson, de una «enfermedad crónica, conectada con alguna enfermedad orgánica de las que no se encuentra rastro ni siquiera después de muerto, como ocurría con la epilepsia o con la parálisis» (Turnbull, 1837).
Del mismo modo que el dolor sin lesión sugiere la presencia de una disfunción psicológica que podemos caracterizar como alucinatoria, el dolor crónico también produce desconfianza. La presencia de un malestar que comienza y que no acaba pone en tela de juicio el esquema de racionalidad que ha servido para encuadrar durante siglos la experiencia de enfermar. Frente a la experiencia cotidiana del mal, los anestesistas, los cirujanos, los psiquiatras o los profesionales asistenciales siempre entendieron esta forma de angustia como una excepción de la enfermedad, como una anomalía que ocurría dentro de un estado en sí mismo transitorio. No solo era infrecuente, sino claramente anormal: una modalidad del sufrimiento que contradecía las reglas protocolarias que conducían del síntoma a la cura (o a la muerte) a través del tratamiento.
«Basta observar el crecimiento de unidades especializadas en cuidados paliativos durante los últimos sesenta años para comprobar hasta qué punto el dolor ya cuenta con instrumentos, sociedades e instituciones propias»
Durante mucho tiempo, la única forma de evasión definitiva de esta tortura interminable fue la muerte. Aunque, según el doctor Falret, que escribió un libro sobre la materia a comienzos del siglo XIX, los dolores físicos se soportaban con más resignación que los morales, su libro contenía muchos ejemplos de seres humanos que se habían quitado la vida como resultado de un sufrimiento prolongado (Falret, 1822). Una mujer que sentía como si los perros le mordieran y le devoraran la carne se estranguló con una cuerda atada al techo de su aposento. Otra, que sufría de un reumatismo y que no podía matarse por sí misma, no cesaba de suplicar a sus amigos que acabaran con su agonía. Una tercera, que padecía de cáncer de útero, se envenenó con granos de opio en el hospital la Salpêtriere; y así sucesivamente. En las decenas de casos estudiados por este experto en hipocondría, lo que llevaba a los hombres y mujeres a atentar contra su existencia no era la indiferencia o el cansancio de la vida, sino «el dolor real o imaginario que, tras haber destruido la armonía de sus facultades y haber llevado el desorden a su voluntad les imponía el sacrificio del más preciado de sus bienes» (Falret, 1822).

© Science Museum, Londres. Flor del opio, en un cultivo al noroeste de Tailandia en la década de los setenta. Ya a finales del siglo XIX, médicos como Herbert Snow apostaban por el uso generalizado del opio en el tratamiento del cáncer incurable por sus propiedades analgésicas. Arriba, a la izquierda, botella de tintura de opio, de la farmacéutica británica Burroughs Wellcome & Co., utilizada entre 1880 y 1940. / © UN Photo/UNPDAC/NJ
El dolor crónico
La aparición del dolor como un objeto de la práctica médica, de la industria farmacéutica y del mercado cultural es un fenómeno propio del siglo XX. Solo entonces el amigo fiel, el grito de la vida, el castigo de Dios, el arma de Cristo, el instrumento punitivo, la regla educativa llegó a convertirse en el objeto de programas de investigación e instituciones asistenciales. En nuestro tiempo, aunque todavía de manera limitada, la experiencia del daño ha encontrado una materialización corporativa y un espacio de desarrollo científico. Basta observar el crecimiento de unidades especializadas en cuidados paliativos durante los últimos sesenta años para comprobar hasta qué punto el dolor ya cuenta con instrumentos, sociedades e instituciones propias (Baszanger, 1998; Beinart, 1988; Szabo, 2009). El interés clínico y académico por este nuevo objeto propició que, en 1967, mientras llegaban a Occidente las imágenes y los cuerpos de la guerra de Vietnam, se fundara la Intractable Pain Society (Sociedad de Dolor Intratable). La revista Pain, dependiente de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, comenzó a publicarse en 1974 (Natas, 1996). Para sus protagonistas, la aparición de esta nueva medicina parecía la culminación de un proceso, el último capítulo de una secuencia narrativa que había llevado a los seres humanos desde la lógica de la resignación a la tecnología de la resistencia. Después de la «abolición» del sufrimiento quirúrgico a mediados del siglo XIX y de la introducción masiva de analgésicos en la cultura del consumo del siglo XX, faltaba por encontrar un tratamiento eficaz para combatir el sufrimiento asociado a la enfermedad incurable o terminal, pero también a lo que hoy se denomina fibromialgia, a la artritis reumatoide, a la neuralgia facial o a los síndromes postraumáticos, es decir: a las distintas variedades de la agonía física prolongada o intratable. Los cirujanos y neurólogos siempre interpretaron su historia de ese modo: como resultado de la proliferación de fenómenos anómalos que el marco teórico heredado parecía incapaz de explicar, pero también como la culminación necesaria de un proceso histórico más amplio que incluía la llegada de la mirada humanitaria al lecho del dolor y de la muerte.
En muchas ocasiones, esa «mirada humanitaria» se apoyó en la reivindicación del uso de opiáceos en pacientes terminales, es decir, en la política (no siempre aceptada socialmente) de poner a disposición del enfermo los instrumentos y las sustancias necesarias para disminuir su sufrimiento (Clark, 2003). Ya en 1890, el médico Herbert Snow abogaba por el uso generalizado del opio en el tratamiento del cáncer incurable (Snow, 1890). Tres años antes, también William Munk había comenzado su pionero tratado sobre la eutanasia reivindicando la gestión médica de la muerte; lo que también incluía poner al servicio del paciente los medios necesarios para evitar su sufrimiento. Este médico e historiador inglés consideraba que el opio debía utilizarse tanto para aliviar el dolor como para aplacar el sentimiento de cansancio y abatimiento, el agotamiento y la ansiedad que acompañaba, en ocasiones, el último viaje (Munk, 1887).1
«Los cirujanos y neurólogos siempre interpretaron su historia como la culminación necesaria de un proceso histórico más amplio que incluía la llegada de la mirada humanitaria al lecho del dolor y de la muerte»
Casi cien años más tarde, en una publicación de 1982, Patrick D. Wall y Ronald Melzack decían escribir para dar cuenta del mismo dolor que había atormentado al enfermo descrito por Elliotson y a otros miles de seres humanos antes y después de él. Su texto partía de una distinción inicial entre el dolor agudo, que había sido desde antiguo uno de los signos visibles de la enfermedad, y el dolor crónico, que describían como una enfermedad en sí misma o, de manera más precisa, como un conjunto de síndromes. En la década de 1980, muchos miembros de la comunidad científica –fisiólogos, neurólogos o anestesistas– reconocían que, mientras que el primero, el agudo, podía mantener un grado de utilidad –al menos en tanto que permitía anticipar la presencia de alguna condición subyacente–, el segundo (el crónico) solo podía interpretarse como un desorden que causaba una gran cantidad de sufrimiento al paciente, a su entorno familiar y a la sociedad en su conjunto, sin que su presencia pudiera justificarse por razonamiento clínico alguno (Bonica, 1976). Aunque el espacio material de esta nueva enfermedad comenzó a poblarse con rapidez, a través de divisiones y subdivisiones de los síndromes lesivos, las primeras taxonomías tenían un carácter dicotómico.

Botella de Papine, nombre comercial de un analgésico de la familia de los opiáceos, de inicios del siglo XX. La ilustración de la etiqueta hace referencia directa a la flor de la adormidera (Papaver somniferum). / © Science Museum, Londres
La medicina comenzó a distinguir entre el dolor útil y el sufrimiento inútil, entre el dolor de laboratorio y el sufrimiento clínico, entre el dolor periférico y el dolor central, entre el dolor de los miembros y el dolor de las vísceras. Algunas otras condiciones, como el sufrimiento asociado a la enfermedad incurable, adquirieron una nueva visibilidad. La investigadora Marcia Meldrum sostiene que desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días el dolor se convirtió en el objeto de tres discursos médicos relacionados: el alivio sintomático de dolor agudo, el tratamiento del dolor grave en enfermos terminales y el manejo del dolor crónico en casos de migraña, artritis reumatoide, neuralgia de trigémino u otros síndromes de naturaleza inespecífica (Meldrum, 2003; sobre el desarrollo de la aspirina, véase Jeffreys, 2004). La palabra clave en esta enumeración es relacionados, pues, aun cuando cada una de estas líneas de investigación tuvo un desarrollo propio, la medicina del dolor siempre se construyó en sus zonas de confluencia. Lo agudo, lo crónico, lo terminal y lo inespecífico se comprenden tan solo desde las condiciones que permiten la parcelación de la experiencia y que desembocan, entonces sí, en la multiplicación de los nombres y las teorías, en la constitución de una nueva comunidad científica, en una forma institucionalizada de tratamiento, así como en un nuevo grupo humano: el enfermo de dolor.2
Aunque la distinción entre dolores agudos y crónicos ya estaba presente en la fisiología romántica, solo hizo su aparición explícita en la segunda mitad del siglo XX. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, fundada en 1973, dependía tanto de esta distinción entre lo transitorio y lo crónico que cabe decir que cuando el dolor alcanzó plena visibilidad en el ámbito de la investigación clínica ya no lo hizo como un único objeto, sino como varios.3Su aparición coincidió con la disolución parcial de lo que hasta entonces se había denominado con ese nombre. El sufrimiento humano se disuelve en una tipología de seres intermedios o síndromes lesivos (Wall y Melzack, 1996). Algunos de ellos, como la causalgia, el miembro fantasma o la neuralgia del trigémino, ya eran viejos conocidos de la medicina, aunque no siempre con esos nombres. Otros muchos, sin embargo, aparecieron al socaire de las nuevas parcelaciones.
«El dolor se convirtió en el objeto de tres discursos médicos relacionados: el alivio sintomático del dolor agudo, el tratamiento del dolor severo en enfermos terminales y el manejo del dolor crónico»
En 1986, la Asociación para el Estudio del Dolor propició la primera gran clasificación de los llamados «síndromes de dolor crónico» (Merskey, 1986). La fibrositis, el síndrome de la boca ardiente o la tendinitis comenzaron a convivir con la diversificación de la migraña o del dolor de espalda persistente. El mundo se llenaba de nuevos pobladores: la alodinia, la anestesia dolorosa, la disestesia, la hiperalgesia, la hisperestesia, la parestesia, la neuritis o el dolor periférico describían realidades que hasta entonces solo habían tenido una existencia literaria, ocultas en los relatos incompletos, a veces increíbles, de los seres humanos afectados. Aun cuando el valor diagnóstico del dolor no estaba cuestionado, el sufrimiento (crónico o terminal) se disolvía en una familia de experiencias que sobrepasaban con creces, cuando no contradecían, los elementos teóricos sobre los que se había constituido la relación entre la lesión y el daño.

El cirujano francés René Leriche destacó por rechazar la concepción del dolor como mal necesario dentro de una enfermedad. / © U. S. National Library of Medicine
Ese siempre fue el primer problema: «Los médicos están dispuestos a admitir muy rápidamente que el dolor es una reacción de defensa, una advertencia afortunada que nos pone en aviso sobre los peligros de una enfermedad. ¿Pero a qué llamamos una reacción de defensa? ¿De defensa contra quién? ¿Contra qué? ¿Contra el cáncer que con tanta frecuencia produce síntomas cuando ya es demasiado tarde? ¿Contra las afecciones cardíacas, que se desarrollan siempre en silencio?». Así pretendía el cirujano René Leriche (1949) repudiar la falsa concepción que asociaba la presencia del dolor a un mal necesario y que, sobre todo en Francia, había sido la base de la investigación fisiológica del dolor desde comienzos del siglo XIX. La semiótica de los lamentos, la traducción de los gestos expresivos en signos clínicos, había permitido, entre otras cosas, hablar del sufrimiento animal o del dolor en la infancia, pero siempre se mostró incapaz de explicar cuál podía ser la advertencia que proporcionaba una neuralgia de trigémino o de qué podía proteger el sufrimiento que acompañaba un carcinoma. Cuando el dolor se mostraba resistente a toda categorización y a todo tratamiento perdía el carácter significativo, no solo en el sentido (obvio) de que ya no podía interpretarse como el signo de una lesión encubierta, sino también en la medida en que la ciencia ya no disponía de los elementos necesarios para visualizarlo.
Otro tanto ocurría en relación al cáncer. Al mismo tiempo que la enfermedad se multiplicaba en una pluralidad de variedades, el discurso médico ya no podía dirigirse a la identificación de la causa de la enfermedad, sino a la clarificación de su desarrollo y, en muchos casos, a la búsqueda de tratamientos paliativos (Stoddard Holmes, 2003). Por un lado el mismo mal se disgregaba en una pluralidad de nombres que, como el epitelioma, el blastoma, la úlcera rodente, el fibroma o el linfocarcinoma, convivían con clasificaciones más primarias. En un sentido muy general, los tumores parecían dividirse en benignos y malignos, así como en dolorosos y silentes (Snow, 1893; Bland-Sutton, 1903). Esta última distinción, aunque extraordinariamente simple, tenía una enorme relevancia, pues mientras algunos tumores se desarrollaban sin dolor o con solo pequeñas molestias, otros muchos, incluso del mismo tipo, producían un sufrimiento extremo y prolongado (Fell, 1857). La constatación de enfermedades de larga duración que podían cursar sin síntomas no fue sino la contrapartida de la proliferación de síntomas (también de larga duración) a los que no correspondía enfermedad alguna, o al menos ninguna enfermedad «curable».
«Al contrario que en la medicina científica, la nueva práctica clínica no debía ver la enfermedad en el cuerpo del paciente, sinó entender a cada enfermo en el contexto de su enfermedad»
La triple ocultacióN
Tanto los casos de lesiones sin síntomas como los de síntomas sin enfermedad evidenciaban un triple proceso de ocultación relacionado con la perspectiva experimental y con la práctica clínica. Por una parte, los manuales de fisiología apenas se referían a los dolores viscerales, es decir, a aquellos que no se acomodaban fácilmente a las prácticas de laboratorio y a sus procedimientos mecánicos de objetivación y manipulación experimental (Ryle, 1948). En segundo lugar, la medicina clínica y sus esfuerzos de objetivación de la enfermedad conducían a la inevitable ocultación del ser humano. Frente a la desaparición del enfermo en la cosmología médica del siglo XIX (Jewson, 1979), preocupada por encontrar una conexión entre la lesión y la enfermedad, la medicina hospitalaria debía descansar en el examen minucioso, el interrogatorio exhaustivo y la descripción detallada de los experimentos que la propia naturaleza operaba de manera espontánea en el organismo humano (Ryle, 1935). Al contrario que en la medicina científica, la nueva práctica clínica no debía ver la enfermedad en el cuerpo del paciente, sino entender a cada enfermo en el contexto de su enfermedad. Para los profesionales de la asistencia sanitaria, la tarea del médico consistía en curar cuando fuera posible, y en paliar el sufrimiento cuando no lo fuera.

Interior de una farmacia clásica de finales del siglo XIX. El dolor como objeto de la industria farmacéutica no aparecerá hasta el siglo XX, al mismo tiempo que lo hará en el ámbito médico y social. / © WHO
Por último, pero no menos importante, la desigual distribución del daño entre sectores diferentes de la población también condujo a grupos humanos completos a la invisibilidad social y al olvido clínico. Esa última forma de invisibilidad no solo afecta a la historia de la medicina, sino que constituye un fenómeno de mucho mayor alcance relacionado con la elaboración cultural de una enfermedad, o de un conjunto de ellas, que no afectó a todos los ciudadanos de la misma manera, sino que tuvo una incidencia especial en los cuerpos y en los modos de existencia de los sectores de población más desprotegidos.
Aun cuando de todas las enfermedades se pueda decir, de manera casi tautológica, que han sido construidas, lo que la enfermedad crónica debe a su contexto social es todavía más determinante, pues, del mismo modo que la mera recurrencia de síntomas no determina la presencia de una condición clínica, la historia de la medicina nos ha dado ejemplos de enfermedades que hoy consideramos inexistentes cuyos síntomas se parecen a algunos de nuestros modernos cuadros clínicos. Piénsese, por ejemplo, en la neurastenia. Los síntomas de esta condición debilitante tan de moda en la segunda mitad del siglo XIX guardan una notable similitud con algunos cuadros de depresión, de estrés o, más específicamente, del llamado síndrome de fatiga crónica de las sociedades contemporáneas.4 Lo mismo podría decirse de la histeria, considerada como una epidemia por los psiquiatras de mediados del siglo XIX.
El dolor crónico ocupa un espacio, y no menor, en muchas condiciones intratables o incurables. Al mismo tiempo, aparece de manera recurrente en enfermedades nerviosas de larga duración, tanto si a esas enfermedades se les atribuye un origen orgánico como psicológico. Estas evidencias históricas sugieren que la ausencia o presencia de la expresión «dolor crónico» no permite por sí sola esclarecer la naturaleza de la enfermedad. El problema no depende de la existencia de un nombre –que por otra parte no alcanzó a tener un uso extendido hasta la década de 1970–, sino de la forma en la que el paciente interpreta sus síntomas y de la manera en la que estos pudieron encuadrarse en un contexto médico y cultural que los hiciera significativos. La distinción entre el dolor agudo y el dolor crónico, sobre la que se apoya con frecuencia la explicación histórica del surgimiento de la medicina del dolor o, como lo ha llamado David B. Morris, del «dolor posmoderno», no es una prerrogativa del siglo XX ni tampoco permite explicar por sí sola el desarrollo de la medicina paliativa (Morris, 1998). El uso limitado de esta expresión tampoco permite explicar la ocultación sistemática de grupos humanos cuyas condiciones de vida juzgaríamos hoy penosas.
«El dolor crónico ocupa un espacio, y no menor, en muchas condiciones intratables o incurables. Al mismo tiempo, aparece de manera recurrente en enfermedades nerviosas de larga duración»
Lo que ha permitido la aparición de una ciencia del dolor no ha sido, por tanto, el desarrollo interno de las ciencias. La colonización científica y cultural de la experiencia lesiva –la entrada de la mirada clínica en el ámbito de la subjetividad– no obedece ni puede explicarse mediante una secuencia teleológica que hiciera de la medicina del dolor la conclusión lógica del sufrimiento entero de la humanidad pretérita. El dolor crónico ha podido aflorar como condición clínica una vez que el flujo de la vida que describía el enfermo de Elliotson pudo transformarse en una experiencia susceptible de extenderse durante días, semanas o años. Su aparición como objeto de la ciencia no es el final de una historia, sino el comienzo de otra que ha permitido la materialización de una forma de vida que, hasta entonces, había quedado diluida y oculta, sin significado clínico ni valor cultural. Por eso la medicina del dolor se corresponde en parte con el desarrollo de la práctica asistencial ligada a otras tantas enfermedades de larga duración cuya aparición en el ámbito de la biomedicina se considera también reciente (Arney y Bergen, 1983). Tampoco puede ligarse su aparición a la culminación de un proceso histórico relacionado por ejemplo con el proceso civilizador, sino que debe ser enmarcada en la forma en la que nuestro mundo contemporáneo ha sido capaz de transformar el dolor continuado en una experiencia susceptible de indagación científica, tratamiento clínico y, no menos importante, también significado cultural.
1. Munk menciona un tratado de Ferriar, de Manchester, On the Treatment of the Dying, así como las obras de Paradys y de Sir Henry Halford. Aunque, a su juicio, la muerte constituía un tránsito que, la mayor parte de las veces, ocurría sin sufrimiento, la medicina debía estar atenta para mejorar las condiciones adversas que pudieran presentarse. (Volver al texto)
2. Por una parte, a lo largo del siglo xix, las condiciones de vida propiciaron una mayor expectativa de vida, lo que condujo a que más personas padecieran enfermedades crónicas. El cáncer, por ejemplo, conocido desde tiempo inmemorial, empezó a percibirse como un problema que requería seria atención científica tan solo a comienzos del siglo xx (De Moulin, 1983). Sobre la historia del cáncer de mama, véase también Robert A. Aronowitz (2007). Igualmente interesante en relación al carácter social de la enfermedad, Barron H. Lerner (2001). (Volver al texto)
3. La definición de dolor que proporciona IASP (International Association for the Study of Pain) merece ser citada en toda su extensión:«Experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Nota: la incapacidad para comunicarse verbalmente no niega la posibilidad de que una persona experimente dolor y necesite el tratamiento adecuado para aliviarlo. El dolor es siempre subjetivo. Cada individuo aprende la aplicación de la palabra a partir de experiencias relacionadas con las lesiones que ha sufrido durante la infancia. Los biólogos reconocen que los estímulos que causan dolor pueden dañar los tejidos. En consecuencia, el dolor es la experiencia que asociamos con daño tisular real o potencial. Es, sin duda, una sensación localizada en una o varias partes del cuerpo, pero también es siempre desagradable y por lo tanto una experiencia emocional. Hay experiencias que se asemejan al dolor, pero no son desagradables, por ejemplo, el pinchazo, que no se debería considerar dolor. En otras sensaciones desagradables anómalas (disestesias) también puede darse el dolor pero no necesariamente, debido a que, subjetivamente, quizá no tenga las cualidades sensoriales habituales del dolor. Muchas personas se quejan de dolor sin que exista daño tisular o alguna causa fisiopatológica probable, por lo general esto ocurre por razones psicológicas. Generalmente, no hay manera de distinguir esta sensación de la producida por daños en los tejidos si se atiende al informe subjetivo. Si el sujeto considera su sensación como dolor y si informa de ello de la misma forma que el dolor causado por daño a los tejidos, se debe aceptar como dolor. Esta definición evita ligar el dolor a los estímulos. La actividad inducida en los nociceptores y en las vías nociceptivas por un estímulo nocivo no es el dolor, que siempre es un estado psicológico, a pesar de que observemos que la mayoría de las veces el dolor tiene una causa física próxima.» (Volver al texto)
4. Sobre neurastenia, véase Drinka (1948). Sobre estrés postraumático, Brewin (2003) y Gijswijt-Hofstra y Porter, (2001), especialmente el capítulo 1: Porter, «Nervousness, Eighteenth and Nineteenth Century Style: From Luxury to Labour». Sobre el síndrome de fatiga crónica, que aparece a mediados de los años ochenta, véase, Aronowitz (1998) capítulo 1: «From Myalgic Encephalitis to Yuppie Flu. A History of Chronic Fatigue Syndromes». (Volver al texto)
Bibliografía
Arney, W. R. y B. J. Bergen, 1983. «The Anomaly, the Chronic Patient and the Play of Medical Power». Sociology of Health and Illness, 5(1): 1-24.
Aronowitz, R. A., 2007. Unnatural History. Breast Cancer and American Society. Cambirdge University Press. Cambridge.
Baszanger, I., 1998. Inventing Pain Medicine. From the Laboratory to the Clinic. Rutgers University Press. Londres.
Beinart, J., 1988. «The Snoball Effect: The Growth of the Treatement of Intractable Pain in Postwar Britain». In Mann, R. D. (ed.). The History of the Management of Pain. The Parthenon Publishing Group. Nueva Jersey.
Bland-Sutton, J., 1903. Tumors. Innocent and Malignant. Their Clinical Characters and Appropriate Treatment. Cassell and Company. Londres, París, Nueva York.
Bonica, J. J., 1976. Proceedings on the First World Congress of Pain. Raven Books. Nueva York.
Clark, D., 2003. «The Rise and Demise of the Brompton Cocktail». In Meldrum, M. L. (ed.). Opioids and Pain Relief: A historical Perspective. IASP Press. Seattle.
De Moulin, D., 1983. A Short History of Breast Cancer. The Hague, Dordrecht, Martines Nijhoff Publishers. Boston.
Drinka, G. F., 1984. The Birth of Neurosis: Myth, Malady and the Victorians. Simon and Schuster. Nueva York.
Falret, J. P, 1822. De l’hypochondrie et du suicide. Considérations sur les causes, sur les siège et le traitement de ces maladies, sur les moyens d’en arrêter et d’en prévenir le développement. Croullebois. París.
Fell, W., 1857. Treatise and Cancer, and Its Treatment. John Churchill. Londres.
Gijswijt-Hofstra, M. y R. Porter, 2001. Cultures of Neurasthenia. From Beard to the First World War. Rodopi. Amsterdam y Nueva York.
Jeffreys, D., 2004. Aspirin: The Remarkable Story of a Wonder Drug. Bloomsbory. Londres.
Jewson, N. D., 1979. «The Disappareance of the Sick Man from the Medical Cosmology, 1770-1870». Sociology, 10: 225-244.
Lériche, R., 1949. La chirurgie de douleur. [1937]. Masson y Cie. París.
Lerner, B. H., 2001. The Breast Cancer Wars. Hope, Fear and the Pursuit of a Cure in Twentieth-Century America. Oxford University Press. Oxford.
Meldrum, M. L., 2003. «A Capsule History of the Pain Management». Journal of the American Medical Association, 290: 2470-2475.
Merskey, H. (ed.), 1986. «Classification of Chronic Pain: Descriptions of Chronic Pain Syndrimes and Definitions of Pain Terms. Pain, 3: 1-225.
Morris, D. B., 1998. Illnes and Culture in the Postmodern Age. University of California Press. Berkeley, Los Ángeles y Londres.
Munk, W., 1887. Medical Treatment in Aid of Easy Death. Longmas, Green and Co. Londres.
Natas, S., 1996. The Relief of Pain: The Birth and Development of the Journal Pain from 1975 to 1985 and its Place within Cnahging Concepts of Pain. B. Sc. Dissertation. University College.
Ryle, J. A., 1935. The Aims and Methods of Medical Science. Cambridge University Press. Cambridge.
Ryle, J. A., 1948. The Natural History of Disease. [1928]. 2ª edición. Oxford University Press. Londres, Nueva York, Toronto.
Snow, H., 1890. The Palliative Treatment of Incurable Cancer, with an Appendix of the Use of the Opium-Pipe. J & A Churchill. Londres.
Snow, H., 1893. Cancers and the Cancer-Process. J. & A Churchill. Londres.
Stoddard Holmes, M., 2003. «The Grandest Badge of His Art: Three Victorian Doctors, Pain Relief, and the Art of Medicine». In Meldrum, M. L. (ed.). Opioods and Pain Pain Relief: A Historical Perspective. IASP PRess. Seattle.
Szabo, J., 2009. Incurable and Intolerable. Chronic Disease and Slow Death in Nieteenth-Century France. Rutgers University Press. New Brunkswick, Nueva Jersey y Londres.
Turnbull, A., 1837. A treatise on Painful and Nervous Diseases, and on a New Mode of Treatment for diseases of the Eye and Ear. John Churchill. Londres.
Wall, P. D. y R. Melzack, 1996. The Challenge of Pain. [1982] Penguin. Londres.