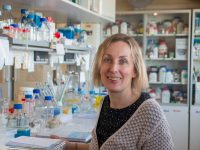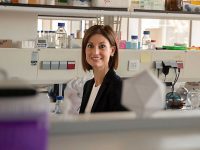La mayor parte de los seres vivos son microorganismos, es decir, organismos invisibles a simple vista. Tradicionalmente, se han definido como organismos tan pequeños que solo son visibles con un microscopio. El límite de resolución del ojo humano es de unos 0,2 mm. Eso quiere decir que somos incapaces de ver de forma individual dos puntos que se encuentran más cercanos entre sí de 0,2 mm. En cambio, el poder de resolución del microscopio óptico es mil veces mayor, unos 0,2 micrómetros (o micras, μm). Con el microscopio óptico no podemos ver los virus, pero sí la mayoría de bacterias.
Para ver los virus, se necesita un microscopio electrónico, o bien de transmisión o de rastreo (o de escaneo). Un microscopio óptico lo encontraremos en una aula o un laboratorio y utiliza la luz para ampliar la imagen (hasta un máximo de 2.000 veces; 2.000 ×). A su vez, el microscopio electrónico utiliza un haz de electrones en lugar de luz para formar la imagen. El aumento de un microscopio electrónico llega hasta 2.000.000 ×, con una resolución de unos 0,5 nanómetros (nm). Mientras que con el microscopio óptico la mayoría de las bacterias se ven como puntos diminutos, con el electrónico ya se visualizan bien incluso los virus más pequeños (de unos 20 nm), y los cortes finos de bacterias muestran su estructura. Igualmente, las levaduras, que son hongos microscópicos y tienen entre 10 y 50 μm, se ven bien. Para comparar tamaños, pensemos que los eritrocitos de la sangre humana (unas de las células más pequeñas de nuestro cuerpo) tienen entre 6 y 8 μm.
Aunque el microscopio electrónico de transmisión o de rastreo tiene mucho más poder de resolución, su equipamiento es muy costoso, y se necesita que las muestras a observar estén muertas y, en muchos casos, sometidas a cortes muy finos. Las imágenes del microscopio electrónico tienen originalmente un color uniforme (por ejemplo, verde o negro sobre blanco). Las reproducciones multicolor que vemos en libros y revistas (vistosas bacterias o virus rojos, amarillos, azules, etc.) son producto de una coloración artificial posterior, y generalmente arbitraria.
El tamaño nos fascina a los humanos. El mito de los gigantes nos ha apasionado desde siempre y su figura está presente en multitud de leyendas de prácticamente todas las culturas. Además, los humanos hemos representado a menudo a nuestros dioses con estatuas gigantescas. Recordemos, por ejemplo, la estatua de Zeus en Olimpia, de Fidias. Muchos gobernantes pagaron colosales representaciones de sí mismos, en piedra o en bronce. Es una costumbre milenaria, que va desde las enormes estatuas erigidas por Ramsés II, hasta las grandes cabezas con «sombrero» de la Isla de Pascua, o hasta los hieráticos cuatro bustos presidenciales esculpidos en la piedra del Monte Rushmore, en Dakota del Sur. También en España tienen un ejemplo de esto: la enorme cruz que construyó, en la década de 1950, el dictador Franco en el Valle de Cuelgamuros, cerca de Madrid, con el trabajo esclavo de muchos presos políticos. La cruz mide 150 m y la colina granítica donde se asienta, 150 m más. Como comparación, la pirámide egipcia de Kheops, la construcción funeraria más grande y antigua del mundo, tiene «solo» 138 m.
En la literatura encontramos referencias a los sorprendentes cambios de tamaño de una persona; por ejemplo, en Alicia en el país de las maravillas y en Los viajes de Gulliver. Sabemos que, en general, las bacterias son pequeñas, y probablemente no es por azar que lo hayan sido durante toda la historia evolutiva, desde hace más de 3.500 millones de años. Aunque la mayoría de formas bacterianas observadas son bacilos (bastoncitos), cocos (esferas) o espirilos (helicoidales), las bacterias pueden presentar múltiples morfologías, como forma de limón, triangulares, cuadradas, filamentosas, estrelladas, etc. Dentro de esta plétora de posibilidades, no obstante, la forma es una de las características más conservadas en cada especie. El hecho de que un microorganismo mantenga esta uniformidad morfológica implica que la expresión de esta característica le confiere una ventaja funcional en condiciones ambientales diversas. Una bacteria conserva siempre su forma y tamaño adultos, tal como lo hacemos todos los vertebrados.
Aun así, en determinadas circunstancias, una bacteria o arquea puede cambiar su forma habitual, por ejemplo, cuando pasa de una fase de crecimiento a otra; como respuesta a cambios nutricionales en el medio; al colonizar un nuevo huésped, o bien cuando presenta estructuras especializadas, como las esporas o los heterocistes en las cianobacterias. Los biovolúmenes de las células procariotas individuales pueden variar en un margen de 10 órdenes de magnitud, desde <0,01 μm3, para las bacterias o arqueas más pequeñas, hasta 200.000.000 μm3, para las más grandes.
Básicamente, el tamaño mínimo de una bacteria de vida libre es aquel que puede albergar toda la maquinaria enzimática, membranas, proteínas, ácidos nucleicos, etc., necesarios para poder multiplicarse. El límite inferior del tamaño de una bacteria viene determinado por la necesidad de mantener una adecuada velocidad de transporte de los nutrientes. El cálculo del espacio mínimo requerido para la multiplicación de una célula se estima que sería una esfera de 250 a 300 nm (0,25 a 0,3 μm) de diámetro.
Por ejemplo, Pelagibacter ubique (una alphaproteobacteria marina, encontrada en el mar de los Sagarzos en 1990) tiene forma de vibrión (como una coma) de 0,4 a 0,9 µm de largo y no más de 0,12 a 0,20 µm de ancho. Es una de las bacterias conocidas más pequeñas, y también una de las más abundantes en la Tierra (se calcula que hay 1028 células individuales en el plácton marino). Debido a que la célula de P. ubique es muy delgada, la proporción superficie/volumen (S/V) es muy grande, característica compartida con otros microorganismos presentes en ambientes oligotróficos (es decir, pobres en nutrientes).
El tamaño de las bacterias se rige básicamente por el límite impuesto por la difusión de los sustratos, que, generalmente, se encuentran en el ambiente en baja concentración. Un ambiente con concentraciones elevadas de sustratos permitiría la presencia de bacterias más grandes, siempre que se dieran otras condiciones favorables. En este sentido, podríamos generalizar dos modelos de gigantismo en bacterias: la estrategia de Epulopiscium fishelsoni (bacteria bacilar, de entre 200 y 700 μm de longitud), o la de Thiomargarita namibiensis (bacteria esférica, que llega a 750 μm de diámetro; 0,75 mm). Estos dos «gigantes» son visibles a simple vista. En el primer caso, E. fishelsoni presenta una compleja estructura de membranas invaginadas, que aumentan la relación S/V necesaria para el intercambio de nutrientes. En el caso de T. namibienis, su tamaño gigantesco se basa en la presencia de una gran vacuola, envuelta en la fina capa que forma el citoplasma.
Todavía conocemos pocos casos de especies bacterianas gigantes, quizás como consecuencia del poco tiempo dedicado a estudiar estos microorganismos. Pero seguramente el gigantismo bacteriano no es tan inusual como creemos. Como otras muchas incógnitas de la ciencia, no lo sabemos todavía, pero seguro que lo sabremos. Estas investigaciones básicas, «inútiles» para diferentes organismos subvencionadores de la investigación, son esenciales para conocer los ecosistemas microbianos y, en consecuencia, para comprender el ecosistema global de la biosfera. El tiempo nos lo dirá.