«Medio planeta», de Edward O. Wilson
Recetas para perpetuar la maravilla de la naturaleza
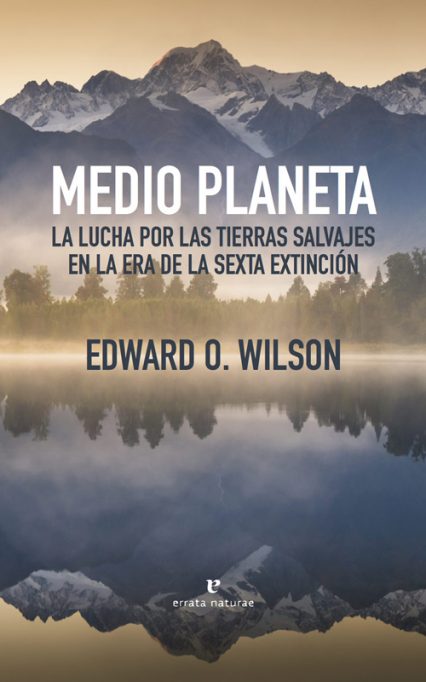
Es difícil escribir sobre un libro de Edward O. Wilson en 2017. Lo es porque resulta complicado aportar más adjetivos a lo fundamental que es no solo su investigación, sino su visión de la relación de los seres humanos con el medio ambiente. Wilson es un gran pensador, a quien quizá se le ha negado un reconocimiento más amplio por ser justamente lo que es: un científico. Aunque la raíz humanista se imbrica hasta la médula en su discurso y aunque una sensibilidad y un conocimiento profundísimo de las cuestiones humanas empapa sus disertaciones, él estudia hormigas. Y para una cierta élite intelectual (?), eso no es un pensador. ¡Si estudia bichos!
Pero como ya sabrán ustedes si conocen la obra –aunque sea de forma incompleta– de Wilson, las hormigas son la excusa. En Medio planeta, de hecho, tardan unas cuantas páginas en aparecer y lo hacen de una forma tan humorística que el lector no puede sino sentir una cálida complicidad con el autor. Pero el libro va, obviamente, mucho más allá. Podríamos considerarlo un manifiesto por la preservación de la vida en la Tierra, amplificado en veintiún capítulos cortos que más que enlazarse, reverberan. Una estructura que facilita la lectura, es ágil y corta de raíz las (posibles) divagaciones o el exceso de información que a veces se vislumbra.
Es posible que el lector espere una especie de «plan maestro» para salvar la biosfera y conservar de forma efectiva la mitad del planeta. Ni es así ni es la intención de Wilson. Más bien, el entomólogo, en una decisión bastante inteligente, va aportando datos a lo largo de los capítulos, que van calando como fina lluvia. Desde historias que nos tocan la fibra personal, y hablan de extinciones de especies concretas, hasta datos en frío sobre en qué grado desconocemos la diversidad biológica que nos acompaña a la humanidad. Nos habla del funcionamiento de los ecosistemas, pero también de por qué, para él, la unidad de preservación y el foco de la biología de la conservación tiene que ser la especie y no el ecosistema. Y un concepto recorre buena parte del libro: el de los defensores del Antropoceno, donde quizá será necesario que nos detengamos un momento, porque es un debate que no es tan conocido para el lector no especializado ajeno al mundo anglosajón. Allí, en resumen, se ha popularizado una cierta visión conservacionista que predica que, dado que no existen los ecosistemas intactos ni las áreas naturales prístinas, hay que gestionar de acuerdo con ello y no buscando siempre la reversión al estado original. Esta nueva tendencia entronca, además, con una visión más «amable» sobre las especies invasoras, la cual explora las bondades de la flora y fauna exótica, examina el papel ecológico y no las considera un mal absoluto que hay que erradicar a cualquier precio, como sí que hace Wilson. Es este un debate apasionante en ecología, y en el que el autor se posiciona de forma clara, sin tratar de buscar consensos: para él las especies exóticas son perjudiciales per se, dado que alteran el ecosistema original. Hay que borrarlas del mapa y punto.
«La obra destila una capacidad inagotable para sorprenderse ante la inmensidad de formas de la vida en nuestro planeta»
Un hilo conductor que cose el libro y actúa también de lluvia que empapa dedos y ojos es el de la maravilla permanente, el del descubrimiento constante. ¡Ni tan siquiera sabemos lo que desconocemos! Y este es uno de los motivos clave para dejar de destrozar la biosfera, según Wilson. Quizá allá, en medio de un pantano o de una cordillera que nunca se han estudiado, yace la cura del cáncer, algún mamífero desconocido o una bacteria que podría comer petróleo. Pero más allá de la vertiente utilitarista –que aparece–, la obra destila emoción y una capacidad inagotable para sorprenderse y estremecerse ante la inmensidad de formas de la vida en nuestro planeta. Se palpa la fascinación de quien sabe que lo que contemplamos a diario, lo que damos por supuesto y garantizado, es sin embargo una casualidad cósmica, una papeleta premiada en la lotería estelar y bioquímica. Y que tenemos el deber moral –además del imperativo vital, para la supervivencia de nuestra especie– de conservar y aprender a amar la extraordinaria diversidad de formas de equilibrio metaestable y luchas constantes contra la entropía que entendemos por vida.
¿Logra convencernos? Debo admitir que, en el caso de quien escribe estas líneas, la convicción ya estaba desde antes. Pero es un libro estimulante para un espectro muy amplio de lectores, donde se pueden leer ideas atrevidas, algunas extrapolaciones o hipótesis ciertamente temerarias, y que transmite, siempre, una gran sed de conocimiento. Una vez acabas el último capítulo, más que de salir a montar una manifestación por la defensa del planeta, lo que te entra es un deseo irrefrenable de acercarte al campo con una lupa y una guía de insectos, o aves, o musgos. Y esa es quizá la gran –y discreta– victoria del libro. Porque quiere ser útil y nunca olvida que quiere provocar cambios y transformar la forma en que vivimos, pensamos y nos relacionamos con el mundo vivo. Si no lo conocemos nunca lo amaremos.
La edición de Errata Naturae es deliciosa y técnicamente soberbia, pero no puedo dejar de señalar un error de traducción (de los pocos que he encontrado) especialmente doloroso: el de emplear ecologista en lugar de ecólogo, cuando son dos términos que no tienen nada que ver. Si bien es cierto que en inglés ecólogo es ecologist –y puede inducir a confusión, por aquello de los false friends– es difícilmente justificable que un manuscrito sobre ecología se equivoque en la traducción de la denominación de los científicos que se dedican a este campo, los ecólogos. Esperemos que el libro tenga éxito y que se enmiende el error en la segunda edición.





