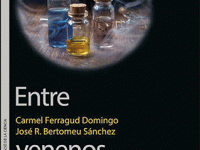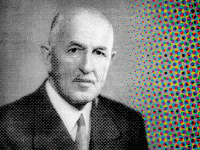Los niños ante el dolor
Cómo medir y tratar el dolor en los más pequeños

Los niños experimentan dolor exactamente igual que los adultos, ya que el desarrollo de las vías nerviosas se produce durante la gestación. El dolor infantil tiene connotaciones especiales por la dificultad para valorarlo, pero existen métodos validados para detectarlo y, sobre todo, disponemos de procedimientos y medicamentos con los que tratar el dolor de forma eficaz en niños.
¿Por qué debemos dedicar una mención especial al dolor en los niños? ¿Es este diferente al de los adultos? Partiendo de la definición de dolor como experiencia emocional y sensorial desagradable, parece lógico pensar que los niños tienen las mismas posibilidades de padecerlo que los adultos. Durante muchos años ha imperado la idea errónea de que el niño, debido a la inmadurez de su sistema nervioso, tenía una percepción menor del dolor. Nada más lejos de la realidad. Está demostrado que entre el segundo y tercer trimestre de embarazo están desarrolladas las vías nerviosas necesarias para sentir dolor.
Lo que sí ocurre con el dolor en los niños es que tiene unas connotaciones especiales, por un lado, por la dificultad de expresarlo y entenderlo que tienen ellos mismos y por otro, por la dificultad de interpretarlo, y, por tanto, de prevenirlo y tratarlo, por parte de los adultos.
«El dolor en los niños tiene unas connotaciones especiales: por la dificultad de expresarlo y entenderlo por ellos mismos, y por la dificultad de interpretarlo por parte de los adultos»
Las experiencias dolorosas en la infancia, incluso cuando estas no sean recordadas, modificarán la percepción y actitud ante el dolor en etapas posteriores de la vida. Estudios realizados en niños prematuros que fueron sometidos desde el nacimiento a numerosas pruebas o técnicas dolorosas (múltiples extracciones de sangre, intubaciones, etc.), demuestran que en fases posteriores de la vida tienen una tolerancia menor al dolor y son más temerosos ante situaciones potencialmente dolorosas. Además, está demostrado que los niños que sufren dolor en las unidades neonatales evolucionan peor porque tienen menor concentración de oxígeno, mayor inestabilidad cardiovascular y una presión intracraneal más elevada, más aún, su desarrollo neurológico es más lento. Por todo ello, en los niños, es especialmente importante tener presente y evitar el dolor innecesario, aquel que puede y debe ser evitado con el tratamiento adecuado.

En niños menores de tres años, la expresión facial nos puede ayudar a valorar el dolor. La existencia o no de las diferentes manifestaciones señaladas en la imagen se puntúan con 1 o 0, lo que permite comparar la situación antes y después del tratamiento. / © Mètode
Entender el dolor de un niño
Valorar el dolor en niños es una tarea difícil, ya que se trata de un síntoma y por tanto es subjetivo. A esto hay que añadir el hecho de que la manera de percibir, interpretar, vivir y, sobre todo, expresar el dolor, varía en función de la edad del paciente. Los menores de dos años no tienen concepto del tiempo y presentan dificultades para entender el dolor: qué es y hasta cuándo durará. Por todo ello el dolor les invade y asusta. De los dos a los siete años tienen una concepción egocéntrica del mundo, e interpretan que alguien es responsable de su dolor aunque no saben localizarlo. De los siete a los once años ya poseen un pensamiento lógico, por lo que pueden explicar, localizar y cuantificar la intensidad del dolor. Y por último, los mayores de once años entienden que su actitud puede modificar el dolor, por lo que necesitan información adecuada sobre este y sus tratamientos. Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar y tratar el dolor en niños.
Pese a las dificultades para valorar el dolor en la infancia, existen diferentes métodos y escalas validados que permiten medirlo de forma objetiva. Para la valoración en los menores de tres años nos pueden ayudar signos derivados de su respuesta al estrés, como una frecuencia cardíaca, respiratoria y tensión arterial elevadas o la sudoración de las palmas de las manos. Otros aspectos conductuales también nos pueden ayudar, como la expresión facial, los gritos, el llanto y los movimientos corporales (reflejos de retirada). No siempre cabe esperar llanto o irritabilidad, especialmente en casos de dolor crónico, en los que el niño puede expresar su dolor mediante inmovilidad y calma excesivas.
En niños a partir de seis años se pueden emplear escalas visuales analógicas de forma similar a como se hace en adultos. Aunque el modelo más utilizado en estos es una línea recta limitada en sus extremos por unos trazos y las palabras «no dolor» o «dolor insoportable», en niños pueden ser más útiles las escalas gráficas con dibujos faciales que expresen diferentes grados de dolor, o bien escalas de color, numéricas o verbales.

La escala gráfica de Spafford es una herramienta utilizada en pediatría para valorar el dolor de un niño. La intensidad del dolor se valora como 0, 2, 4, 6, 8 o 10 según la cara elegida. / © IASP
La escala gráfica de Spafford, constituida por seis caras con distintas expresiones, está validada internacionalmente en pediatría y existen instrucciones para usarla en numerosos idiomas, entre ellos el español y el catalán. Se le indica al niño que la cara del extremo izquierdo es de alguien que no tiene dolor y que las siguientes son de niños con dolor cada vez más intenso, hasta llegar al dolor insoportable del extremo derecho, y se le pregunta cuál se parece más a su dolor. Al igual que en los adultos, las escalas se deben emplear para la valoración del dolor inicial y, después del tratamiento, para valorar su eficacia.
Tratamiento del dolor infantil
Para tratar el dolor en niños, existen métodos farmacológicos, que tienen sus peculiaridades en pediatría, y métodos no farmacológicos, cuya finalidad es disminuir el dolor y potenciar los recursos saludables del niño enfermo. Estos últimos se deberían utilizar siempre, incluso conjuntamente con el tratamiento farmacológico. Los más utilizados son:
Distracción. Desviar la atención utilizando música, cuentos, vídeos, haciéndole pensar en situaciones agradables o realizando acciones como soplar, inflar globos, contar hacia atrás, etc.
Estimulación cutánea. Masaje superficial, presión con o sin masaje, calor o frío.
Relajación. A los niños mayores de tres o cuatro años se les puede indicar que respiren lenta y profundamente. Con niños más pequeños se puede utilizar el chupete (con unas gotas de suero glucosado o sacarina, ya que diversos estudios demuestran la efectividad de este método).
Refuerzo positivo. Aumento de la autoestima del niño al valorar de manera positiva su capacidad para tolerar el dolor.

Uno de los métodos no farmacológicos para tratar el dolor en niños es la distracción. Se trata de desviar la atención de los pequeños a través de juegos, música o cuentos. Es por eso que es frecuente encontrar en los hospitales servicios de ludoteca o que se facilite a los pacientes más pequeños juegos o actividades para distraerlos. / © Hospital Universitari de la Ribera, Alzira
Un método no farmacológico sobre el que existe mucha información es el uso de sacarosa por vía oral. Hay estudios que demuestran que en niños de dos a cuatro meses a los que se administran 0,6 ml/kg de solución de sacarosa al 24% durante la vacunación experimentan menos dolor que niños de la misma edad a los que se administra agua. Algunos pediatras han propuesto el uso sistemático de este procedimiento durante la administración de vacunas.
Los padres tienen un importante papel en la aplicación de métodos no farmacológicos para evitar dolor innecesario, para ello deberían ser adecuadamente informados por los profesionales sanitarios.
El tratamiento farmacológico del dolor consiste en la administración de analgésicos. Aunque existe un gran número de medicamentos diferentes, solo hay autorización en pediatría para algunos: paracetamol, ibuprofeno, metamizol y codeína, aunque esta, pese a ser un analgésico de eficacia demostrada, que además se puede asociar a paracetamol, en España está comercializada solo como antitusígeno.
Hasta los años ochenta, la aspirina fue el analgésico de elección en pediatría. Actualmente está contraindicada en niños menores de dieciséis años, porque su uso para tratar la fiebre en algunas infecciones víricas como la varicela se asoció a un cuadro grave y potencialmente mortal llamado síndrome de Reye. Además, existen alternativas con mejor perfil de seguridad, como el paracetamol o el ibuprofeno.
Para la mayor parte de los medicamentos utilizados en pediatría no existen ensayos clínicos realizados en niños, por lo que deben extrapolarse los resultados de los realizados en adultos. Ello da lugar a que la dosificación se calcule a partir de la dosis habitual en el adulto, bien sea en función del peso o de la superficie corporal, o por rango de edad. Los analgésicos no son una excepción y la escasa investigación clínica en niños hace que la autorización para usar medicamentos en este grupo de edad y las condiciones de uso de estos no coincidan en diferentes países. Un estudio italiano reciente refleja que, entre otros fármacos, el paracetamol –autorizado y ampliamente empleado en niños– tiene condiciones de uso diferentes en Italia, Francia o el Reino Unido. En Italia, ajustan la dosis por el peso del niño, en el Reino Unido, por grupos de edad y en Francia, por una combinación de los dos métodos. Lo llamativo es que las dosis no coinciden. ¿Tiene algún sentido que un niño de iguales características de peso y edad reciba una dosis diferente de paracetamol en función de que sea francés, inglés o italiano? No se trata de alarmar a la población, las diferencias pueden no ser muy importantes, pero se debería hacer un esfuerzo por armonizar las autorizaciones y condiciones de uso de los diferentes fármacos en el ámbito internacional. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento está promoviendo el estudio de fármacos en niños, entre ellos de analgésicos, y la armonización de la información y condiciones legales de uso.
Los niños pueden experimentar dolor desde el mismo momento del nacimiento y este es valorable. Puesto que las experiencias dolorosas precoces pueden influir en el desarrollo posterior, es necesario, en la medida de lo posible, evitar y tratar el dolor infantil. Los padres pueden representar un papel en este cometido.
Agencia europea del medicamento. Paediatric Medicine Development. Agencia Europea del Medicamento,.
Hatfield, L. A. et al., 2008. «Analgesic Properties of Oral Sucrose During Routine Immunizations at 2 and 4 Months of Age». Pediatrics, 121: 327-334.
Hicks, C. L. et al., 2001. «The Faces Pain Scale-Revised: Toward a Common Metric in Pediatric Pain Measurement». Pain, 93: 173-183.
Narbona López, E. et al., 2008. «Manejo del dolor en el recién nacido». Protocolos de la Asociación Española de Pediatría.
Perquin, C. W. et al., 2000. «Pain in Children and Adolescents: a Common Experience». Pain, 87: 51-58.
The Children's Hospital at Westmead & Sydney, 2010. Fact Sheet Children's pain-the facts. The Children's Hospital at Westmead & Sydney.