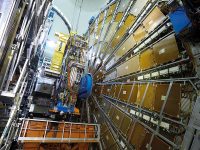El físico inglés Arthur Worthington (1852-1916) pasó veinte años de su vida dibujando las hermosas y geométricas formas producidas por el impacto de una gota. Eran gotas de mercurio o de leche, que caían sobre otro líquido o sobre una superficie sólida. El instante quedaba grabado en su memoria y, acto seguido, realizaba un dibujo que dejaba constancia para la ciencia y la posteridad de la perfecta simetría de aquellas coronas líquidas. Muchos dibujos después, en 1894, la fotografía llegó a su laboratorio. Tomó imágenes del mismo proceso, pero las gotas que aparecían no eran las mismas, no eran las que él había imaginado. El registro fotográfico del acontecimiento, mecánico y carente de alma, mostró hermosas coronas de leche, sí, pero irregulares, todas ellas distintas entre sí. Durante veinte años A. Worthington se había guiado para sus investigaciones por su memoria, sus expectativas y su imaginación.
Para los exploradores humanos, el mundo comenzó a ser inteligible en el momento en que este se convirtió en una máquina. Esto ocurrió cuando nos dimos cuenta de que construir un reloj o predecir las órbitas de los planetas era, en esencia, la misma cosa: elementos que interaccionan entre sí, no guiados por un anima interna que los dirige hacia un fin predeterminado –¡ay, Aristóteles! –, sino arrastrados por los engranajes de un universo aséptico de materia y movimiento. Este «disenchantment of the world» –como decía Max Weber– resultó muy fructífero: al aplicar de manera sistemática la metáfora de la máquina al estudio de la naturaleza, las cosas comenzaron a funcionar mucho mejor y la ciencia floreció; el pastel del conocimiento fue cociéndose poco a poco a lo largo del siglo xvii y al final llegó Newton y le puso la guinda: las matemáticas aplicadas al reloj universal.
«Un buen científico debe estar provisto de una mente imaginativa, pero los experimentos deben procesarse de la manera más objetiva posible, fría, desprovista de alma»
Sin embargo, hay un problema, y es que para que la mecanización del mundo arroje frutos que sean sólidos y rigurosos, piezas de conocimiento que representen de alguna manera el mundo real que tenemos ahí delante, los exploradores humanos deben aplicarse la metáfora a sí mismos. El universo-máquina muestra mejor sus engranajes cuando los exploradores humanos se despojan de ideas preconcebidas y ellos mismos se convierten, en cierta manera, en máquinas. Ya lo habían advertido los filósofos: la mente humana no es un reflejo del mundo exterior, los sentidos no son una vía de acceso fiable al conocimiento y la memoria –¡ay, la memoria!– es frágil como la espuma. Robert Hooke, en el prefacio de su Micrographia, advierte al lector: «la ciencia de la naturaleza lleva demasiado tiempo en manos únicamente del cerebro y la imaginación: ha llegado el momento de que vuelva a la sencillez y simplicidad de las observaciones de cosas materiales y obvias».
Desde luego, un buen científico debe estar provisto de una mente imaginativa, atrevida y artística; debe atender al saber histórico y comprender los principios y las derivaciones filosóficas de lo que hace; debe estar provisto de un espíritu humanístico como el de cualquier literato; y, con todas esas herramientas de la mente, desarrollar ideas e hipótesis, imaginar experimentos. Pero estos últimos, los cálculos, los experimentos, las observaciones y sus análisis; estos deben procesarse de la manera más objetiva posible, fría, desprovista de alma. El acceso al universo-máquina es más eficaz si los datos se analizan con una mente-máquina. Esto, aprender a interferir lo menos posible en la realización y el análisis de los experimentos, es también un arte.