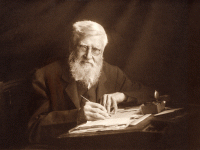En 1795 se publicó el Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain. Era una obra póstuma, hacía más de un año que había fallecido su autor. Había sido escrita apresuradamente, a escondidas y de memoria, sin ninguna fuente bibliográfica al alcance, por un condenado a muerte. Febrilmente, el convicto redactó este testamento intelectual mientras permanecía oculto en un apartamento parisino, en la calle Servandoni 24, propiedad de Marie-Rose Boucher, viuda del escultor Louis-François Vernet. Hacia julio de 1793, unos amigos del proscrito habían propuesto a la viuda que lo acogiese en los apartamentos que alquilaba para mantenerse. «¿Es virtuoso?», les preguntó. «¡Por supuesto!», le respondieron. «Además, es marqués», añadieron. Lo tuvo escondido, sin cobrar nada, hasta el 25 de marzo de 1794, cuando el hombre decidió huir. Le detuvieron en seguida. Murió en la prisión pocos días después, antes de ser ajusticiado.
Virtuoso sí que lo era. Mucho. Había sido sentenciado a muerte el 8 de julio de 1793 por el Comité de Salvación Pública, de la Convención Nacional francesa, por oponerse a la nueva constitución propuesta por el jacobino Marie-Jean Hérault de Séchelles; previamente, se había opuesto a la ejecución de Luis XVI, porque era contrario a la pena de muerte. La cuestión es que la primera carta magna revolucionaria había sido fundamentalmente obra del condenado, girondino convencido y nada proclive a los excesos robespierrianos que veía venir. Así, pues, la revolución, como Saturno, devoraba a sus hijos (sus padres, de hecho), entre ellos nuestro virtuoso y erudito fugitivo, el marqués revolucionario. Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, se llamaba. Pero todo el mundo lo conocía por su título nobiliario: marqués de Condorcet.
Condorcet fue un personaje más que notable. Noble, educado en los jesuitas y anticlerical, lideró el pensamiento revolucionario francés mientras lo fue de verdad, es decir, mientras subvirtió las ideas caducas y el statu quo reaccionario imperante. Lo rechazó cuando se convirtió una sanguinaria venganza o una mera lucha cainita. Con la Revolución Rusa pasó algo parecido, con robespierres de segundo nivel que con los años dejaron paso a líderes gerontocráticos de tercera división. Condorcet, antes que político y politólogo, era matemático y filósofo. He aquí su grandeza y su ruina: sabía demasiado.
«Las revoluciones verdaderas son las evoluciones aceleradas. Lo bastante rápidas como para que el cambio no sea contrarrestado por el sistema, lo bastante lentas como para evitar reacciones contraproducentes»
Las revoluciones emulan los cambios de estado de la materia: mientras se producen, quedan en suspenso las reglas del juego hasta entonces imperantes, así que puede pasar de todo. La evolución es la mejor de las revoluciones. Por eso no hay revoluciones filéticas y sí una ininterrumpida evolución, que a veces se acelera. Eso mismo: las revoluciones verdaderas son las evoluciones aceleradas. Lo bastante rápidas como para que el cambio no sea contrarrestado por el sistema, lo bastante lentas como para evitar reacciones contraproducentes. Condorcet, que ya en 1765 había publicado un Essai sur le calcul intégral y que entre 1774 y 1791 ejerció de inspector general de finanzas, lo sabía muy bien. Los ultrarrevolucionarios, a efectos prácticos, son contrarrevolucionarios. Por eso condenan a los revolucionarios.
Condorcet aún tuvo tiempo para imaginar escenarios de progreso –el concepto de «progreso» es una de sus aportaciones– y prever paradojas matemáticas en la naciente práctica del sufragio más o menos universal. Enunció la después llamada paradoja de Condorcet, precedente de la posterior y más polémica hipótesis de Arrow. Las votaciones con más de tres candidatos nunca acaban de reflejar bastante bien las preferencias de los votantes, viene a decir. Sociólogos y políticos recelan de estas evidencias matemáticas, básicamente porque son verdades incómodas. Y es que eso de ser ilustrado, científico y revolucionario es una lata.