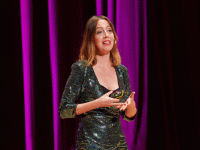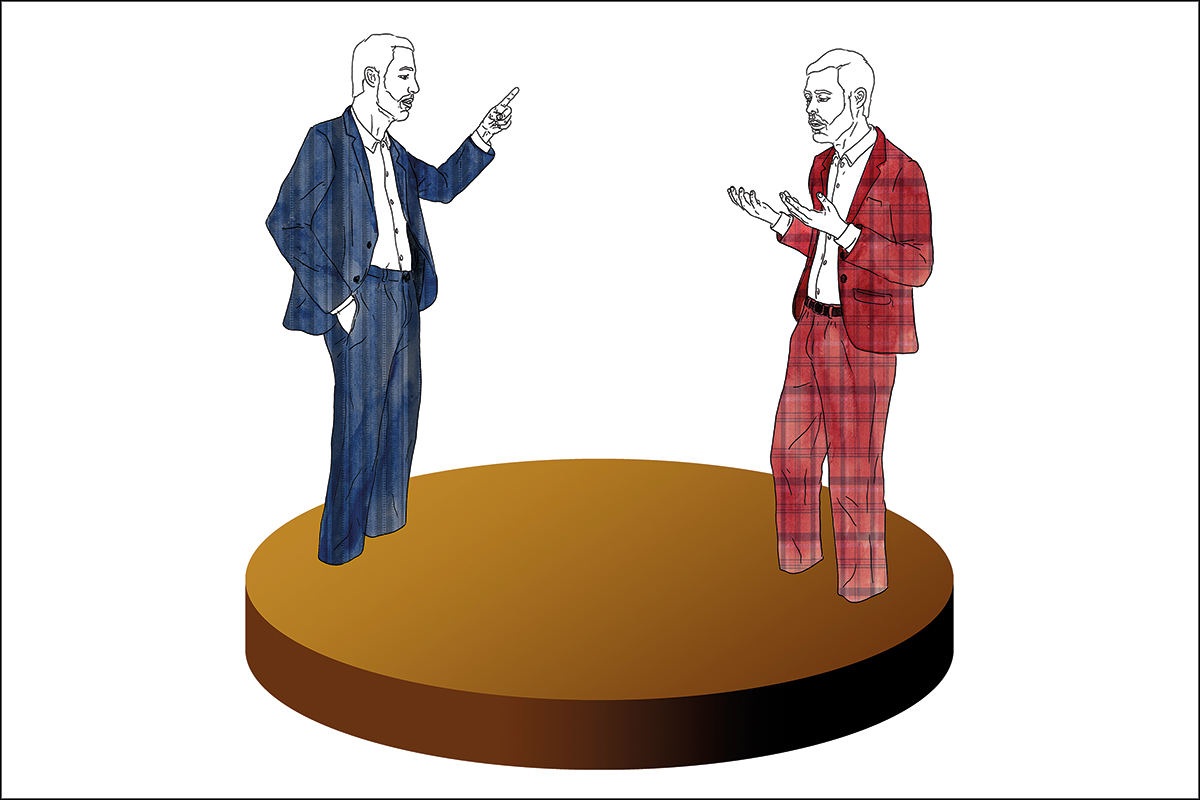
Debatir es un ejercicio tremendamente enriquecedor, tanto en lo intelectual como en lo práctico. Y más cuando se produce entre personas formadas, para un público formado, y con discrepancias pero con intención de escuchar, flexibilizar posiciones e incluso llegar a consensos. Imagina un debate sobre si una institución debe potenciar más la ciencia básica o la aplicada y por qué, o si en una región la mejor estrategia para atajar el cambio climático es X o Y, o si merece la pena que el CERN gaste una milmillonada en un acelerador circular de 100 km, o si con uno lineal más humilde ya le sirve y el resto de presupuesto se puede destinar a investigaciones en otros campos. Aquí no hay respuestas claras, y escuchar a unos y otros puede moldear posiciones, tanto entre quienes exponen como entre quienes escuchan. Bienvenidos estos tipos de debates, y ojalá hubiera más.
En cambio, los debates «a lo contertulios», planteados «para ganar», donde ninguno de los participantes tiene la mínima intención de flexibilizar su posición e incluso se permiten tergiversar la realidad, no para convencer a su oponente, sino para llevar a su terreno a los indecisos que estén escuchando, a priori, a mí no me gustan y pueden caer en el riesgo de desinformar. Porque por desgracia, un debate así no lo gana quien más razón o mejores datos aporta, sino quien más domina el arte de la oratoria y menos escrúpulos tiene. Con excepciones, soy reacio a este tipo de debates. Tanto por el posible impacto negativo como por los fundamentos del tipo de argumentación que se utiliza.
Mi primera señal de alarma fue durante una actividad educativa en una universidad catalana. Yo participaba como ponente en una jornada para alumnos de secundaria, que incluía una competición de debate. El tema era plásticos sí o plásticos no. La mitad debían preparar intervenciones cortas e individuales para defender las bondades de los plásticos, y los otros para criticar su uso. El tema es bueno: obviamente los plásticos son, por un lado, una maravilla con infinitas aplicaciones y, por otro, está clarísimo que son un problema medioambiental y hemos abusado de ellos, especialmente los de un solo uso. Un debate constructivo al respecto puede llegar a conclusiones interesantes. Pero mi sorpresa y decepción llegó cuando empezaron las intervenciones de los alumnos. La mayoría eran sesgadas, muy viscerales, e incluso algunas incluían falacias y datos erróneos. Pero, sobre todo, daba la sensación de que quienes utilizaban estas estratagemas eran quienes «ganaban el debate». Recuerdo a una joven siendo muy objetiva, utilizando un tono didáctico y ofreciendo muchos datos para defender el valor de los plásticos, pero reconociendo también que hay margen de mejora con los aditivos y el uso indiscriminado. Para mí fue de las mejores, pero los jueces no la puntuaron positivamente, argumentando que lo que se valoraba en la actividad era la capacidad de defender una posición muy clara, rebatir los argumentos del otro y responder con contundencia a las preguntas. Al terminar la actividad me enfrenté a los organizadores. Les dije que no me parecía una actividad educacionalmente positiva, y que lo que estaban haciendo era enseñar a los alumnos a ser dogmáticos, a derrotar dialécticamente al adversario manipulando la realidad si era necesario. Y que nadie escuchaba los argumentos contrarios para ver si sus razonamientos tenían sentido, sino con intención de rebatirlos después. Me pareció bochornoso. Una joven criticó los plásticos con tanta vehemencia e intensidad como datos tergiversados, y ganó los aplausos del público. Su pasión y manera de ridiculizar las opiniones contrarias pesó más que la veracidad de sus palabras. ¿Realmente eso es a lo que queremos entrenar a los jóvenes? Los organizadores me decían que así es el mundo real y les tocaría prepararse. No compro este argumento. No como actividad escolar. Si un debate sobre plásticos lo gana quien convence a base de mentiras y emociones en lugar de datos y razonamientos, vamos mal. Y si entrenamos a los jóvenes en esa dirección, peor todavía. A mí me pareció una actividad antieducativa.
Luego están los debates como herramienta divulgativa. Como el polémico debate en el canal de Jordi Wild con el amigo Javi Santaolalla y un terraplanista llamado Mr. Tartaria. El subdebate del debate es si un encuentro así es positivo o negativo. Más allá de la disquisición intelectual sobre lo importante de contrastar nuestras ideas, algunos de los que nos dedicamos a la divulgación científica tenemos una visión muy pragmática sobre el impacto de nuestras actividades: ¿cuál es el resultado final? ¿Cómo afecta a las mentes de nuestro público? ¿Incrementa el número de personas dudando sobre el terraplanismo o disminuye? Yo debo reconocer que en principio no era partidario de un debate así, sobre todo porque está planteado como un show para tener mucha audiencia, no como un debate legítimo donde sí hay grises que pueden ser matizados. Poner a un divulgador serio como Javi frente a un tipejo que dice que las estrellas no existen, que al E=mc2 le falta una letra, o que hace 350 años resetearon el cerebro de la población mundial, junto con muchas otras sandeces que posiblemente no cree ni él, es espectáculo. Es exponer a un friki para reírnos de sus animaladas, sin importarnos que le estemos haciendo más famoso y pueda salir validado frente a sus seguidores. A mí, no me gusta. Pero reconozco que tras ver fragmentos del debate y valorarlo de manera pragmática, no creo que el resultado haya sido negativo. Es imposible que alguien se vuelva terraplanista tras escuchar a ambos. Y, al contrario, diría que las idioteces que espetaba el Tartaria, que Javi supo dejar en evidencia, debieron generar dudas en chavales terraplanistas hasta el momento metidos en su cámara de eco. Si alguien escucha a ambos y sigue creyendo en el terraplanismo, es que es tonto.
Mi conclusión es que les salió bien y terminó siendo un acierto. Pero hay que ir con cuidado de extender la práctica a otros temas delicados como el cambio climático o las terapias alternativas. No olvidemos ese principio de que quien gana el debate entre los oyentes no es quien más razón y mejores datos tiene sino quien «mejor» debate, más visceral es y menos escrúpulos tiene en soltar mentiras para convencer al otro. Cuando eso ocurre, el científico riguroso tiene las de perder. El caso de Javi contra Tartaria es tan extremo y aberrante que el mentiroso se retrata solo, pero el propio Jordi Wild juntó en un debate a un negacionista del cambio climático y a un investigador que, según me dicen, llegó poco preparado y perdió la batalla frente a los argumentos geológicos tergiversados del negacionista y el hecho de que resultaba más simpático. Como posible resultado, quizás más gente con dudas se ha pasado al lado negacionista-despreocupado. Porque sí: es obvio que el futuro es incierto y los modelos son imperfectos; que no sabemos con certeza absoluta si el cambio climático tendrá impactos más o menos graves y que todo esto se puede debatir. Pero al pasarlo a modo espectáculo se transforma en otra cosa. Y lo mismo podría ocurrir reuniendo a un dermatólogo con un pseudoexperto que diga que el sol no provoca cáncer de piel. Si el segundo lo hace «mejor», será perjudicial. En ciencia siempre decimos que el conocimiento o las aplicaciones tecnológicas no son buenas ni malas en sí, depende de cómo las utilicemos. Lo mismo ocurre con los debates.