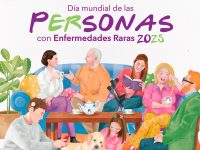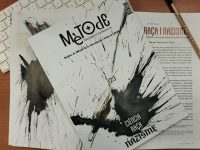Los últimos de la polio
El esfuerzo por visibilizar las secuelas de la enfermedad

Para mucha gente, la poliomielitis es una enfermedad del pasado, ya erradicada en España. Sin embargo, las personas que se contagiaron del virus de la polio durante el franquismo continúan padeciendo sus efectos. Aquellos niños y niñas, ahora con más de cincuenta años, sufren las secuelas tardías de la patología, el denominado síndrome pospolio. Conscientes de que son la última generación afectada por esta epidemia reivindican que se conozca su existencia y sus necesidades médicas.
Luis Sáiz tiene sesenta años y no necesita una alarma en el móvil para ponerse en marcha. Todos los días, alrededor de las seis de la madrugada, el dolor es su despertador. A las siete ya puede tomarse su primer cóctel de fármacos: Targin y Lyrica, dos analgésicos que consiguen dar una tregua a su cuerpo para poder levantarse de la cama, siempre acompañado de sus muletas. La segunda tanda de pastillas llega con el desayuno. Solo a partir de este momento, el dolor comienza a quedarse en segundo plano y le permite llevar a cabo su rutina diaria. Después de ducharse, se coloca su zapato ortopédico con alza y yergue su «pierna de trapo», la derecha, afectada por parálisis flácida aguda. Si bien los analgésicos consiguen paliar su malestar durante las primeras horas del día, las tardes son otra historia. Después de comer, el dolor y la fatiga vuelven a agudizarse hasta la siguiente toma de pastillas, a las siete de la tarde. Los dolores articulares, cervicales, lumbares y de cadera le llevaron a adelantar su jubilación a los 56 años.
Luis fue uno de los niños que contrajeron la poliomielitis durante el franquismo. Esta enfermedad vírica, que se considera erradicada en España desde 1988 gracias a la vacunación, afectó a miles de personas debido a las negligencias sanitarias cometidas en los años de la dictadura. Las principales, la negación de la epidemia y el retraso en la vacunación masiva.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la polio como una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que afecta al sistema nervioso y que, principalmente, se transmite bien por vía fecal-oral o bien mediante agua o alimentos contaminados. Aunque los síntomas iniciales son similares a los de la gripe –como la fiebre, el cansancio o los vómitos–, puede derivar en parálisis irreversible en una o varias extremidades. Entre un 2% y un 10% de los pacientes infectados puede morir por parálisis de los músculos respiratorios. Las políticas de salud adoptadas por la OMS y la creación de la Global Polio Eradication Initiative (GPEI) en 1988 han conseguido frenar la circulación de este virus y la aparición de nuevos casos en casi todo el mundo gracias a la vacunación. En la actualidad, Pakistán y Afganistán son las únicas zonas donde la enfermedad todavía es endémica.
«En España, la inexistencia de censos exactos sobre el número de infectados es la primera barrera con la que se encuentran los investigadores de la patología»
Sin embargo, aunque la polio esté cada vez más cerca de la erradicación mundial, muchas de las personas afectadas por la enfermedad aún padecen sus secuelas. En España, la inexistencia de censos exactos sobre el número de infectados es la primera barrera con la que se encuentran los investigadores de la patología. El motivo es que las estadísticas del período epidémico solo contemplan los casos registrados en hospitales con secuelas paralíticas. Es decir, únicamente una parte del total de personas que contrajeron el virus.

Luis Sáiz contrajo la poliomelitis en su niñez. Los dolores articulares, cervicales, lumbares y de cadera del síndrome pospolio le llevaron a adelantar su jubilación a los 56 años. / Ester Sáiz
Aquellos que, como Luis, superaron la enfermedad y consiguieron adaptarse a la discapacidad física que esta dejó en ellos, ahora se han hecho mayores y tienen que enfrentarse a un nuevo problema: el síndrome pospolio (SPP). Este término engloba los síntomas neurológicos que aparecen normalmente entre cuarenta y cincuenta años después de una infección aguda del virus de la polio. Debilidad muscular progresiva, fatiga, atrofia muscular, dolor articular y aumento de las deformidades esqueléticas, como la escoliosis, son algunos de los rasgos comunes de esta patología que, si bien no tiene por qué afectar a todas las personas que contrajeron el virus, es común en muchas de ellas. Según especifican desde la Associació de Pòlio i Pòstpolio de la Comunitat Valenciana (APIP-CV), la incidencia y prevalencia del SPP en España es desconocida y bastante imprecisa. Según la última actualización del informe de situación sobre el síndrome pospolio, elaborado por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, entre un 22% y un 85% de las personas con poliomielitis aguda pueden padecer esta enfermedad. «El síndrome pospolio es un segundo mazazo, tanto físico como mental. Llega cuando ya te habías adaptado a tu condición y tus limitaciones», afirma José Ojeda, afectado de polio. Con sesenta años y un diagnóstico de síndrome pospolio severo desde hace una década, reconoce que, cuando aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad, el principal golpe fue psicológico. La primera pregunta fue: «¿Por qué esto ahora?».
Una infancia hospitalizada
En la mayoría de los casos, el período más duro de revivir es la niñez. Después de haber sido diagnosticados, muchos pasaron por procesos de rehabilitación y, como mínimo, una o varias operaciones. Las intervenciones más comunes eran para tratar la escoliosis, el pie equino y el tendón de Aquiles. Igualmente, se solía practicar el alargamiento de los miembros afectados por la parálisis. Teresa Salort, que ahora tiene 59 años y se contagió a los trece meses, pasó por ocho operaciones –desde los siete hasta los dieciocho años– en el pabellón de traumatología del Hospital la Fe de Valencia. Entre ellas, recuerda con especial nitidez las tres intervenciones realizadas para corregir la desviación de columna vertebral que le provocó la parálisis. Elisa Coll, que contrajo la polio a los tres años y ahora tiene 65, coincide con Teresa en considerar las operaciones de escoliosis como una especie de tortura: «Nos colocaban en una cama donde había unas cruces de correa ancha. Nos ataban de las caderas y del cuello, e iban dándole vueltas a una manivela para que fuese estirándose la columna. Mientras tanto, tú por dentro sentías como si se te estuviese rompiendo todo», recuerda. Aunque algunos tratamientos sí contribuyeron a mejorar la movilidad de los afectados, otros fueron ineficaces y solo alargaron su hospitalización.

Whymma Caparrós pasó cinco años de su niñez ingresada en el hospital. / E. Sáiz
Juan Antonio Rodríguez, doctor en Medicina y profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Salamanca, es una de las personas que más ha estudiado la historia de la poliomielitis en España y explica el motivo de tantas intervenciones quirúrgicas: «Las personas con polio, si bien tenían una diferencia física evidente, no tenían por qué tener dolores. Aun así, en aquella época estaba socialmente muy interiorizado que había que desplazarse de pie. Es decir, si una persona tenía atrofia muscular, pie equino, etc., se intentaba por todos los medios adaptarla al canon anatómico funcional hegemónico». Cuanto más notable era la deficiencia, mayor era el número de intervenciones por las que debía pasar el paciente. Además, sin poder alcanzar nunca esa «ansiada normalidad», algo que, según explica Rodríguez, «fue muy decepcionante para estas personas y realmente un precio muy alto que tuvieron que pagar».
Whymma Caparrós, que ahora tiene sesenta años, vivió esto en su propia piel. Se infectó de polio a los cuatro meses y pasó cinco años de su niñez ingresada: «Ese período me descolocó mucho, porque fuera había un mundo del que no sentía que formara parte. Pero tampoco sentía que perteneciese al del hospital. Ni a uno ni a otro», relata. Todas estas experiencias les llevaron a otro punto común en sus vidas: la reivindicación del «¡Ya no me opero más!» durante la adolescencia. Si hasta aquel momento el principal reto había sido asumir la propia enfermedad y sus secuelas, el desafío a partir de entonces iba a ser el de integrarse en la sociedad desde su diversidad.
Superar las barreras sociales
Algunos recuerdan la incorporación al mundo laboral sin demasiadas dificultades, en especial quienes desde un primer momento decidieron opositar para no tener que soportar largas jornadas de trabajo. Aun así, la mayoría reconocen que para conseguir su empleo tuvieron que demostrar mucho más que cualquier otra persona sin ningún tipo de discapacidad. En algunos casos, sin embargo, las barreras fueron más fuertes que las ganas de intentar destruirlas. Elisa estudió patronaje industrial porque su sueño desde pequeña siempre había sido trabajar en el diseño de moda: «La moda es de gente guapa y yo no daba ese perfil. Si a un puesto de trabajo nos presentábamos otra chica y yo, cogían a la otra, aunque dibujase peor», relata.

Elisa Coll contrajo la polio a los tres años. Estudió patronaje industrial y le hubiese gustado trabajar en el mundo de la moda pero el acceso al mundo laboral se convirtió en un camino repleto de obstáculos: «La moda es de gente guapa y yo no daba ese perfil». / Ester Sáiz
La generación de la epidemia de polio en España llegó a la juventud durante la Transición democrática, una época marcada por múltiples movimientos sociales que reclamaban derechos. Gracias a estos, en 1982 se aprobó la Ley de integración social de los minusválidos que establecía que las empresas con una plantilla superior a cincuenta trabajadores tenían la obligación de contratar al menos un 2% de empleados con algún tipo de minusvalía. Aunque esto supuso un punto de inflexión en materia de integración laboral de las personas con discapacidad, muchas siguieron teniendo dificultades para encontrar empleo. «Cuando la empresa necesitaba contratar a una persona discapacitada, buscaba una discapacidad para la que no hubiera que adaptar demasiado ningún puesto de trabajo, no a alguien como yo» explica Elisa, que finalmente desistió en su intento de conseguir un trabajo digno y se dedicó a la crianza de sus hijos.
La ley no obligaba a adaptar los puestos de trabajo para los distintos tipos de diversidad funcional. Esto supuso que, incluso los afectados de polio que consiguieron incorporarse al mundo laboral con facilidad, tuvieran que enfrentarse a muchas barreras arquitectónicas en el desempeño de su empleo. «En mi puesto de trabajo, para ir a mi despacho, yo tenía que subir una escalera todos los días. Subirla durante muchos años me ha costado un sobreesfuerzo» explica José, que comenzó a trabajar a los catorce años en una empresa de lámparas y muebles. No sería hasta 1995, cuando se aprobaría la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se estipuló la obligación del empresario de adecuar el lugar de trabajo de la persona con discapacidad a sus circunstancias personales.
La actual Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social sustituyó la palabra minusválido por persona con discapacidad e inserción e integración por inclusión. Sin embargo, aunque se modifique el lenguaje, los prejuicios colectivos suelen tardar más en superarse y las historias vitales de las personas con poliomielitis están casi siempre impregnadas, en mayor o menor medida, de algún tipo de discriminación. Teresa nunca olvidará las conversaciones de su madre con algunos conocidos cuando era pequeña: «Yo vivía en Oliva [Valencia] y recuerdo ir por la calle con ella y que la gente le dijera: “Ay, pobrecita, tan bonita que es, pero para quedarse así mejor que se hubiera muerto”. Son cosas que se te quedan grabadas».
Si los comentarios y las actitudes de personas de fuera del entorno cercano pueden llegar a ser dolorosos, aquellos que provienen de seres queridos marcan de por vida. Cuando Elisa conoció a su marido, casi nadie le puso las cosas fáciles. Por un lado, su madre intentó convencerla de que aquella relación no iba a durar, porque era imposible que una persona normal se enamorara de alguien con sus limitaciones físicas. Por otro, la familia de él nunca aceptó que su hijo se casara con una mujer con discapacidad. «Fue algo muy triste y duro, pero al final, como nos queríamos, celebramos la boda y sus padres simplemente no vinieron» recuerda.
Tal y como explica Juan Antonio Rodríguez: «Es importante resaltar que [estas personas] han hecho un intento continuo de integración en una sociedad que para nada era inclusiva, que en muchos casos las consideraba una carga». Para José Ojeda está claro: «La sociedad es la discapacitante, no la persona con discapacidad».
Reivindicar de manera colectiva
Un lugar que ha permitido a muchos dejar de sentirse condicionados por sus limitaciones y experimentar la libertad de movimiento es el agua. La natación siempre ha sido el deporte recomendado por los médicos a las personas con poliomielitis para fortalecer la musculatura. Algunas llegaron a competir en los Juegos Paralímpicos durante su juventud. El ejercicio no solo les ayudó a desarrollarse a nivel físico, sino que les permitió reencontrarse y forjar amistades. De hecho, la Associació de Pòlio i Síndrome Postpòlio de la Comunitat Valencia (APIP-CV) nació precisamente gracias a estos vínculos. En 2016, quienes habían practicado deporte adaptado se dieron cuenta de que comenzaban a experimentar síntomas similares: fatiga muscular, dolor óseo, dolor de columna, insomnio… Después de que muchos médicos de su entorno no supieran cómo tratarles, Internet les permitió acceder a una posible definición de aquello que les sucedía. Descubrir la existencia del síndrome pospolio fue una especie de revelación. Tras observar que era un problema común, comenzaron a acceder a grupos de Facebook a los que pertenecían diferentes asociaciones de personas con polio de España. Además, se dieron cuenta de que en Valencia no existía ninguna entidad para ellos y decidieron ponerla en marcha.
«Con ellos desaparecerá la enfermedad y, por tanto, muchos viven con la sensación de que nadie va a invertir ni tiempo ni recursos en ellos»
La principal reivindicación de la asociación es conseguir que los profesionales de la salud estén informados sobre el síndrome pospolio, ya que se trata de una enfermedad fantasma. Esto es así porque la mayoría de los médicos desconocen o niegan su existencia, algo que dificulta el tratamiento adecuado de los pacientes o su derivación a los especialistas pertinentes. El síndrome pospolio no es una afección nueva, ya que fue descrita por primera vez en el siglo XIX por el neurólogo Jean-Martin Charcot, según explica Juan Antonio Rodríguez. Sin embargo, no fue hasta 2010 cuando la OMS lo incluyó en la Clasificación Internacional de Enfermedades. El SPP se considera, además, una enfermedad rara o minoritaria puesto que solo afecta a las personas que se infectaron del virus de la polio. «El conocimiento de las enfermedades de baja prevalencia depende mucho de la movilización de las personas afectadas, de sus familiares, de las asociaciones. Son las que pueden conseguir sinergias con los profesionales de la salud para que se conozca su existencia y su problema», remarca Juan Antonio Rodríguez.
El síndrome pospolio cuenta con una peculiaridad y es que los supervivientes de la epidemia en España tienen muy claro que con ellos también desaparecerá la existencia de la enfermedad y, por tanto, muchos viven con la sensación de que nadie va a invertir ni tiempo ni recursos en ellos.
Modesto Huertas Ripoll, médico de familia y también afectado de polio, desconocía el síndrome pospolio hasta que le empezó afectar a nivel personal. En la carrera de medicina se habla de la poliomielitis en pasado y sin mucho detenimiento. «Los médicos de familia no estamos preparados para esto. Además, para afrontar un tema médico de este tipo tiene que haber una unidad multidisciplinar en la que esté incluido un neurólogo que la diagnostique, un neurofisiólogo que confirme el diagnóstico, el médico rehabilitador para los casos que lo necesiten…», expresa. La existencia de un equipo que integre a todos los especialistas necesarios para tratar la patología, incluidos los psicólogos, es otra de las demandas de la APIP-CV.
Desde las unidades de neurología, que deberían ser el destino principal de un paciente con la sintomatología de un posible síndrome pospolio, tampoco se suele conocer esta enfermedad. Así lo confirma el neurólogo Antonio del Olmo, que trabaja en el Hospital Doctor Peset de Valencia y reconoce haber ignorado la existencia del SPP hasta hace poco. Ahora ha empezado a formarse por iniciativa propia y se ha dado cuenta de las incógnitas que todavía rodean a la afección.
Unas neuronas desgastadas
La medicina aborda las causas del síndrome pospolio en términos de probabilidad, porque todavía no están claras. Algo que sí parece claro es que la poliomielitis es, en palabras de Antonio del Olmo, una enfermedad que afecta las neuronas motoras de la médula espinal. La combinación entre una neurona motora y las fibras musculares que esta activa se llama unidad motora. Según explica el doctor, cuando el virus ataca una cantidad de unidades motoras, aquellas que han sobrevivido deben suplir el trabajo de las que han muerto. Si bien este esfuerzo extra no supone un problema para el organismo de un niño, con el paso de los años las escasas motoneuronas supervivientes comienzan un proceso de deterioro. Por este motivo, la hipótesis más aceptada es que la sobrecarga de las neuronas existentes para compensar la pérdida de muchas otras durante la infección de polio podría ser el factor desencadenante del síndrome.
La forma de detectar la patología es a través de la electromiografía. Para ser diagnosticada, los resultados de esta prueba que examina la salud de las células nerviosas deben mostrar signos de sobresfuerzo neuronal. Además, otras condiciones son la existencia de un período de estabilidad de al menos quince años desde la infección hasta el desarrollo de la nueva enfermedad, así como la aparición de fatiga y dolor muscular y articular. Finalmente, los síntomas han de permanecer por lo menos un año, y se debe excluir como causa de los mismos cualquier otra posible explicación.
El hecho de que el dolor y la fatiga sean dos de las características que definen el SPP dificulta mucho su diagnóstico puesto que es bastante común que los médicos infravaloren cuadros agudos de dolor en los pacientes que han padecido la polio. Algunos profesionales consideran normal que una persona con sus limitaciones físicas experimente deterioro y no lo consideran algo que pueda o deba tratarse.
Los factores de riesgo que pueden favorecer la aparición de la enfermedad tampoco se saben con seguridad. Algunos estudios sugieren que una excesiva actividad física durante mucho tiempo o haber sufrido un cuadro inicial grave durante la enfermedad de polio podrían ser detonantes. De igual manera, se ha comprobado que es más común en mujeres que en hombres.
En cuanto al tratamiento, aunque el SPP no tiene cura, sí que existen estrategias terapéuticas que pueden aliviar los síntomas. Según explica Antonio del Olmo, lo más conveniente es diseñar un procedimiento médico individualizado en cada caso. La mayoría de los pacientes son derivados a las unidades del dolor de los hospitales, pero aquellos que se lo pueden permitir suelen acudir, además, a tratamientos adicionales en clínicas privadas.
Relato de una negligencia
La futura Ley de Memoria Democrática ha incorporado las reivindicaciones de las asociaciones, y las personas afectadas por el poliovirus durante la dictadura franquista serán objeto de reconocimiento y de medidas de carácter sanitario y social para mejorar su calidad de vida.

Una niña afectada de poliomielitis en una imagen de archivo. / Cortesía de la Associació de Pòlio i Pòstpolio de la Comunitat Valenciana
La epidemia de poliomielitis que asoló España entre 1950 y 1964 es un capítulo vivo y doloroso de la historia del país. Dos de los médicos e historiadores que más han investigado sobre este tema son Juan Antonio Rodríguez y Rosa Ballester. Ambos han constatado las negligencias sanitarias cometidas bajo el gobierno de Franco que fomentaron la expansión del virus. En 1955, el virólogo estadounidense Jonas Salk inventó la primera vacuna inyectable contra la polio. Aun así, el gobierno franquista consideró que los costes de importación, conservación y administración de esta eran demasiado altos. Para convencer a la población de que no era necesaria la inyección, la dictadura inició una campaña de propaganda mediática en la que se exageraron los costes de salvar vidas, se minimizaron los casos de polio a nivel nacional y se desprestigió la vacuna. A los criterios económicos también se unieron los políticos. En concreto, las tensiones internas dentro de las dos «familias» del franquismo y que pugnaban por el control de la salud pública en España: los militares católicos que controlaban la Dirección General de Sanidad (DGS) y la Falange, que llevaba el Ministerio de Trabajo del que dependía el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE). Si bien la DGS quería esperar a que pudiera suministrarse la nueva vacuna de Albert Sabin que todavía estaba en vías de aprobación, la Falange impulsó en 1958 el uso de la vacuna Salk, para dar una imagen aperturista de España. Sin embargo, estas campañas no tuvieron un efecto real, porque la vacuna era escasa, cara y tenían que pagarla las personas que querían ponérsela. Esto provocó que, entre 1958 y 1962, alrededor de 11.000 niños y niñas se infectaran de polio y más de 1.000 fallecieran a causa del virus.
Ante esta situación crítica, las luchas de poder entre ambas caras del franquismo se intensificaron. Finalmente, en 1963 se inició la primera gran campaña gratuita masiva con la vacuna oral Sabin, mucho más económica. El éxito fue indiscutible, ya que se produjo un descenso de los casos de polio en más de un 90%. A pesar de esto, el recorte económico de los años posteriores volvió a aumentar el número de infectados. Las campañas, en lugar de ser preventivas, se planteaban de forma reactiva ante la aparición de un brote de polio. Por tanto, hubo que esperar doce años más, hasta 1975, para que se instaurara la vacuna contra la polio en el calendario de vacunación.
Luchar contra el olvido
Muchas de las personas afectadas de polio a las que la parálisis flácida solo les afectó en una pierna han conseguido caminar apoyándose en muletas, bastones u órtesis durante gran parte de su vida. Sin embargo, debido a las secuelas a largo plazo del virus, la verticalidad ha dejado de ser una opción viable.

Miembros de la Associació de Pòlio i Pòstpolio de la Comunitat Valenciana en la presentación de la exposición «Seguimos aquí. 60 años de supervivencia. La otra epidemia que el franquismo ocultó» y que pudo visitarse en Valencia a finales de 2020. / Associació de Pòlio i Pòstpolio de la Comunitat Valenciana
Quienes comenzaron con una silla de ruedas manual han terminado sustituyéndola por una motorizada que les aporta mayor comodidad y autonomía. Aun así, no todos pueden permitirse este tipo de ayudas, ya que su precio oscila entre los 3.000 y 4.000 euros y es difícil conseguir que la Seguridad Social cubra su coste.
Dos de las condiciones para conseguir una silla eléctrica subvencionada, según el Real Decreto 1030/2006 del 15 de septiembre, son la incapacidad permanente tanto para la marcha independiente como para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades superiores. Son requisitos que los afectados de polio no cumplen a ojos de los organismos públicos, a pesar de que a muchos apenas les quede fuerza en el tronco superior para impulsarse. Elisa recuerda con especial ilusión el primer paseo por su pueblo en una silla de ruedas motorizada de segunda mano: «Descubrí sitios que no había visto nunca porque no podía acceder a ellos con el coche. Sentí una ola de libertad que me hizo pensar: “cuánto me he perdido en la vida”».
Tras muchos años repitiéndose a sí mismos y al resto de la sociedad el lema «Yo puedo», ahora las personas afectadas de polio tienen que reconocer sus limitaciones y adaptarse a las nuevas circunstancias que el síndrome pospolio conlleva. Luchar contra el olvido a través de sus testimonios es lo único que les queda. La poliomielitis fue una enfermedad ignorada durante gran parte del franquismo, pero las consecuencias de ese abandono aún las sufren quienes fueron víctimas del virus y de sus secuelas. «La difusión mediática es la herramienta que nos queda para proyectar nuestra voz», resalta el doctor Huertas Ripoll. Teresa Salort lo resume sin rodeos: «Tenemos asumido que no podemos cambiar el pasado, pero eso no nos quita el derecho a acabar con un mínimo de dignidad la recta final de nuestras vidas».