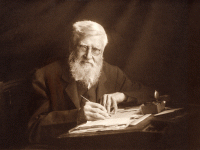De la selva al quirófano
Sobre el curare y sus aplicaciones médicas

En otoño de 1946, Robert Macintosh viajó a España invitado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El anuncio de su visita había generado cierto revuelo en el mundillo médico nacional, pues venía a presentar una novedosa técnica que estaba revolucionando la práctica quirúrgica. Nadie quedaría defraudado. Por una vez, la realidad superó ampliamente las expectativas creadas. No hay mejor prueba de ello que el propio diario del anestesista británico. Tras la primera de sus demostraciones en Madrid, escribió lo siguiente: «El segundo caso era un hombre con un gran tumor abdominal, que resultó ser un quiste hidatídico múltiple. Le administré pentotal, éter ligero y 15 mg de Tubarine. La relajación resultante ocasionó risas y sorpresa, y el cirujano levantó en repetidas ocasiones la musculatura para demostrar la flacidez. Me recordaron a los indígenas con un juguete nuevo». Idéntico éxito cosecharían el resto de sus sesiones en nuestro país, que se desarrollaron en quirófanos llenos de espectadores ávidos por presenciar el singular acontecimiento (Unzueta, Hervás y Villar, 2000).
«A principios del siglo xx la cirugía estaba condicionada por las infecciones postoperatorias y por la necesidad de utilizar grandes dosis de anestésicos»
¿A qué se debió semejante alborozo? Para comprenderlo, hemos de retrotraernos a una época en la que los médicos contaban con muchas menos armas con que velar por nuestra salud. Si nos restringimos al ámbito de la cirugía, esta se veía condicionada por dos serios inconvenientes: las infecciones postoperatorias y la necesidad de utilizar grandes dosis de anestésicos para lograr la relajación muscular del paciente, lo que en ocasiones producía arritmias cardiacas y problemas respiratorios de diversa gravedad. Curiosamente, ambos obstáculos desaparecerían casi al mismo tiempo. El primero, gracias al descubrimiento de los antibióticos, con la penicilina como punta de lanza. El segundo, por medio del componente esencial de la técnica mostrada por Macintosh, el Tubarine, cuyo nombre de marca escondía un inesperado origen. Y es que este asombroso relajante muscular procedía del veneno tribal por antonomasia, el curare. El curare, sí, como lo oyen, el gran temor de los conquistadores españoles en sus incursiones por las cuencas del Amazonas y el Orinoco. ¿De qué manera el principal principio activo de una sustancia que despertó un miedo cerval durante siglos se convirtió en un fármaco vital en cirugía? He aquí su historia.

El veneno
Las crónicas de Indias están repletas de menciones al uso de flechas emponzoñadas por parte de los nativos (Miguel y Vela, 1953). Desde la primera de ellas, las Décadas de Orbe Novo de Pedro Mártir de Anglería, que ya en su libro i describe: «[…] Los nuestros fueron derrotados; mataron al segundo del capitán Ojeda, Juan de la Cosa, que fue el primero que recogió oro en las arenas del Urabá, y a setenta soldados, pues untan las saetas con el jugo mortífero de cierta hierba […]», encontramos reseñas de este tipo de enfrentamientos en la mayoría de los autores que narraron la conquista de América a lo largo del siglo xvi. Desde luego, muchos de ellos tuvieron otras sustancias nocivas como protagonistas, pues, como escribió Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como el Inca Garcilaso de la Vega, «[…] los indios empleaban varios venenos para embadurnar sus flechas; unos mataban con rapidez y otros lo hacían lentamente […]». No pueden referirse a la utilización del curare, por ejemplo, los relatos que hablan de muertes con gran dolor, «rabiando» según la expresión de a época, puesto que su mecanismo de acción, el bloqueo de la transmisión de impulsos nerviosos a los músculos, conduce a una poco tormentosa muerte por asfixia.
Este dato impide que fuese el corsario inglés Walter Raleigh el primero en describir los efectos del curare, como apuntan muchos textos anglosajones, ya que sus crónicas de viajes aluden a similares agonías en los infelices miembros de su tripulación heridos por flecha. Como tampoco podemos señalar en ese sentido a ninguno de los conquistadores españoles, pues los combates daban poca opción al intercambio de información y nunca sabremos qué veneno en concreto usaron los indígenas en cada caso. Por eso, si hemos de poner un nombre al primer europeo que se refirió a esta sustancia sin posibilidad de confusión, necesitamos avanzar varias décadas en el tiempo y llegar a una época más pacífica.
Esta la encontramos, ya en el siglo xviii, en uno de los experimentos sociales más llamativos de la América Colonial. La Corona española había concedido vastos territorios de selva apenas explorados a la Compañía de Jesús y esta buscó crear en ellos una Nueva Jerusalén. Con este propósito, había tratado de concentrar a los indios en asentamientos a orillas de los grandes ríos, las llamadas reducciones, desde donde organizó una red de comunidades que intentaron combinar la fe cristiana con cierto respeto a los valores culturales nativos. No fue un modelo perfecto pero, teniendo en cuenta que fuera de estas misiones imperaba la ley de los traficantes de esclavos, las podemos considerar un oasis de convivencia, sin olvidar el estimable esfuerzo de aprendizaje de las lenguas y los modos de vida indígenas que protagonizaron los jesuitas para llevarlo a cabo.
«Los chamanes eran normalmente los responsables de prepara el curare de la tribu, de acuerdo con recetas transmitidas oralmente»
Dentro de este proceso de inmersión cultural se encuadra el libro El Orinoco ilustrado y defendido. Historia natural, civil y geográfica de este gran río y de sus caudalosas vertientes, escrito en 1741 por el padre José Gumilla, cuyo capítulo «Del mortal veneno llamado curare: raro modo de fabricarlo, y de su instantánea actividad» constituye la primera alusión fiable a esta sustancia (Raviña, 2017). Como misionero que vivió quince años en la cuenca de este río, Gumilla sabía bien de qué hablaba y esta obra contiene varios apuntes muy interesantes. Por ejemplo, ya advierte que el curare «[…] no tiene sabor ni acrimonia especial: se pone en la boca, y se traga sin riesgo ni peligro alguno; con tal que ni en las encías, ni en otra parte de la boca haya herida con sangre […]». Esta curiosa circunstancia, que permite ingerir sin miedo la carne de los animales cazados con él, lo hizo un veneno tan preciado entre los pueblos amazónicos de la época que los jesuitas lo usaron para pagar su trabajo en las reducciones y como artículo de intercambio en los acercamientos a nuevas tribus, lo que a su vez aumentó su área de empleo (Cipolleti, 1988).
La elaboración del mismo, sin embargo, siempre recayó en manos indígenas y, en particular, en las de los chamanes. Ellos eran normalmente los responsables de preparar el curare de la tribu, de acuerdo a recetas que se transmitían oralmente de generación en generación. Todas ellas seguían un procedimiento similar: extracción en agua de los materiales de partida y posterior concentración mediante calentamiento de la mezcla resultante hasta conseguir una sustancia de consistencia semisólida que podía ser untada en flechas o dardos. Diferían, eso sí, en los ingredientes utilizados. Y no solamente por el distinto acervo cultural de cada pueblo, sino también por la diversidad del medio natural que los rodeaba. La flora de la Amazonía no está en absoluto distribuida de manera homogénea y la mayoría de las especies habitan en áreas muy concretas.

Estas diferencias complicaron sobremanera la respuesta a la cuestión: ¿cuál es el origen del curare? No fueron pocos los naturalistas europeos que intentaron contestar a esta pregunta ni escasas las controversias que los enfrentaron por su causa. Así, por ejemplo, todavía en el Siglo de las Luces, encontramos que Hipólito Ruiz y José Pavón, responsables de la expedición botánica al Virreinato del Perú promocionada por la Corona española, identificaron la planta Chondrodendron tomentosum como principal fuente de este veneno, mientras que el alemán Alexander von Humboldt y el francés Aimé Bonpland hicieron lo propio con el bejuco Strychnos toxifera, que descubrieron durante su estancia en el poblado La Esmeralda de la actual Venezuela (Carod-Artal, 2012).
«Las crónicas de Indias están repletas de menciones al uso de flechas envenenadas por los nativos»
Hoy sabemos que ambos bandos tenían razón. Uno de estos dos vegetales es siempre su ingrediente fundamental. El uso de uno u otro depende simplemente de la especie que se da en la zona en que fue preparado. Pero pasaron décadas hasta llegar a esta conclusión, lo que propició que hasta bien entrado el siglo xx todo lo concerniente a esta sustancia estuviese rodeado por un exótico halo de misterio. Y mientras tanto, incapaces de encontrar un criterio mejor, las muestras que llegaban a Europa se catalogaban por el recipiente que las contenía. De ahí vienen los llamados curares en tubo, curares en calabaza y curares en tarro, nombres que hacen referencia a las tres maneras que tenían los pueblos amazónicos de almacenar su veneno de caza predilecto.
A este desconcierto se debe que el principio activo del Chondrodendron tomentosum lleve el nombre de tubocurarina. Cuando en 1935 el químico Harold King aisló este producto natural por primera vez, desconocía de qué planta provenía. Tan solo sabía que el curare que le había suministrado el Museo de la Sociedad Farmacéutica Británica se conservaba en una caña de bambú (Raviña, 2017).

En 1942, el anestesista canadiense Harold Griffith utilizó por primera vez la tubocurarina como anestesia en una operación quirúrgica. En la imagen, ampollas de cloruro de tubocurarina de la marca comer- cial Tubarine en su caja original, de la compañía Burroughs Wellcome and Co. Esta marca fue la que utilizaría años más tarde el anestesista Robert Macintosh en su viaje a España y que causó impacto en la comunidad médica. / The Board of Trustees of the Science Museum
Antes de este hecho, sin embargo, se produjo otro hallazgo digno de ser mencionado. Lo protagonizó Charles Waterton, un hacendado inglés que poseía una plantación de caña de azúcar en la Guayana británica, actual Guyana. Vivió en ella veinte años, durante los cuales pasó meses enteros por las selvas de la zona dedicado a su gran pasión, el estudio de la flora. Gracias a ello se ganaría cierto renombre como naturalista, a pesar de que su condición de católico le había impedido cursar estudios universitarios en su país. Su aportación más relevante tuvo lugar en 1814, cuando en una de sus visitas a su tierra natal efectuó, junto al médico Benjamin Brodie, un ensayo clave para esclarecer el mecanismo de acción de este veneno. Para ello, inocularon muestras de curare traídas por él desde Guyana en una de las patas de tres burros. Al primero simplemente para probar la potencia del tóxico, aspecto que se evidenció rápidamente porque murió en doce minutos. Sobreviviría algo más el segundo, pues le hicieron un torniquete encima del corte y continuó pastando durante una hora sin síntomas de envenenamiento. Eso sí, en cuanto le retiraron la ligadura, siguió la suerte del primer animal. El más afortunado acabaría siendo el tercero. Le realizaron una incisión en la tráquea y le insuflaron aire con un fuelle hasta que, tras cuatro horas, despertó, se levantó y comenzó a caminar sin síntomas de dolor. Aún le daría tiempo de vivir otros 25 años y convertirse por ello en una pequeña celebridad local (Birmingham, 1999).
El fármaco
Con este experimento, Waterton y Brodie demostraron que el curare mata por asfixia. Al ser un potente relajante muscular, provoca la parálisis temporal de los músculos intercostales y el diafragma, cuya participación resulta imprescindible para la respiración. Un descubrimiento que cambió totalmente el estatus de esta sustancia, que pasó de la categoría de veneno a la de fármaco. Pero quedaba un importante obstáculo que salvar: la imposibilidad de mantener un suministro constante mientras no se aclarase su origen. Y así, aunque los médicos comenzaron a recetarlo para tratar distintas enfermedades que llevan aparejadas fuertes dolores y contracciones musculares, no hubo forma de atender convenientemente esta demanda hasta que, ya en pleno siglo xx, un insólito personaje entró en escena.

El nombre del principio activo de Chondrodendron tomentosum, la tubocurarina, tiene su origen en el desconcierto sobre el origen del cu- rare. Al desconocer el origen de la sustancia, las muestras que llegaban a Europa se catalogaban por el recipiente que las contenía. De ahí vienen los llamados curares en tubo, curares en tarro o curares en calabaza, que hacen referencia a la forma en la que los pueblos amazónicos alma- cenaban el veneno. En la imagen, recipientes de calabaza contenedores de curare provenientes de Sudamérica (izquierda) y de la Guayana britá- nica, actual Guyana (derecha)./ Wellcome Library
La peripecia personal de Richard Gill da para una novela (Betcher, 1977). Agente de la American Rubber Company, hacendado en Ecuador tras el crac del 29, la vida de este buscavidas estadounidense se vio completamente alterada cuando a inicios de los años treinta del siglo pasado comenzó a padecer frecuentes espasmos musculares. Esta enfermedad le obligaría a volver a su país, donde se le diagnosticó esclerosis múltiple, si bien él siempre echó la culpa de sus males a una caída de caballo que había sufrido mientras vivía en Sudamérica. Sea como fuere, quedó fuertemente impedido, por momentos prácticamente paralizado. Solo saldría de este estado de postración tras visitar a un neurólogo que le recomendó curare para su dolencia, una sugerencia que no parecía muy práctica al chocar con la consabida falta de suministros de esta sustancia pero que tuvo la virtud de llevarle a revolverse contra su infortunio de manera heroica.
En 1938 estaba de regreso en la selva ecuatoriana. Su objetivo: adquirir todo el veneno que pudiese encontrar. Sus problemas de movilidad no habían desaparecido, pero gracias a la inestimable ayuda de los indígenas de la zona se las apañó para soportar los rigores de la jungla durante cinco meses. No los desaprovecharía. En ese tiempo, logró reunir doce kilogramos de curare elaborado con la planta Chondrodendron tomentosum, que entregó a la compañía Squibb una vez volvió a los Estados Unidos. Los químicos de esta empresa extraerían su principio activo, que identificaron como la ya conocida tubocurarina. La operación sería todo un éxito, pues se aisló suficiente cantidad de producto como para ponerlo en el mercado. Los días de escasez de este fármaco habían terminado.
«El curare mata por asfixia: como es un potente relajante muscular, provoca la parálisis temporal de los músculos intercostales y el diafragma»
La audacia de Gill no solo tuvo premio para él, que pudo disponer de un remedio capaz de aliviar sus dolores, sino también para toda la humanidad. La repentina abundancia de tubocurarina posibilitó que los médicos explorasen su empleo en nuevas aplicaciones, y no tardó en descubrirse un uso terapéutico que marcaría un antes y un después. Este momento llegó a inicios de 1942, cuando el anestesista canadiense Harold Griffith la utilizó por primera vez en una operación quirúrgica y logró de manera simple una relajación muscular desconocida hasta ese momento (Betcher, 1977). Las virtudes de esta innovación eran múltiples: facilitar la intubación del paciente, disminuir la dosis del anestésico principal y mejorar el control de la ventilación mecánica. Solo la coincidencia con la Segunda Guerra Mundial frenó momentáneamente su rápida difusión por el mundo. Por eso, hasta 1946 no se produjo la visita a España de uno de los popularizadores de esta técnica, Robert Macintosh, que tanto sorprendió al ambiente médico de nuestro país gracias a este producto natural.

La tubocurarina revolucionaría la práctica anestésica en los años cuarenta y cincuenta del siglo xx, pero tendría un reinado corto. Pronto se diseñaron otros fármacos con ligeras variaciones en su estructura química que mejoraban sus prestaciones, y fueron paulatinamente sustituyéndola. Continúan utilizándose hoy en día, convertidos ya en un elemento habitual en los quirófanos. Curiosamente, no pertenece a esta categoría el principio activo de la otra planta utilizada como ingrediente principal del curare, la Strychnos toxifera. Se le denominó toxiferina pero su excesiva potencia impidió su aplicación médica. Algo parecido ha ocurrido con el propio veneno tribal del que provienen ambos compuestos, pues el arte de la caza con cerbatana del que es parte esencial prácticamente ha desaparecido. A pesar de contar con una evidente ventaja sobre las armas de fuego –el silencio permite no espantar al resto de las posibles presas–, estas lo han relegado al olvido en la Amazonía. Queda, eso sí, el recuerdo de una sustancia mítica que aterrorizó a varias generaciones de conquistadores y exploradores europeos.
REFERENCIAS
Betcher, A. M. (1977). The civilizing of curare: A history of its development and introduction into anesthesiology. Anesthesia & Analgesia, 56(2), 305–319.
Birmingham, A. T. (1999). Waterton and Wouralia. British Journal of Pharmacology, 126(8), 1685–1689. doi: 10.1038/sj.bjp.0702409
Carod-Artal, F. J. (2012). Curares y timbós, venenos del Amazonas. Revista de Neurología, 55(11), 689–698.
Cipolleti, M. S. (1988). El tráfico del curare en la cuenca amazónica (Siglos xviii y xix). Anthropos, 83, 527–540.
Miguel, J., & Vela, R. (1953). Contribución española a la historia del curare. Hypnos, 1, 7–64.
Raviña, E. (2017). Las medicinas de la historia española en América. Santiago de Compostela: Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.
Unzueta, M. C., Hervás, C., & Villar, J. (2000). A new toy: La irrupción del curare en la anestesia española (1946). Revista Española de Anestesiología y Reanimación, 47, 343–351.