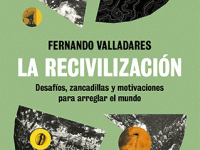Ilustración: Moisés Mahiques
Empecé a tomarme en serio el asunto del cambio climático en otoño de 2007. Siendo un Knight Science Journalism Fellow del MIT, asistí a un seminario privado en Harvard con John Holdren, quien al año siguiente se incorporaría al gobierno de Obama como asesor científico. Holdren dedicó la primera hora del seminario a exponernos la ciencia del cambio climático, y la segunda, a aspectos políticos, económicos y sociales. Sus datos, narrativa y mensajes fueron excelentes. Me quedé con dos ideas, en ese momento poderosas: la primera fue la frase «a mayor mitigación, menos adaptación necesitaremos para evitar el sufrimiento», que representa tres valores equilibrándose constantemente. Si bajamos uno –por ejemplo, la mitigación– y otro sube poco –por ejemplo, la adaptación– el tercero se dispara –el sufrimiento–. Y así cualquier combinación.
El segundo concepto que me atrapó fue su definición de las tres fases de escepticismo en cambio climático: la primera, y más burda, es decir, que este no existe o que no está causado por el ser humano. La segunda, es decir que los científicos exageran y que, en realidad, la situación no es tan grave. Y la tercera, que según Holdren estaba apareciendo de manera peligrosa, era pensar que es un fenómeno demasiado complejo de manejar y que no podemos hacer nada para evitarlo.
Recuerdo también a Holdren advirtiendo que, de seguir así, en breve alcanzaríamos la inaudita cifra de 400 ppm de CO2 en la atmósfera (en 2022 pasamos de los 420 ppm). Y explicarnos que en la Conferencia del Clima de ese año en Bali no se esperaban grandes avances porque era preparatoria para lo que debía ser el punto de inflexión en el manejo internacional del cambio climático: el acuerdo global a firmar en la COP de Copenhague en 2009.
Salí de ese seminario atrapado por el aspecto científico y por las implicaciones planetarias que suponía, y convencido de que, como periodista científico, tenía que analizar y cubrir el movimiento negacionista, especialmente el de EE. UU. Empecé a estudiar, en el MIT fui a las clases del experto en clima extremo Kerry Emmanuel e incluso analicé la literatura científica desde una perspectiva escéptica. Todo con el fin convencerme de que ni escepticismo ni historias. Efectivamente, teníamos por delante una amenaza global gigantesca provocada por las emisiones históricas de EE. UU. y Europa y las que estaban creciendo desde China.
Mis primeros textos pretendían explicar de manera muy clara la ciencia subyacente al calentamiento global y al cambio climático, sugerir que todos podíamos reducir un poco nuestra huella de CO2 y, sobre todo, denunciar que los gobiernos debían tomar acciones contundentes e inmediatas de mitigación. La llegada de Obama parecía una buena noticia, pero llegó 2009 y Copenhague fue un fracaso. No hubo acuerdo, sino frustración y decepción climática generalizada. Yo, meses después, leyendo las mismas cantinelas de datos, reivindicaciones, llamamientos… recuerdo escribir que «desde Copenhague todo lo que leo y escucho en relación con el cambio climático es una pesadilla que se repite». Continúa siendo válido.
Entonces conocí especialistas del Banco Mundial que trabajaban en medidas de adaptación en América Latina. Es decir, a prepararse ante el deterioro de corales en el Caribe, la desertificación en ciertas zonas, la llegada de fenómenos climáticos extremos, la pérdida de los glaciares, las migraciones climáticas… Fenómenos que iban a producirse en zonas que no habían causado el problema, pero que sí lo iban a sufrir. Empecé a escribir sobre adaptación y de cómo la factura de esta injusticia climática la debían pagar los países emisores, definiéndome entonces ni como optimista ni pesimista, sino como realista climático.
«Mi única esperanza en la mitigación del cambio climático es tecnológica, es decir, que haya un progreso radical que cambie las reglas del juego»
Pasaba el tiempo y las mejoras en energías limpias eran tan insuficientes que no compensaban el aumento de demanda global. Las emisiones de CO2 no paraban de crecer; en las COP se hablaba mucho y se hacía poco, y, mientras, un día subí al segundo glaciar más monitorizado del mundo, el del volcán Antisana en Ecuador, a más de 4.000 metros. Me escandalicé cuando los científicos me mostraron la brutal reducción de hielo año tras año y las implicaciones que esto podría tener en el suministro de agua de la ciudad de Quito. Mi indignación climática se disparó; mis textos crecieron en agresividad. Otro momento importante en mi carrera fue cuando entrevisté para El cazador de cerebros a Christiana Figueres, la entonces secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En aquel momento, ella estaba trabajando en lo que iba a ser el Acuerdo de París y al final de la entrevista dijo: «Si no logramos actuar, nos acercamos a un futuro donde la pobreza será inevitable». Y se puso a llorar, casi gimiendo en voz baja «es tan injusto…». Yo me quedaba sin esperanza climática.
En 2015 Figueres y otros sonreían al firmar el Acuerdo de París. Fue sin duda importante, pero me parecía una ingenuidad climática pensar que esto iba a frenar el deterioro del Antisana y reducir las emisiones de CO2 al ritmo necesario para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Obviamente, sería mucho peor llegar a 2100 con 4 ºC de subida de temperatura global que con los casi inevitables 2 ºC, pero incluso eso supondrá situaciones dramáticas en ciertas regiones del planeta. Me empecé a sentir un pesimista climático y a situarme en la tercera fase del escepticismo de Holdren. Pero no solo yo.
El término cambio climático (científico y neutro) se empezó a sustituir por emergencia climática (que llama a la acción) y crisis climática (que implica no solo el fenómeno atmosférico sino sus consecuencias), y junto a los crecientes episodios de clima extremo que han dejado olas de calor aberrantes, incendios, inundaciones, pérdida de biodiversidad en los países afortunados que todavía la tienen, etc., se empezó a generar un pragmatismo climático que se vio bien reflejado en la pasada COP de Egipto en 2022.
La COP27 terminó con el acuerdo de abrir un fondo destinado a pagar los desastres que irá generando el cambio climático en los países más pobres y vulnerables. Eso sí, quedó por concretar con qué mecanismos financieros iban a comprometerse los países emisores a nutrir este fondo (y también qué países serán considerados «vulnerables»). Aparecen expresiones como «daños inevitables», y yo estoy dando un nuevo giro de lo global a lo local. Mi única esperanza en la mitigación es tecnológica, es decir, que de repente haya un progreso radical en fusión nuclear, captura de carbono, almacenamiento energético o lo que sea que cambie las reglas del juego. Mi mensaje cada vez que hablo del tema es que cada pueblo, territorio o región empiece a analizar cómo le afectará el cambio climático y qué debe hacer para prepararse. En otras palabras, mi versión más pesimista cree que nos acercamos a un «sálvese quien pueda», por la hipocresía climática de los gobiernos de países emisores y, en realidad, de muchos de sus ciudadanos, que nos quejamos de las subidas de la luz y la gasolina. Hablamos del futuro, pero lo que realmente nos preocupa y nos mueve visceralmente es el presente. Pero paro ya, porque mi discurso hace rato que dejó de ser constructivo. No me hagáis caso y sigamos intentando el milagro climático.