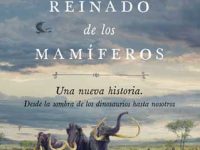Descubriendo mundos perdidos
Mamíferos del sureste ibérico durante los últimos diez millones de años

Mamuts, panteras, hienas, macacos, jirafas o manatíes… Muchos han sido los mamíferos que alguna vez han poblado el territorio del sureste ibérico. La estampa de un camello merodeando junto a gacelas e hipopótamos o la de un tigre dientes de sable a la caza de un caballo ante la atenta mirada de un rinoceronte en el sureste peninsular ahora nos parece inverosímil. Sin embargo, eran escenas de lo más habituales hace unos pocos miles o millones de años, antes de que estos animales sucumbieran ante los cambios climáticos naturales o la presión humana. La indeleble huella de estas criaturas llega hasta nosotros en forma de huesos y pisadas, y nos recuerda la existencia de mundos ahora desaparecidos.
El sureste ibérico cuenta con algunos de los yacimientos más importantes para conocer la fauna que habitaba la península ibérica durante el Neógeno superior y el Cuaternario (como los yacimientos murcianos de Hoya de la Sima en Jumilla, Puerto de la Cadena en Murcia, Sima de las Palomas en Torre Pacheco, Cueva Negra en Caravaca, Cueva Victoria en Cartagena o Quibas en Abanilla). El gran trabajo de investigación realizado por numerosos paleontólogos durante los últimos cincuenta años (Agustí, 2023) ha permitido que tengamos valiosa información acerca de las comunidades de mamíferos que han poblado esta zona de la Península en los últimos diez millones de años. Pero la información disponible no es completa, ya que los restos solo se acumulan en determinadas zonas y en determinados momentos, y no todos los intervalos geológicos aparecen representados en los estratos. Aunque queda mucho que investigar, la información que nos aporta el trabajo de los paleontólogos es fascinante.
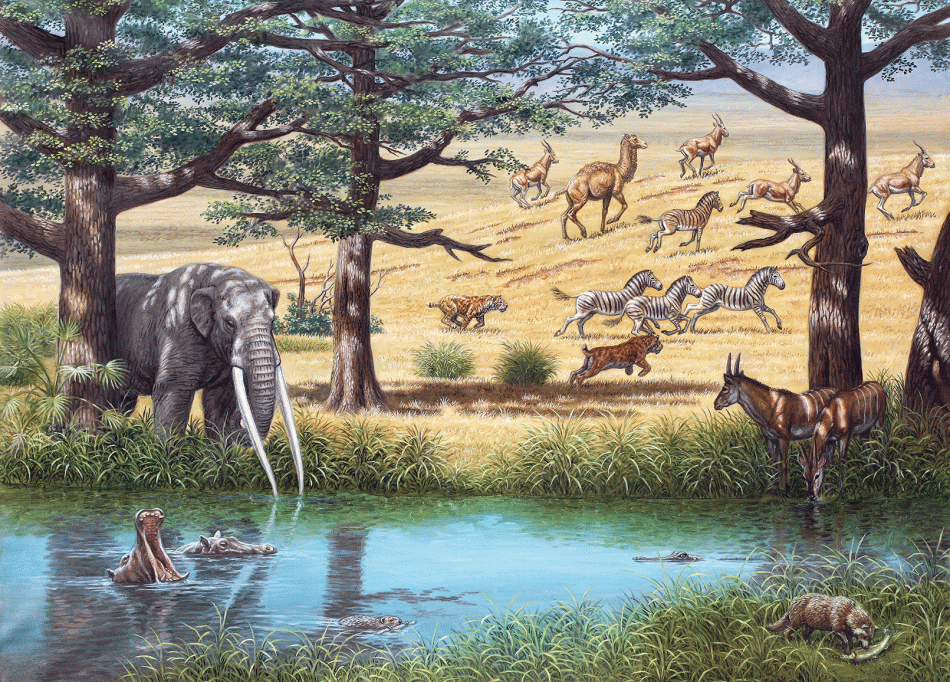
Reconstrucción paleoambiental de Venta del Moro durante el Mioceno final, hace unos seis millones de años. El entorno, con grandes félidos, mastodontes, hipopótamos, antílopes o camellos, sería muy similar al que habría dominado el sureste peninsular en esos momentos. / Óleo de Mauricio Antón en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia.
De bosques tropicales a desiertos salinos: el Neógeno superior
La supervivencia de los mamíferos en las distintas partes del planeta, al igual que del resto de seres vivos, depende de que se den las condiciones ambientales y climáticas a las que están adaptados. Y como sabemos, el clima es dinámico y cambia a lo largo del tiempo, lo que repercute directamente en los mamíferos que encontraremos en las distintas regiones a lo largo de millones de años. El punto de partida de esta historia se remonta a hace diez millones de años, la edad de los yacimientos con mamíferos continentales más antiguos del sureste ibérico. En ese momento, el clima era bastante más húmedo que el actual. Auténticos bosques subtropicales se extendían por gran parte de Europa, lo que permitía la existencia de una extraordinaria diversidad faunística. Primates arborícolas, tapires, ardillas voladoras y tigres dientes de sable eran habituales en nuestras latitudes.
La elevación del Himalaya fue la responsable del ocaso de este vergel. Con la desaparición de los árboles de hoja perenne, mucha de la diversidad existente sucumbió. A medida que pasaba el tiempo, hace ahora ocho millones de años, un enfriamiento del clima fue responsable de la extensión de praderas y sabanas por Europa. Este cambio dio la bienvenida a una comunidad de mamíferos mejor adaptada a espacios herbáceos. A partir de este momento nos encontramos con formas corredoras como antílopes del género Tragoportax, hienas de los géneros Thalassictis y Plioviverrops y jirafas del género Birgerbohlinia.
Pero hace poco menos de seis millones de años, cuando se podían divisar hipopótamos en los ríos del sureste, ocurrió otro evento sin precedentes: la crisis de salinidad del Messiniense. Durante esta crisis, se interrumpió la conexión entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, lo que provocó la progresiva desecación del mar, que se transformó en un desierto salino. El Mediterráneo dio así paso a grandes depósitos de sal, y un clima árido y seco se apropió de las latitudes sureñas. Los yacimientos paleontológicos de esa edad muestran restos de camellos y de jerbos, aquellos roedores del desierto. Esta crisis permitió un gran intercambio faunístico entre Europa y África, que continuó durante unos 600.000 años. Pero tras la apertura del estrecho de Gibraltar hace 5,3 millones de años, gigantescas cataratas con agua procedente del Atlántico inundaron la cuenca mediterránea en menos de dos años, y un clima más húmedo volvió a dominar los márgenes de este mar. Las costas rebosaban de manglares y los manatíes eran residentes habituales del litoral alicantino, murciano y almeriense. Mientras tanto, en tierra firme, jirafas de cuello corto (Sivatherium), mastodontes (Anancus), rinocerontes (Dihoplus), gacelas (Gazella), cocodrilos (Crocodylia) y tortugas gigantes (Titanochelon) merodeaban en el sureste, tal y como ha quedado demostrado en el yacimiento murciano del Puerto de la Cadena. El estrecho de Gibraltar supuso, a partir de entonces, una barrera para las migraciones entre África y Europa, aunque siguieron ocurriendo a través del corredor levantino, una franja de territorio situada entre el mar Mediterráneo, Israel, Jordania y Siria.
El cierre del estrecho de Panamá, hace unos tres millones de años, tuvo un gran impacto en el clima del Atlántico norte, al reforzar la corriente del Golfo. Esto parece que fue un factor decisivo en el establecimiento del clima de doble estacionalidad mediterráneo, con veranos cálidos y secos e inviernos templados y húmedos, que ha llegado hasta nuestros días. En el sureste ibérico, animales y plantas de afinidades subtropicales fueron sustituidos por otras especies adaptadas a climas menos favorables.
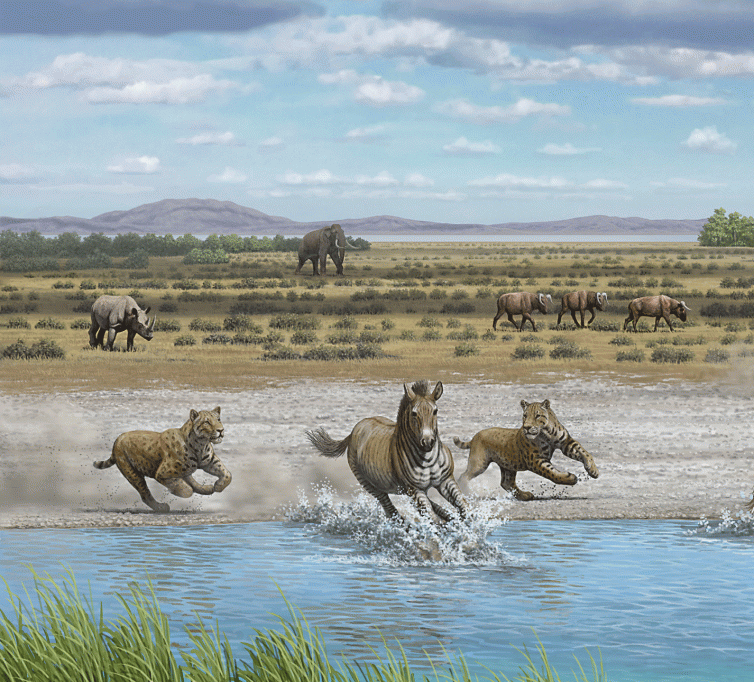
Reconstrucción del entorno de Venta Micena hace 1,5 millones de años. Dos grandes félidos dientes de sable atacan a un grupo de caballos. / Ilustración de Mauricio Antón, cedida por la Dirección General de Patrimonio Histórico, Innovación y Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.
Las edades de hielo: el Cuaternario
Uno de los cambios más importantes que afectó a las comunidades de mamíferos de nuestro planeta se dio hace unos tres millones de años, cuando comenzaron las dinámicas glaciares e interglaciares, en las que los períodos cálidos (fases interglaciares) se alternaban con episodios fríos (glaciaciones). Durante las glaciaciones, la península ibérica, y especialmente las cordilleras béticas (incluyendo el sureste ibérico), actuaron como refugios de fauna. Cuando volvía un episodio cálido, las especies retornaban desde sus refugios hacia el norte de Europa.
Estos pulsos glaciares implicaron muchos cambios en la comunidad de mamíferos. Uno de estos cambios fue la llegada de caballos monodáctilos (Equus) desde América del Norte y de mamuts (Mammuthus) desde África. Un acontecimiento importante fue la llegada de la hiena gigante (Pachycrocuta brevirostris), con un tamaño próximo al de una leona, que provocó un gran impacto e implicó una reestructuración de las comunidades de mamíferos. También fue un evento importante la llegada del género Homo ocurrida hace 1,4 millones de años, como queda atestiguado en algunos yacimientos de la cuenca de Guadix-Baza. Estos primeros humanos practicaban el carroñeo y aprovechaban la carne, y sobre todo el tuétano de los huesos, de animales cazados por grandes depredadores como los tigres dientes de sable.
Si avanzamos unos miles de años en el tiempo, hasta hace aproximadamente 1,2 millones de años, se observa en Europa una tendencia hacia condiciones más húmedas y cálidas. Esto permitió una expansión de los bosques y la llegada a la península ibérica de macacos (Macaca), cerdos (Sus) y ardillas voladoras (Hylopetes). El yacimiento de Quibas (Abanilla) es uno de los mejores ejemplos de ese momento.
Posteriormente, en el Pleistoceno medio (hace entre 780.000 y 130.000 años), se intensifican los pulsos glaciares, y las glaciaciones pasan a durar unos 80.000 años. Esto causó un gran cambio en las comunidades de mamíferos, con la llegada de nuevas especies como algunos elefantes (Palaeoloxodon antiquus y Mammuthus trogontheri), leones (Panthera leo), leopardos (Panthera pardus), uros (Bos primigeneus) y ciervos (Cervus elaphus).
La llegada de nuestra especie (Homo sapiens) hace unos 40.000 años provocó una extinción progresiva de la megafauna de mamíferos. Pero, a diferencia de otras extinciones anteriores, las especies desaparecidas no fueron sustituidas por otras similares y sus nichos ecológicos quedaron libres. Tras la revolución neolítica, los sapiens adquirieron una capacidad de transformación sin precedentes y provocaron grandes cambios en la comunidad de mamíferos.
Los grandes herbívoros, como elefantes o rinocerontes, se extinguieron en tiempos prehistóricos. Otros herbívoros como uros, tarpanes y encebras lo hicieron más recientemente. La presencia de estos grandes herbívoros seguramente abría los bosques, creaba pastizales y mosaicos de vegetación más o menos abierta, lo que reducía la frecuencia e intensidad de los incendios, y aumentaba la biodiversidad.
Los grandes carnívoros, como leones, leopardos o hienas manchadas, también desaparecieron, como lo hicieron sus funciones ecológicas, muy importantes, de regulación de las poblaciones de herbívoros y de mesocarnívoros y de alteración de su comportamiento (lo que se conoce como ecología del miedo).
La desaparición de todas estas especies ingenieras de ecosistemas implicó graves alteraciones de los ecosistemas del sureste ibérico, lo que provocó una cascada de extinciones.
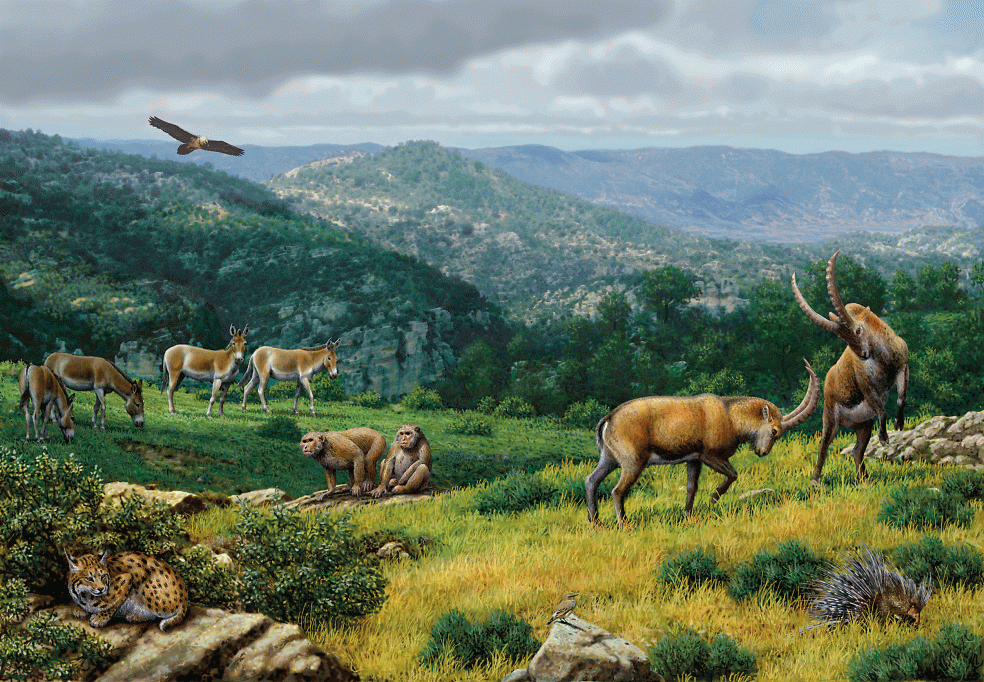
Reconstrucción del paisaje de la sierra de Quibas (Murcia) hace un millón de años. En la escena se observa parte de la variada fauna que albergaba esta sierra al final del Pleistoceno inferior, incluyendo el lince ibérico, el puercoespín, macacos, cabras, caballos y quebrantahuesos. Si hiciésemos un ejercicio de imaginación y ampliásemos el plano, sería posible localizar además tigres dientes de sable, rinocerontes, zorros, licaones, bueyes almizcleros, bisontes y gamos, entre otros. / Ilustración de Mauricio Antón.
De la edad media al siglo XX: entre el auge y la desidia
En tiempos históricos, los procesos de cambio que han sufrido las comarcas del sureste ibérico también provocaron el desplazamiento de vastas comunidades faunísticas, su trasformación o reducción –cuando no su extinción–, lo que hace que en la actualidad se mantenga un impreciso reflejo de su composición y estructura pasadas. De los 76 taxones salvajes que completan hoy el listado de mamíferos que en algún momento histórico han estado presentes en el sureste ibérico (exceptuando especies exóticas, ocasionales y animales asilvestrados), muchos lo han hecho de forma permanente, otros se han extinguido o se han incorporado de manera natural o antrópica desde la prehistoria hasta nuestros días; también los hay de presencia intermitente (extinción-recolonización).
Afortunadamente, en la actualidad, gracias a la existencia de fuentes escritas, contamos con un conjunto notable de datos que nos han permitido rastrear el devenir de esta fauna sureña sin limitarnos exclusivamente a la información de los yacimientos. Pero no todos los grupos zoológicos ni especies animales han despertado el mismo interés a lo largo de la historia. Con frecuencia aquellas sin interés cinegético, entre las que se encuentran un buen número de mamíferos carnívoros, roedores, insectívoros y quirópteros, eran ignoradas en favor de un reducido grupo de animales cinegéticos o carnívoros competidores del ser humano, principalmente aves y algunos mamíferos.
En época medieval, moderna o renacentista, los humanos estaban familiarizados con lobos, osos, zorros, jabalíes, corzos, halcones y grullas (Morales-Muñiz, 2000), pero no con aquellas otras especies no cinegéticas o no usadas en cetrería de la fauna ibérica, lo que reduce notablemente el espectro de especies citadas en los manuscritos y textos de estas épocas. Grandes mamíferos como el ciervo, el encebro (Equus hydruntinus), el gamo o el corzo, fueron comunes en zonas ribereñas y montes aledaños del sureste durante los siglos posteriores a la Reconquista. Estas especies eran cazadas y vendidas para su consumo y el uso de sus pieles.
A lo largo de los siglos XVI y XVII la riqueza natural existente en el eje del río Segura y en el contexto general del sureste, lejos de reducirse, se incrementó considerablemente. Las causas hay que buscarlas en el colapso demográfico, social y económico que experimentó la población humana.
La proliferación de presas trajo consigo el incremento de depredadores como el zorro, la gineta o la comadreja. Sin embargo, gracias al lobo –cuya proliferación está documentada en muchos de estos territorios como, por ejemplo, el Bajo Segura– podemos rastrear algunos de estos acontecimientos (Esteve y Sánchez, 1986).
Bajo el influjo de las batidas de lobos, esas otras especies de medianos carnívoros –tales como zorros, garduñas, turones y comadrejas– son reducidas cuando no diezmadas (Caballero-González, 2006). De estos medianos carnívoros, a los que se suman el gato montés, la gineta o el tejón, apenas han quedado huellas escritas. Tampoco existen apenas alusiones a otro gran grupo de mamíferos como es el de los murciélagos.
La roturación de grandes extensiones de terreno forestal para su transformación en cultivo de cereales en los siglos XVIII y XIX supuso una ingente reducción del bosque, lo que conllevó la reducción en paralelo de los hábitats para numerosas especies, sobre todo de grandes herbívoros. En consecuencia, y junto a una importante presión cinegética, el ciervo se extingue entre finales del siglo XIX y principios del XX. Otras pérdidas, en este caso definitivas, a las que asistimos incrédulos en el siglo XX fueron las de linces y lobos. A partir de los años noventa del siglo XX, el gato cerval se convierte en un verdadero fantasma. Con algunas citas ciertamente dudosas e imprecisas, el lince ibérico parece extinguirse en el sureste ibérico definitivamente a comienzos del presente siglo.
Desafortunadamente, no son pocas las pérdidas que se constatan y que ya han sido mencionadas más arriba. Especies como el turón, la comadreja y, en menor medida, el gato montés, en otros tiempos abundantes, mantienen hoy poblaciones diezmadas, con frecuencia inconexas y relictas, abocadas a un proceso, difícilmente reversible, de extinción local.
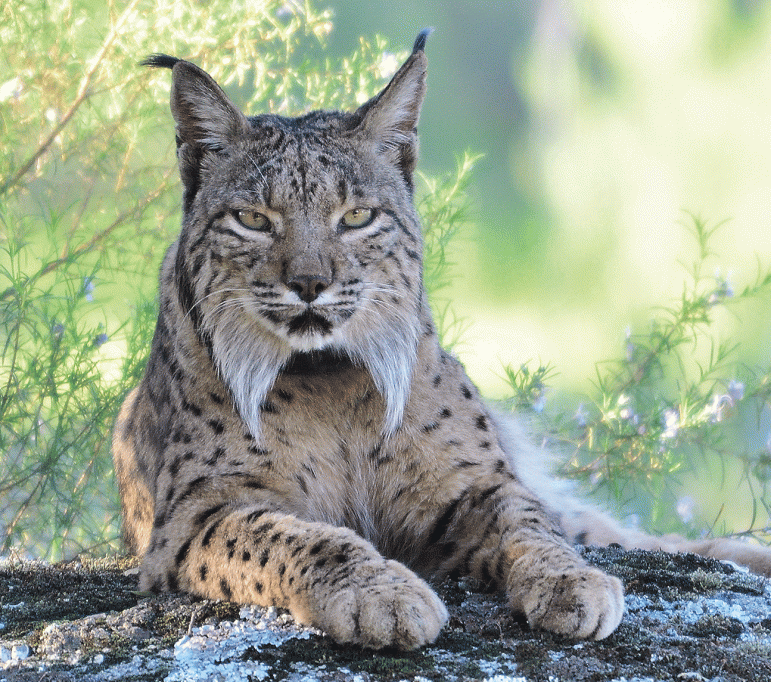
Lince ibérico (Lynx pardinus). / Fotografía: Carlos González Revelles.
¿Qué podemos aprender de la evolución de las comunidades de mamíferos en el sureste ibérico?
Las comunidades de mamíferos han cambiado constantemente durante los últimos diez millones de años. Los cambios climáticos y tectónicos, la evolución biológica o el surgimiento de los sapiens han hecho que aparezcan algunas especies nuevas que llegan por migración desde otras zonas, y también han provocado que otras se extingan. Las comunidades de mamíferos que han existido en el sureste ibérico nunca han sido estables, ni lo serán posiblemente en el futuro.
Todas las personas que estamos interesadas en la conservación de la naturaleza recordamos cómo era nuestro entorno cuando éramos pequeños, y ese es el referente que nos gustaría mantener. Queremos conservar lo que hemos conocido. Pero ese referente va cambiando con el tiempo y no es el mismo que tenían nuestros abuelos. Esto es lo que se denomina síndrome de la referencia cambiante (Palau, 2019). En realidad, es difícil establecer cuál es el marco de referencia que tenemos que elegir para plantearnos objetivos de conservación. ¿Debe ser nuestro objetivo conseguir aproximarnos a como eran nuestros ecosistemas hace cincuenta años? ¿Hace doscientos? ¿Hace cuarenta mil? Es complicado elegir un referente concreto. Quizá deberíamos plantearnos qué servicios ecosistémicos queremos recuperar para enfrentar la crisis climática y de biodiversidad, que ya estamos sufriendo actualmente y que se irá agravando en el futuro.
Una propuesta interesante es estudiar la posible introducción de especies similares a las que se extinguieron (rewilding). Evidentemente, no podemos introducir elefantes, rinocerontes, uros, tarpanes o encebras, porque ya no existen, pero sí tenemos razas de ganado bovino o equino (que descienden de uros y tarpanes) que pueden vivir en estado salvaje, y en el caso de la encebra, tenemos algunas especies parecidas, como el hemión (Equus hemionus), que posiblemente se adaptaría muy bien a los ambientes semiáridos del sureste ibérico. Por último, en cuanto a los depredadores, está claro que es muy necesaria la presencia del lobo como gran depredador en los ecosistemas del sureste.
Conocer la evolución de los mamíferos a lo largo de millones de años en una zona concreta como el sureste ibérico nos puede ayudar a plantear con perspectiva las estrategias y medidas que pueden resultar más adecuadas para la conservación de las comunidades actuales.
Este artículo está basado en el libro Dientes de sable, jirafas y encebras. Diez millones de años de evolución de los mamíferos en el sureste ibérico (Editorial Diego Marín, 2023), del cual los autores del texto son editores.
Agradecimientos
A Jordi Agustí, Mauricio Antón, José Francisco Calvo, José Ramón Castelló, Miguel Ángel Esteve, María Lería, Lope Lorenzo, Francisco Robledano, Ángel Tórtola y Miguel Tórtola, todos ellos coautores del libro.
Referències
Agustí, J. (2023). 50 años de paleontología de mamíferos en el sureste ibérico. En T. Ferrández, P. Piñero, & C. Catarineu (Eds.), Dientes de sable, jirafas y encebras (p. 11–39). Editorial Diego Marín.
Caballero-González, M. (2006). ‘Canis lupus deitanus’. Andelma, 4(13), 4–9.
Esteve, M. A., & Sánchez, P. A. (1986). La fauna terrestre en el sureste peninsular. En J. Mas (Dir.), Historia de Cartagena. Vol. I. El Medio Natural (p. 127–146). Mediterráneo.
Morales-Muñiz, D. C. (2000). La fauna exótica en la península ibérica: Apuntes para el estudio del coleccionismo animal en el Medievo hispánico. Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Hª Medieval, 13, 233–270.
Palau, J. (2019). El síndrome de la referencia cambiante a la hora de fijar objetivos de conservación. Quercus, 400.