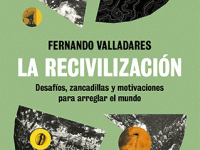Estrenar una sección no es fácil. Tienes que escoger el tema, el tono, el ritmo. Es casi como presentarse a un grupo nuevo de amigos, todos ellos con aquel punto de expectación sobre qué dirá el recién llegado. En mi caso quizás no hay demasiado misterio; de alguien que se define a sí mismo como pesado climático se puede esperar que sea pesado, y que el motivo sean las continuas historias sobre el calentamiento global. Qué podemos hacer, de dónde surge el problema, por qué todavía estamos quietos. También si hay motivos para la esperanza, que no el optimismo.
«El porvenir no está impreso todavía; podemos curarnos y preservar mucho más de lo que hemos perdido»
Hace unos años me pregunté si ya era tarde para hacer frente a esta amenaza. La respuesta, que transformé en libro, era negativa. Han pasado ya cinco años de aquel texto y la gente me inquiere: «Y ahora, Andreu, ¿ahora ya es tarde?». Ya no puedo responder ni con la inmediatez ni con la seguridad de 2016. Ahora los números –tozudos– son todavía más pesados, y el ejercicio de equilibrismo es más peligroso, con la red de seguridad completamente desgarrada. Ahora ya es tarde para muchas cosas, para muchas más que hace seis o diez años. ¿Pero por qué nos tendría que impedir esto hacer algo para parar la crisis climática? ¿Es que quizás no trataríamos de salvar nuestro hogar, aunque se hubiera quemado una habitación? El razonamiento por el cual perder una parte de una cosa implica que ya no podemos hacer nada para evitar su destrucción total es absurdo si lo aplicamos a una casa; y sí, también al clima. No es lo mismo vivir en una ciudad capaz de adaptarse a veranos más calurosos y tormentas más frecuentes que teletransportarnos sin anestesia a Mad Max.
Hemos sobrepasado ya el incremento de un grado respecto de las temperaturas preindustriales (las que había a mediados del siglo XIX), cuando la concentración de dióxido de carbono era un 50 % más baja que en la actualidad. Podría parecer que el potencial para modificar el clima de un gas como el CO2, cuya presencia en la atmósfera se mide en partes por millón (ppm), tendría que ser mínimo. Aun así, el aumento de 140 ppm, una proporción tan exigua que sería como repartir una cucharada sopera de agua entre 920 copas de vino, implica ya cambios tangibles y dolorosos a nuestra realidad biofísica. E incluso si mañana mismo no emitimos ni una molécula extra de CO2 (un hito imposible de lograr) la temperatura seguiría subiendo durante varios años; la inercia del sistema climático es enorme. Lo verdaderamente preocupante, sin embargo, no es lo que hemos emitido hasta ahora, ni tampoco el peldaño que ha escalado el mercurio en los termómetros de todo el mundo. Lo que nos tendría que angustiar es el llamado presupuesto de carbono.
Imaginad un equipo de fútbol que tiene una temporada desastrosa. A diez jornadas del final las matemáticas de la clasificación son muy claras: no hay salvación posible y la próxima temporada jugarán en la división inferior. Si ganaran todos los partidos que les faltan, no les supondría ninguna diferencia: una vez has caído en el pozo del descenso ya no puedes salir. Ahora tenemos un problema idéntico con la liga climática. Nos quedan unos pocos centenares de gigatoneladas de dióxido de carbono para emitir antes de certificar nuestro descenso climático. Una vez cerrada esta puerta, ya podemos marcar todos los goles energéticos y ecológicos que queramos, que serán irrelevantes. Entonces sí. Entonces será tarde para evitar un cambio climático catastrófico, capaz de retroalimentarse sin nuestra intervención y difícilmente controlable.
Pero hoy todavía no lo es, y por eso esta sección se llama «Diccionarios futuros». Porque el porvenir no está impreso todavía, y las palabras las escogemos nosotros, día tras día. Porque podemos curarnos y preservar mucho más de lo que hemos perdido. Porque esta, la del cambio global y la transformación a la que nos obliga, es la historia más humana y apasionante del siglo XXI. Y qué mejor para construirla que un diccionario con palabras cargadas de futuro, ciencia y esperanza.