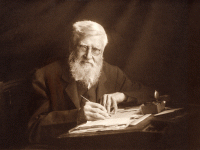Ilustración: Anna Sanchis
En 1612, Ludovico Cardi, conocido como Cigoli, pintó una Inmaculada en la capilla paulina de Santa María la Mayor, la gran basílica romana. No es la mejor Inmaculada de la historia del arte, pero es la primera que tiene a los pies una Luna como Dios manda. Las autoridades religiosas sostenían que Dios mandaba otra cosa y arremetieron contra Cigoli, que había pintado una Luna galileana. La Luna escolástica tenía que ser lisa y de un blanco inmaculado, por eso la Purísima reposaba los pies en ella. Pero Galileo acababa de demostrar que la Luna era rugosa, a causa de los cráteres, y más bien gris. El Cigoli pintó la primera Luna como es debido (con la excepción de una Luna bastante fidedigna que, hacia 1430, Jan van Eyck había puesto en su famosa Crucifixión). Se la cargó, naturalmente.
Cuando Van Eyck pintaba su Luna razonablemente aproximada, los ortodoxos del momento estaban soliviantados ante el hallazgo bibliográfico que el humanista Poggio Bracciolini había hecho poco antes, en 1417, en un monasterio alemán. Había descubierto la única copia restante de De rerum natura, obra en verso del poeta y pensador romano Titus Lucretius Carus, Lucrecio para los amigos (siglo I aC). Se trataba de una obra literariamente notable y filosóficamente revulsiva. La física y la biología la reconocen hoy como su más remoto antecedente. Tal como expone espléndidamente Martí Domínguez en El somni de Lucreci, es una explicación solvente de lo natural, desde la teoría atómica hasta la evolución de las especies, escrita hace dos mil años.
Bastante cruz ya eran para la Iglesia católica personajes como Galileo o los filósofos clásicos para que, encima, viniesen artistas o humanistas a acabar de liarla. Fue a peor. El Renacimiento rescató el pensamiento grecorromano y el método científico irrumpió con la experimentación y la medida. El método científico inauguró otra manera de pensar. Las tecnociencias que se derivaron de él han transformado de tal manera el mundo que han hecho perder de vista la condición filosófica de la ciencia. La ciencia no se opone a las humanidades: se añade a ellas con excelencia, al mismo tiempo que descarta mitos y fraudes, sean físicos o metafísicos. Galileo no describía lo que veía a través del telescopio, pensaba a partir de lo que veía. Por eso era tan peligroso.
«La ciencia no se opone a las humanidades: se añade a ellas con excelencia, al mismo tiempo que descarta mitos y fraudes, sean físicos o metafísicos»
Dos siglos y medio más tarde, Darwin hizo lo mismo: pensar. Coleccionar pliegos de herbario es una artesanía paracientífica; sustentar en los pliegos estudiados una interpretación biológica es ciencia. Es decir, progreso del conocimiento que obliga a revisar anteriores convencimientos. Eso da mucha pereza. Los ilustrados combatían esta abulia conformista: Sapere aude (“Atreverse a saber”). La Academia de los Desconfiados, creada en Barcelona en 1700 por Ignasi de Dalmases y un grupo de otros ilustrados avant la lettre, aún había ido más lejos. Respondía a la divisa Tutta, qui diffidens (“Segura, porque desconfía”). Tuvo que cesar en sus actividades en 1714, cuando los borbónicos se apoderaron de Barcelona y redujeron a Cataluña al pobre absolutismo ya establecido en sus fidelísimos dominios previos. Revelador.
La verdad suele ser una pertinente impertinencia. Contraría falsedades previas. Eso siempre está muy mal visto por los celadores del statu quo, más preocupados por su comodidad que por los progresos del conocimiento. El conocimiento es una verdadera lata. Pone las cosas en su sitio y eso altera las posiciones de ventaja de los administradores de prejuicios. Las inducciones lucrecianas, las evidencias galileanas o las deducciones darwinianas eran atentados contra la pereza mental, más poderosa que cualquier dogma. No es por razones ideológicas por lo que los humanos se resisten a cambiar. Fundamentalmente, lo que tienen es pereza. Cambiar cansa mucho.