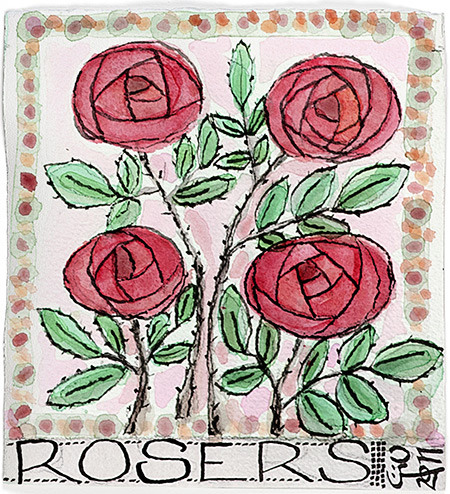
© Gaspar Jaén i Urban
Ya de antiguo había habido uno en el jardín viejo, bajo el pino piñonero, junto al limonero de más al norte, que daba unas rosas bellísimas, intensamente perfumadas, de pétalos aterciopelados de color rojo oscuro, casi granate, pero lo secamos con una poda equivocada. La rosaleda moderna, en cambio, ocupaba casi todo el bancal del jardín nuevo. Aún faltaban muchos años para que la artrosis abatiese la prodigiosa fuerza de mi padre –la fuerza de los labradores y de los palmereros valencianos– y con la azada y el legón –lo recuerdo vivamente– formó los caballones y las tablas de aquel nuevo jardín donde los rosales, para aprovechar al máximo el agua, se plantaban al fondo de una pequeña cequeta, de tres en tres hileras, siete pies en cada hilera: veintiún rosales, pues, en cada cuadro de tierra, que, por seis que había, sumaban un total de ciento veintiséis.
Había sabido de los efectos balsámicos del perfume de las rosas sobre el arrebato saturniano y melancólico de los nacidos bajo el signo de Tauro, y a lo largo de un cuarto de siglo me consoló aquella rosaleda exuberante y densa que florecía, espléndida, desde abril hasta Navidad y de donde cogía ramilletes grandiosos de rosas de mil colores. Los primeros pies me los regaló mi prima Teresa; después, compré una buena cantidad en un vivero de Valencia y, más tarde, los pedía cada año a los viveros de Madrid y de Barcelona; sin embargo, como se secaban, hasta el último momento busqué híbridos diferentes por mercados próximos y lejanos; y, así, algunos vinieron del mercado de las especias de Constantinopla y otros del mercado del Bollao de Oporto. Caminar entre aquellas hileras de rosales que había que podar, cavar, abonar, ensofatar y regar con una dedicación intensa, cuidadosa y constante, era como caminar entre recuerdos de ciudades lejanas. Y lo escribí y lo dibujé en repetidas ocasiones.
El huerto mantenía un derecho ancestral sobre el agua de la lluvia que se recogía en el camino viejo de Santa Pola, límite de la finca por el norte, y cuando el cielo descargaba aquellos chaparrones monumentales que llenaban el suelo de charcos y que dejaban el aire limpio y las hojas relucientes, mi padre, sin miedo a la lluvia, corría hacia el huerto y, tapándose con sacos de esparto la cabeza y la espalda, regaba el bancal de los rosales con el agua de la ladera; y los rosales, agradecidos, florecían espectacularmente.
«Caminar entre aquellas hileras de rosales era como caminar entre recuerdos de ciudades lejanas»
A los pocos meses de la expulsión, los nuevos ocupantes del huerto arrancaron sin contemplaciones lo que quedaba de la rosaleda y labraron con el tractor márgenes, acequias y tablas del jardín nuevo –y también del viejo–, que quedaron, así, arrasados y vacíos, como un desierto. Hay unos versos, sin embargo, donde imagino un día de noviembre lloviendo sobre las comarcas del Mediterráneo y que al llegar al Vinalopó dicen:
Veus ton pare de nou, com els horts, amb set sempre,
content, posat de botes, amb capell i amb paraigües,
que amb el llegó s’emporta, a través de les sèquies,
l’aigua que ha dut la pluja, al bancal dels rosers
que fa anys que plantares de tres en tres fileres
i on, lentament, les roses desfullant-se anar deuen.1
Y al releerlos puedo volver a ver claramente con los ojos del alma aquellos días antiguos, cuando la lluvia de otoño deshojaba las rosas del jardín nuevo y la artrosis no había abatido aún la fuerza de mi padre.
NOTA
1. «Ves a tu padre de nuevo, como los huertos, con sed siempre,/ contento, calzadas las botas, con sombrero y con paraguas,/ que con el legón se lleva, a través de las acequias,/ el agua que ha traído la lluvia, al bancal de los rosales/ que hace años que plantaste de tres en tres hileras/ y donde, lentamente, las rosas deben ir deshojándose.» (Volver al texto)





